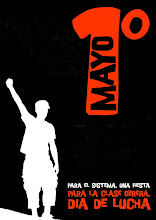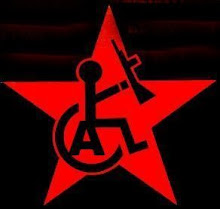«Pocas imágenes de una
sociedad libre han sido tan groseramente tergiversadas como las del anarquismo»
-dice Bookchin en el primer capítulo de este ensayo en el que pretende dar a
conocer de forma amena la filosofía y la historia ácratas a un público americano
que no conoce la idiosincrasia española. El autor explica y aclara las razones
de la difusión y aceptación de la Idea entre el proletariado español con la
llegada de Fanelli, el italiano amigo de Bakunin, en 1868 a la Península. Lejos
de las férreas doctrinas marxistas claramente definidas como ideología para el
cambio social, el anarquismo es un movimiento opuesto a toda jerarquía,
injusticia u opresión, difícil de delimitar dentro de un credo determinado, y
como tal, de alguna manera, se puede apreciar a lo largo de la historia humana.
Unos y otros estudiosos
de este período resaltan la labor que los anarquistas realizaron. No pretendían
solo una mejora económica o una simple reducción de las horas de trabajo (en
una época de agotadoras jornadas laborales), sino que aspiraban a disfrutar del
tiempo libre necesario que les permitiera cultivarse y conocer la realidad en
toda su complejidad. El placer de conversar y discutir llenaba unas vidas
anhelantes de sabiduría. El apoyo mutuo, el respeto, la solidaridad y la
hospitalidad eran las virtudes más apreciadas. Su revolución era personal y
comunitaria y su amor por la lectura, una de las prácticas más queridas.
Fundaron escuelas para que sus hijos pudieran aprender a leer y escribir sin
tener que asistir a centros religiosos, que entonces monopolizaban la educación
y transmitían a los alumnos los prejuicios sociales de la época (un
oscurantismo ancestral que impedía conocer la realidad contemporánea) y no los
avances científicos y técnicos que se desarrollaban entonces. Luchaban contra
la prostitución, el alcohol y el tabaco. En la alimentación, algunos proponían
el vegetarianismo como una forma de vida más saludable. También practicaban los
baños de sol o el desnudismo en el campo y las playas. Aprendían Esperanto para
que ninguna lengua fuera una barrera que impidiera comunicarse a unos hombres
con otros, rompiendo las fronteras entre naciones, en las que no creían.
Los grupos anarquistas
supieron llegar a los trabajadores e imprimir a la sociedad de su tiempo una
dinámica de lucha contra las injusticias y la opresión del Estado. Año tras
año, década tras década de la difusión de la cultura y las prácticas
libertarias, llegaron a poner en jaque al Estado español y países vecinos como
Francia e Inglaterra se asustaron del ejemplo.
Inevitablemente y de
forma acertada, Bookchin no elude el análisis del uso que hicieron de la
violencia en determinadas circunstancias grupos o personas que de forma muy
puntual y minoritaria recurrieron a ella en alguna época. Una anécdota sin
mayor trascendencia dentro de la inmensa labor cultural, social y educativa del
anarquismo si no fuera por la insistencia del Poder en no olvidar ningún
atentado anarquista. Y no todos los atentados que se le atribuyen a grupos
ácratas fueron realizados por los libertarios. Hubo algunos provocados por la
patronal o la policía, que realizaban un acto terrorista para poder
justificarse ante la opinión pública de la feroz represión que ejercían sobre
el movimiento obrero organizado. Los anarquistas aprendieron de estos montajes
y siguieron con su dinámica de filosofía libertaria que les caracterizaba. La
violencia podía ser usada para defenderse, pero la Revolución social no se
hacía a través de actos heroicos o suicidas, ni se alcanzaba en unos días o
semanas. Los grupos anarquistas sabían cuán contraproducentes eran los
atentados. El Estado los justificaba para poder iniciar una represión desmedida
y los trabajadores que se sentían atraídos por las ideas se alejaban de las
organizaciones anarquistas por precaución. Este fenómeno fue similar en otros
países. Emma Goldman explica muy bien la experiencia del movimiento anarquista
en Estados Unidos en su autobiografía Viviendo mi vida. La sociedad anarquista
llegaría a través de la conciencia, el apoyo mutuo, el conocimiento, el
ejemplo... Una sociedad no se impone por la violencia, al menos la anarquista,
sino a través de una filosofía libertaria que impregne a todos los miembros que
la componen y que decidan formar y ser parte de ella.
El Poder, temeroso de su
debilidad (sin la fuerza y la imposición no sería nada), nunca toleró el
anarquismo. A principios de siglo xx, Francisco Ferrer y Guardia funda la
Escuela Moderna. En poco tiempo la idea se fue extendiendo y se crean numerosos
centros con la misma pedagogía: coeducación (niños y niñas en un mismo aula),
supresión de exámenes, eliminación de castigos y malos tratos a los alumnos,
planes de estudios basados en las ciencias naturales, racionalismo moral y sin
dogmas religiosos... La labor anarquista iba encaminada a tratar de erradicar
el analfabetismo, que en la época alcanzaba el 70% de la población española. La
Iglesia, temerosa de la experiencia, comienza una campaña junto al Estado que
culminará en la ejecución de su fundador acusado de promover la Semana Trágica
de Barcelona.
Opuestos a la guerra,
los anarquistas alentaban a la deserción de los ejércitos. Cuando la Guerra de
Marruecos, se hizo una campaña de protesta para que los jóvenes no fueran a
morir por una causa ajena a ellos. El interés en el dominio de Marruecos
radicaba en los poderosos. Consecuencia de la campaña contra la guerra, estalló
en Barcelona la Semana Trágica y la represión fue feroz. Hoy se sabe que la
Monarquía española puso mucho empeño en esta guerra y que envió a miles de trabajadores
a morir al norte de África, pero también sabemos de la hipocresía de los
gobernantes. El Estado español, a la vez que mantenía la guerra, vendía armas
al enemigo con el fin de enriquecerse.
Ante cualquier postura
crítica (educación libertaria, anarcosindicalismo, antimilitarismo...) desde la
que se cuestiones al Estado, como se puede ver a lo largo de las páginas de
este libro, el Poder responde con suma violencia.
Desde el sindicalismo,
donde la corriente anarquista trató de influir en el mundo laboral contra las
desigualdades sociales, las organizaciones libertarias sufrieron la represión
del Estado que se oponía a cambiar unas pésimas condiciones de trabajo y
salario que eran mantenidas por la patronal.
A los orígenes de la CNT
y a la influencia del anarquismo en el movimiento obrero a través del
sindicalismo le dedica el autor un capítulo del libro. Bookchin explica el
funcionamiento de abajo a arriba de la Organización y resalta que el local
sindical no era un centro de burócratas. Son los propios trabajadores los que
realizan en su tiempo libre y sin ninguna remuneración ni profesionalización
las tareas, y resuelven los asuntos no solo laborales que sufren, sino que
además realizan actividades culturales. CNT no era solo un sindicato, era una
organización fuertemente comprometida con la realidad social, y su apoyo a los
presos era constante y generosa. Su actitud radical viene desde los orígenes.
Pocos días después de ser fundada la CNT, el sindicato declara la huelga
general. Su vida oficial duró poco; justo acababa de nacer y pasó a la
clandestinidad, una constante a lo largo de su historia.
A partir de los años
veinte, la división de las dos tendencias y de los distintos cambios y
estrategias sindicales en el seno de la Organización son más pronunciadas. Por
un lado los partidarios de la insurrección y de la revolución para transformar
la sociedad; por otro, los que proponían que había que adaptarse a las
circunstancias, ganándose a las masas de trabajadores, cultivarse y estar
preparados para el cambio, dejando previamente de ser una minoría. Estas luchas
internas y los enfrentamientos entre las dos tendencias, por un lado los
sindicalistas (con la firma del Manifiesto de los Treinta) y por otros los
radicales de la FAI, crearon gran tensión en el seno del movimiento. El llamado
sector moderado de la CNT veía las actividades de la FAI como algaradas y
reacciones inmaduras pues consideraban que la mayoría de los trabajadores y de
la sociedad española no estaban preparados para hacer la revolución, que lo que
podían conseguir por esa vía era «un fascismo republicano». Por su parte, la
FAI acusaba a los llamados moderados de traidores y renegados. Alianzas,
acuerdos y desacuerdos, en la misma CNT, FAI o con otras tendencias o
ideologías, como la socialista, tuvieron que ser abordados porque la situación
los imponía: la posible llegada del fascismo al Poder. El Partido Comunista, un
grupúsculo casi inexistente en España en los inicios de la II República, bajo
la llamada a la unidad y con un gran y decidido apoyo de Rusia, supo sacar buen
provecho de ello. Con su lema «todos unidos contra el fascismo», los comunistas
fueron adueñándose de los cargos de los partidos de izquierda. Una vez
consolidada su fuerza, tuvo nefastos resultados para los anarquistas y los
miembros del POUM durante la Guerra Civil
No son años heroicos,
como dice el subtítulo del libro, pero sí son unas décadas durante las cuales
el anarquismo tuvo una gran influencia y realizó una encomiable labor social,
sindical y cultural que ningún otro grupo supo realizar de forma tan profunda y
radical.
Cierra el libro con una
reflexión sobre qué hubiera podido ocurrir si se hubiera aplastado el golpe
militar de Franco. Surgen muchas interrogantes, ¿hubiera podido sobrevivir en
España una sociedad autogestionada y anarquista en un mundo que se tenían
repartido el capitalismo y el comunismo autoritario?
Debemos felicitar a la
recién creada editorial Numa su apuesta por la publicación de un libro
anarquista (no acertadamente encuadrado en la colección Viva la República), al
que le ha dedicado el esfuerzo de realizar una nueva traducción, distinta de la
que Grijalbo hiciera para la primera edición en castellano, que salió en 1980 y
hoy se encuentra agotada. Quizás por el gran trabajo que supone traducir,
hubiera sido mejor dedicarlo a dar a conocer a los hispanohablantes otras obras
de Bookchin que aún no han sido traducidas al español y que son de un gran
interés, aunque son ensayos no tan amenos como este que ahora presentamos, y su
lectura requiere de más paciencia y dedicación.
Amador


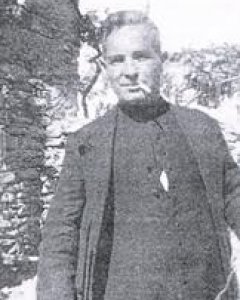
























































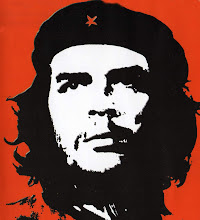.jpg)