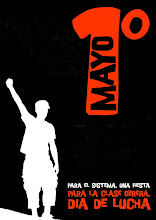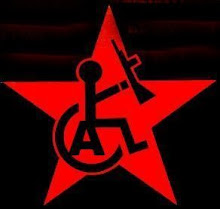Manuel Lozano al llegar a París
Manuel Pinto
Queiroz-Ruiz, mejor conocido por su seudónimo Manuel Lozano, nació en Jerez de
la Frontera, Cádiz el 14-4-1916. Hijo de un barbero anarquista (que fue
fusilado por el franquismo) y huérfano de madre en edad temprana, desde muy
joven trabaja en una destilería y de obrero en las viñas jerezanas, en 1932
ingresa en CNT (sindicato de arrumbadores) y en las JJLL, año en que aprende a
leer y escribir. Iniciada la guerra de 1936, tras la caída de Jerez en manos
fascistas, huye a zona republicana y combate en distintos frentes: Málaga,
Granada, Marbella, Almería, Murcia y Alicante hasta el final de la
conflagración. En marzo de 1939 se exilia a Orán, donde, apenas llegado, es
arrestado por la policía gala y encerrado en un campo de concentración. Pasó por
cinco de esos campos en Argelia y Marruecos hasta noviembre de 1942 en que los
ejércitos anglo norteamericanos ocupan el norte de África. Ingresa en los
Cuerpos francos de África (segunda división blindada) interviniendo en la toma
de Bizerta, abril de 1943; se le traslada a Inglaterra en mayo de 1944, y desde
agosto combate en Francia (División Leclerc, 9a. compañía del 3o regimiento):
batalla de Normandía, toma de Alençon. El 24 de agosto de 1944 es el primero en
entrar en París, hecho silenciado por el patriotismo francés, participa de
seguido en la liberación de Estrasburgo (septiembre) y en la toma de los campos
de concentración de Dachau y Berchtesgaden. Liberada Francia, era de los que
confiaban en continuar con la liberación de España que, como es sabido, no se
produjo. Abandonada la idea de acabar militarmente con el franquismo, Lozano
continúa su militancia afiliado en la CNT del Exilio en Paris. Colabora en
Anarkia, CNT, Siembra, Tierra y Libertad de México, Acracia de Australia. Edita
la revista poética, Ráfagas, y publica varios folletos, esencialmente de
poesía: Ensayo poético (1986), Aires libertarios (1986), Aires andaluces
(1987), Andalucía sin fronteras, Eco anárquico, Eco jerezano (1987), Ráfagas
(1987), Pensamiento poético (1988), Estampa andaluza (1991), Jerez sin
frontera, Prosa poética, Recopilación poética (1991).
En las siguientes
páginas reproducimos folleto escrito en 1985 por Laurent Giménez titulado,
“Agosto 1944, Los Españoles en la Liberación de Paris Testimonio de un
anarquista español”, quien nos relata algunos de las acontecimientos vividos
por el anarquista y anarcosindicalista Manuel Lozano, que falleció el 23 de
febrero de 2000, en Paris.
Grupo Cultural de Estudios Sociales de
Melbourne
En el exilio Abril 2011
En el cuarto piso de un
viejo caserón del XIX distrito de Paris es donde reside Manuel Lozano. Uno de
esos viejos caserones achaparrados y centenarios, como todavía se hallan en
ciertos distritos de Paris, y que evocan irresistiblemente el universo
dostoievskiano o el de Eugenio Sue. En cada rellano de escalera, se espera uno
a ver aparecer a Raskolnikov, despavorido y sanguinolento, terminado de cometer
su crimen.
En el piso de Manuel, son
radicalmente diferentes las imágenes que se fijan al espíritu. Apenas
atravesado el umbral, el mundo del gran escritor ruso deja la plaza libre al de
Cervantes. Es que el parecido entre el dueño del sitio y el inmortal “Caballero
de la triste figura” es sorprendente: la misma delgadez de cuerpo, la misma
altura soberana un poco encorvada; el mismo idealismo también, intransigente y
utópico.
Sobre las paredes
cubiertas de innumerables dibujitos abstractos sobresalen los recuerdos,
testimonios de un pasado poco común: fotografías, claro, pero también
condecoraciones militares y citaciones diversas. Una de ellas llama
particularmente la atención la que atribuye al “soldado Manuel Lozano” la cruz
de guerra. Lleva en la cabecera el membrete de la segunda división blindada, está
fechada el 31 de octubre de 1944, y firmada por el general Leclerc.
Manuel recuerda. Hace
cuarenta y un años, el 24 de agosto de 1944, un destacamento de la segunda
división blindada, mandado por el capitán Dronne, marchaba en silencio hacia
Paris. Manuel iba a la cabeza del convoy, en el coche de mando, justo delante
del jeep del capitán. Hacia las nueve menos cuarto de la tarde, se franquea la
Puerta de Italia. El vehículo en el cual van Manuel, cuatro soldados más,
españoles también, y un subteniente francés, es el primero de las fuerzas
aliadas en entrar en la capital ocupada.
Su país que ya no reconoce
Todo empieza en julio de
1936, cuando los ejércitos españoles de África, rápidamente puestos a
disposición del general Franco, deciden sublevarse contra el gobierno legal de
la República. En ese mes de julio tórrido, Manuel trabaja en los vastos viñedos
alrededor de Jerez de la Frontera, su ciudad natal. A los 19 años, ya es
miembro, desde 1932, del sindicato de arrumbadores, y frecuenta las Juventudes
Libertarias. Por eso, nada de asombroso si Manuel, cuando Jerez cae bajo el
dominio de los rebeldes, se escapa para juntarse con las fuerzas del ejército
republicano.
Las vicisitudes de la
guerra van entonces a conducirlo a muchos frentes, de Málaga a Murcia, pasando
por Granada, Marbella, Almería y Alicante. En marzo de 1939, es la derrota de
los republicanos. Manuel, como millares de sus compañeros de infortunio, decide
irse de España, su país que ya no reconoce. El 28 de marzo, se embarca entonces
a bordo de la “Joven María”, y el primero de abril, la silueta tranquila del
Puerto de Orán, territorio francés en aquella época, se perfila en fin al
horizonte. La esperanza es inmensa: después del infierno de los combates y la
amargura de la derrota, la libertad solo está a unas leguas de distancia. La
realidad, desgraciadamente, sería diferente.
“Había un montón de
barcos cargados de refugiados. Las autoridades no les permitían bajar, ni les
suministraban. Había muchas enfermedades...”
No obstante, Manuel y
sus compañeros consiguen desembarcar y perderse entre la muchedumbre abigarrada
que transitaba por Orán en los años cuarenta. En seguida se dan cuenta de la
extrema precariedad de su situación. Refugiados clandestinos, sin hablar ni una
palabra de francés, y, sobre todo, sin un céntimo en el bolsillo, ¿que
podían hacer?, ¿adónde podían ir?
“En el puerto, cuenta
Manuel, un viejo pescador nos había indicado la dirección de un hotel donde, si
teníamos dinero, aceptarían alojarnos y darnos de comer. Pero no teníamos otra
cosa que una vieja cartera llena de documentos inútiles. Sin embargo, fuimos a
ver al propietario a quien yo le dije (hablaba español) que la cartera contenía
dinero con el cual podríamos pagarle. El me creyó, sin ninguna sospecha, nos
ofreció de comer, y luego, nos condujo a nuestra habitación.”
¡Esto no es un hotel! ¡Es un campo de
concentración!
La aventura, empezada
bajo los mejores auspicios, se terminaría rápidamente tomando otro cariz. Al
día siguiente de su llegada, mientras se está paseando por las calles animadas
de Oran, Manuel es detenido por la policía e inmediatamente encerrado en un
campo reservado a los refugiados españoles clandestinos. El refiere:
“En los muelles de Orán,
había unos hangares donde meterían unas mercancías. Allí habían instalado un
campo, rodeado de alambre de púas y vigilado la noche y el día por la guardia
móvil y por Senegaleses. Las condiciones de vida eran terribles. El segundo día
de mi detención, pedí hablarle al director del campo. Era de origen árabe,
pequeñito, bien vestido de blanco, pero muy cínico. Yo le dije que quería jabón
y una tolla para lavarme. Y el tío, con las manos en los bolsillos, empezó a
dar vueltas y se echó a reír: ¿Tú te crees en un hotel? ¡Esto es un campo de
concentración!”
No hay que imaginarse
que Manuel vivió allí una experiencia única. A partir de 1939, son centenas de
millares de refugiados españoles huyendo del terror franquista que las
autoridades francesas encierran sistemáticamente en lo que no se puede llamar sino
campos de concentración.
Había muchos de esos
campos en África del Norte. Había muchos más todavía en el mediodía de Francia,
en particular en el departamento de los Pirineos Orientales, y los nombres de
Barcarès, Saint-Cyprien o Argelès siguen resonando en la memoria de los
antiguos refugiados españoles tan siniestramente como Drancy o Struthof en la
de otras víctimas de los campos de concentración. Pues teniendo en cuenta los
testimonios de estos refugiados y los trabajos de los historiadores (1), las
condiciones de vida y los tratamientos en esos campos eran realmente inhumanos,
en todo caso indigno de las tradiciones democráticas y liberales de Francia.
Por su parte, Manuel
conocería cinco campos diferentes, en Argelia y en Marruecos. El régimen es parecido
al de los trabajos forzados: todos los días, hay que manejar el pico y la pala,
en las minas y las canteras.
“Les dábamos miedo a los oficiales...”
La liberación llega en
noviembre del 42. Cuando los Angloamericanos desembarcan en África del Norte,
firman un pacto con Darlan (próximo colaborador de Pétain que se hallaba aquí
por casualidad), suprimen los campos, y ponen en libertad a los prisioneros. Se
crean entonces los Cuerpos Francos de África, siendo todos sus miembros
voluntarios antifascistas de diferentes horizontes, italianos, alemanes, españoles,
etc. Manuel es uno de ellos. Comienza entonces la larga y difícil campaña de
África durante la cual los Cuerpos Francos de África, incorporados a la segunda
división blindada, se distinguirían tomando Bizerta en abril del 43.
En la división de
Leclerc, Manuel formaba parte de la novena compañía del Tercer Regimiento de
Infantería del Tchad, una compañía bastante diferente a las demás en la medida
en que era casi exclusivamente compuesta de españoles. En ella estaban
representadas todas las familias políticas de este amplio Frente Republicano
que, durante tres años, había combatido desesperadamente la rebelión
franquista: republicanos moderados, socialistas, comunistas, y, desde luego,
anarquistas, los más numerosos.
En su libro de recuerdos
publicado el año pasado (2), el capitán Dronne, a quien Leclerc le atribuyó, en
el mes de agosto del 43, el mando de “la nueve”, dice de los voluntarios
españoles que “eran magníficos soldados, guerreros valientes y
experimentados...” (P. 262)
También cita una frase
del general Leclerc referente a ellos: “Todo el mundo les tiene miedo...” Esta
afirmación de Leclerc choca a Manuel. El exclama: “Nosotros les dábamos miedo a
los oficiales porque los poníamos a prueba antes de darles la confianza. Si
ellos chaqueteaban, nos negábamos a obedecerles. Por eso nos tenían miedo todos
los oficiales franceses. "
“Los alemanes pagaban la mantequilla bien
caro...”
En el mes de mayo de
1944, es el embarco para Inglaterra, con vistas a la vasta ofensiva aliada que,
a esas fechas, aún no está prevista para el 6 de junio. Manuel pondrá sus pies
por primera vez sobre el territorio francés el 4 de agosto, en compañía de
todas las tropas de la segunda división blindada.
En su libro de
recuerdos, el capitán Dronne cuenta algunas anécdotas sorprendentes que sitúan
los acontecimientos en un contexto al cual la imaginaría un poco idílica de esa
época, llena de alborozo y de efervescencia populares, no nos tenía
acostumbrados.
Así por ejemplo, este
encuentro, el 5 de agosto, con una vieja campesina normanda (P. 274-275):
“...El acento español
debe sorprenderla a nuestra interlocutora. Hay que arrancarle las respuestas
(...) ¿Usted debe estar contenta de hallarse liberada? Silencio. Insisten:
¡Usted estará contenta por lo menos de haber sido desembarazada de los
alemanes!
Ella levanta la cabeza y
contesta lentamente: -Los señores alemanes eran bien amables, pagaban la
mantequilla bien caro.” Más adelante, página 292: “...He enviado a Baños y a
algunos hombres con bidones para comprar gasolina.
Ellos entraron en una
casa de campo. Un viejo labrador fue a llenar los bidones y se los trajo. ¿Cuánto?,
preguntó Baños -Los alemanes pagaban 250 francos el litro, contestó el tío.
-250 francos, demasiado caro, dijo Baños. -Pero no van Ustedes a cambiar los
precios, exclamó el tío enfadado...” En fin, pagina 296:
“Los soldados me han
señalado que algunos civiles han emprendido la visita sistemática de los
vehículos alemanes abandonados, para hacer “recuperación”, en particular para
recoger las baterías.”
Cuando a Manuel se le
recuerda estas anécdotas, él asiente con fuerza: “! Eso es cierto! En Ecouché,
yo vi a un tío que entraba en todas las casas con un saco, para robar.”
¿Y los aplausos, el
recibimiento caluroso y entusiasta de la población, el alborozo? “Eso era en
las grandes ciudades, pero no en las zonas rurales.”
El encuentro con Leclerc
Del 4 al 19 de agosto,
la segunda división blindada libra su batalla de Normandía: Alençon es
liberada, y luego, después de siete días de violentos combates, Ecouché. El 19
de agosto estalla la insurrección de Paris. El 22, el general Leclerc recibe
del general Bradley, su superior jerárquico, la autorización de ir hacia Paris.
El 23, la división se pone en movimiento y se dirige hacia la capital. Pero los
alemanes resisten. Las escaramuzas son frecuentes, en Longjumeau, Anton y
Fresnes retardan el avance del convoy. El 24, los combates continúan. Son
particularmente difíciles en la Croix-de-Berny, a una docena de kilómetros de
Paris. El capitán Dronne consigue no obstante romper el cerco con su compañía
y, al ver que ante el es libre el camino, decide lanzarse para llegar a la
capital lo más pronto posible.
Pero súbitamente, Dronne
recibe la orden, por radio, de parar su avance y replegarse sobre el eje, a
unos seiscientos metros al sur de la Croix-de-Berny. Juzgando absurda esta
decisión, Dronne se niega a obedecer y continúa su camino. Pero la orden es
repetida dos veces, con vigor, y el capitán Dronne obedece finalmente.
Ocurre entonces el célebre
episodio, del encuentro con Leclerc, que califica la orden de “estúpida” y le
ordena a Dronne lanzarse sobre París, con las tropas que pueda reunir, y sin
preocuparse de nada sino de llegar cuanto antes al corazón de la capital.
Una sorprendente imprecisión
Aquí se presentan dos
cuestiones que las diversas fuentes consultadas no permiten claramente
dilucidar.
La primera consiste en
saber quién dio la orden al capitán Dronne de replegarse hacia la
Croix-de-Berny, y por qué razón. Los historiadores y los actores de esos
acontecimientos dan prueba de una sorprendente imprecisión sobre este asunto.
Manuel tiene la convicción de que fue del estado mayor del general Leclerc de
donde vino la orden. Mas entonces, ¿quién tenía interés, dentro del estado
mayor, en dar una orden que el propio general Leclerc iba a anular unos minutos
después y que, sin esa intervención, hubiese probablemente impedido al capitán
Dronne y a la nueve que llegaran las primeros a París? Y sobre todo, ¿por qué?
Se pueden avanzar dos
hipótesis, entre las más probables.
La primera es que la
orden de replegarse sobre la Croix-de-Berny correspondía a preocupaciones
estrictamente militares, al estimar el estado mayor que la dificultad de los
combates alrededor de la Croix-de-Berny justificaba que el destacamento de
Dronne volviese hacia atrás y viniese a prestar su ayuda. Para Manuel, quien,
recordémoslo, se hallaba en las primeras filas de la nueve, esta explicación es
altamente improbable: “No había ningún peligro en la Croix-de-Berny. No existía
ninguna resistencia. No había nada, nada, nada. El camino estaba libre.” De
hecho, en su libro de recuerdos, el capitán Dronne no precisa en absoluto que
tuvo que combatir una vez llegado al punto de destino fijado, cerca de la
Croix-de-Berny.
No es menos incierta la
segunda hipótesis, pero es más subversiva. Pudo ser que la orden fuese dada por
uno o varios miembros del estado mayor del general Leclerc, inquietos por ver
una compañía constituido casi exclusivamente de españoles, anarquistas en su
mayoría, entrar la primera en la capital. En suma, esta explicación no es la
más extravagante. La reciente polémica suscitada en Francia por la película de
Mosco sobre el asunto del grupo Manouchian (3) recuerda bien que las
consideraciones nacionalistas no estuvieron ausentes, ni mucho menos, en los
combates de la resistencia y de la liberación.
Una segunda cuestión, de
menor importancia, consiste en saber por qué razón el general Leclerc designo a
Dronne, luego la nueve, para que entraran los primeros en París. Manuel no
vacila un segundo:
“Como Leclerc era un
hombre experimentado, sabía que con una compañía de españoles, podía estar
tranquilo, por si acaso hubiese jaleo. Entre los soldados, ya parte de los
oficiales franceses que habían tomado parte en la campaña de África, los
Españoles solos conocían bien la guerra.”
En realidad, los hechos
históricos obligan a reconocer que el escoger la nueve fue probablemente una
consecuencia indirecta de la iniciativa del capitán Dronne, más que el
resultado de una confianza particular de Leclerc en la competencia militar del
os españoles. Iniciativa de Dronne, recordémoslo, que había consistido en sobre
pasarla Croix-de-Berny, de modo que su compañía era la mejor emplazada para
lanzarse la primera hacia París. No cabe duda que Leclerc hubiese dado la misma
orden a cualquier destacamento que se hubiese hallado en ese mismo sitio en
esos momentos precisos.
El capitán Dronne y su
compañía de Españoles, por lo tanto, fueron los que la suerte, en la persona
del general Leclerc, escogió para que fuesen los primeros en entrar en la
capital.
70% de españoles en la tropa que entró la
primera en París
Manuel Lozano al llegar a París
Curiosamente, es muy difícil determinar
con precisión cuáles fueron las tropas que acompañaron a la nueve y al capitán
Dronne en su misión. Las diferentes fuentes consultadas, cuando no son
contradictorias, son incompletas o excesivamente vagas. Es tanto más curioso
cuanto que muchos actores de aquella época siguen viviendo, en particular el
capitán Dronne, y que, por consiguiente, las informaciones no deberían faltar.
Sea lo que fuere, pienso
que se puede, sin gran riesgo de errores, detallar como sigue la composición
del destacamento que, ese 24 de agosto de 1944 hacia las nueve menos cuarto,
entraba en París, varias horas antes que el grueso de las tropas de la segunda
división blindada:
-Dos de las tres
secciones que componían la novena compañía del Tercer R.M.T, la nueve,
acompañadas del vehículo de mando en el cual iba Manuel, es decir once
vehículos blindados en total.
-Una sección de tres
tanques Sherman que provenían de las primera y segunda compañías del Regimiento
501.
-Una sección del cuerpo
de ingenieros compuesta de dos vehículos blindados y dos camiones G.M.C.
-Un jeep en el cual iba
el capitán Dronne y su conductor.
En fin, ciertas fuentes
informativas indican también la presencia de un vehículo blindado de
reparaciones, incluso de una o dos ambulancias. Procedamos ahora a una
evaluación del destacamento con arreglo a las diferentes nacionalidades
representadas. La sección de tanques y la del cuerpo de ingenieros las
componían franceses, unos cuarenta hombres en total. (Manuel precisa que la
mayor parte de los hombres del cuerpo de ingenieros, que él calcula en 25 más o
menos, eran argelinos). Las dos secciones de la nueve las componían unos
noventa hombres, todos españoles. El coche de mando iba ocupado por cinco
soldados españoles, entre ellos Manuel, y un subteniente francés.
En resumen, el 70% por
lo menos de los hombres que componían la tropa de Dronne eran españoles. Esto
merece ya que lo señalemos. Digna de atención también es la elección de Dronne
en lo que se refiere al emplazamiento de los diferentes elementos de su
destacamento antes de la entrada a París: en cabeza, el coche de mando seguido
por el jeep del capitán y de las dos secciones de la nueve. En la cola del
convoy, los tres tanques y la sección de ingenieros.
Todo ello, en resumidas
cuentas, no tendría mucha importancia si la mayor parte de los historiadores y
los escritores franceses de la liberación no se hubiesen ingeniado para
ignorar, deliberadamente o no, no sólo el predominio, sino también la simple
existencia de los españoles en el destacamento que, está bien comprobado, fue
el primero que entró en la capital.
Entre las obras más
conocidas, citemos la de Dominique Lapierre y Larry Collins (4)y la de Henri
Michel (5). Ni una ni otra hacen la menor alusión a una cualquier presencia de
españoles en el destacamento de Dronne. Mejor todavía, Henri Michel escribe
pagina 131: “Si, verdaderamente, Americanos, Franceses libres y F.F.I (Fuerzas
francesas del interior, la resistencia -NDLR-) son indisociables en esta
victoria aliada que fue la liberación de París...” Hay en esta afirmación una
preocupación por restringir el campo de los vencedores que es bien dudosa.
Una voluntad de omitir la presencia de los
españoles
Admitamos sin embargo
que a los autores de esas dos obras les hayan podido inducir en error fuentes
de información comunes, falsas o incompletas.
La primera obra
importante que se escribió sobre la liberación de París fue la de Adrien
Dansette, publicada en 1946 (6). En ella, Dansette no indica ninguna presencia
de españoles al lado del capitán Dronne. Ahora bien, lo que se podía atribuir a
una falta de informaciones precisas y exactas en el caso de Lapierre y Collins
y Henri Michel no puede serlo, en lo que se refiere a Dansette, sino a una
voluntad de omitir, de pasar por alto una verdad histórica indiscutible. Por
qué motivo: sin duda por oscuras preocupaciones nacionalistas, frecuentes en
aquella época.
Sea lo que fuere, la
omisión voluntaria de Dansette no da lugar a dudas. Ante las muchas partes que
hacían constar la presencia activa de los españoles a la vanguardia de los
combates, ¡él pretende que se trataba de marroquíes! Asimismo, Dansette afirma
que fueron los tres tanques Sherman -cuyos nombres elocuentemente galos
(Montmirail, Romilly y Champaubert) él cita con un placer evidente- los que
llegaron primero al ayuntamiento de París, a la vanguardia del destacamento del
capitán Dronne. Y ello a pesar de las numerosas declaraciones del propio
capitán Dronne según las cuales eran bien unos vehículos blindados repletos de
combatientes españoles, y que llevaban nombres tan poco equívocos como
“Madrid”, “Teruel”, “Ebro” o “Guadalajara”, los que iban en cabeza del convoy.
Es posible que el
ostracismo que, en Francia, desde hace cuarenta años, afecta a los combatientes
españoles de la liberación lo haya originado una información errónea al
principio. Es posible, pero no es probable. Primero porque muchos testigos y
actores de aquellos acontecimientos viven todavía, y que la obra de Dansette no
es la única fuente de documentación existente. Luego porque los escritores e
historiadores franceses de la liberación más conocidos han manifiestamente
descuidado, cuando no la ignoraban, la participación decisiva de los españoles,
mientras exaltaban de modo a menudo excesivo la de los combatientes franceses.
El mito de los franceses liberados por
ellos mismos
Al respecto, el “mito de
los tres tanques”, lanzado por Dansette, ha sido un gran éxito. En la página
316 de su célebre obra, Dominique Lapierre y Larry Collins escriben: “En unos
minutos, Dronne había constituido su pequeño destacamento. Este se componía de
tres Sherman que llevaban nombres de victorias napoleónicas, “Romilly”,
“Montmirail”, y “Champaubert”, y media docena de vehículos blindados...”
Asimismo, es siempre
chocante constatar a qué punto las fotografías que ilustran los libros sobre la
liberación de París son minuciosamente escogidas de tal modo que se ponga en
relieve tal acción de los F.F.I, tal hecho de armas de las Fuerzas Francesas
Libres, etc. Y sin embargo, no faltan las fotografías de combatientes
españoles, identificables por los nombres que llevan sus vehículos. Así es
como, progresivamente, se ha constituido el mito de “los Franceses liberados
por ellos mismos”. Mito inaugurado por de Gaulle con su célebre discurso del 25
de agosto en el ayuntamiento de París, recogido por generaciones de escritores
y de historiadores, luego asimilado por una comunidad nacionalista, frustrada
de una victoria a la cual había participado sólo con circunspección.
Es este consenso
nacional alrededor de una tranquilizadora mitificación histórica el que ha venido
a quebrantar, algunas semanas ha, la película de Mosco, cuyo interés reside
menos en la acusación del Partido Comunista Frances respecto al grupo
Manouchian, que en el recuerdo de los combates heroicos que los trabajadores
inmigrados llevaron a cabo en Francia contra el invasor nazi.
Sin duda, muchos
franceses participaron valiente y activamente en los combates de la
resistencia, interna y externa, contra el fascismo y el nazismo. Pero, seamos
honrados, los franceses, en su mayoría, nunca abandonaron, durante esas horas
decisivas, su inquebrantable pasividad.
“Ir a buscar a los colaboradores
franceses...
Manuel tiene cabalmente
conciencia de todos estos problemas que se presentaron inmediatamente después
de la liberación. Pero afirma con energía que en aquella época, lo que más
importaba era la lucha de todos contra los nazis: “No había problemas de
nacionalidades o de ideologías.”
No obstante, pequeños
incidentes opusieron los combatientes españoles y sus camaradas de combate de
las Fuerzas Francesas del Interior (F.F.I). Incidentes que traducen, parece
ser, dos concepciones divergentes de la guerra de liberación.
“En Ecouché, los F.F.I
cogieron prisioneros y los encerraron en un hangar, no dándoles nada de comer.
Fuimos nosotros, los Españoles, quienes les dimos pan y agua.”
Otro incidente, de la
misma índole, ocurrió en el Bosque de Bolonia (cerca de París), donde se había
instalado la nueve, tras el desfile del 26 de agosto en los Campos Eliseo:
“Vinieron muchas chicas,
que decían que habían tenido relaciones con soldados alemanes. Y los F.F.I
venían a buscarlas para cortarles el pelo. Nosotros les dijimos a los F.F.I:
aquí no hay quien toque a una de estas mujeres. ¿Han salido con alemanes?
Mientras no hayan delatado a nadie, no tiene importancia. Ir a buscar a los
colaboradores franceses, no a estas pobres desgraciadas.”
“Hubiéramos llegado hasta Barcelona...
Después de los violentos
combates del 25 de agosto en París, luego el célebre desfile del 26 en los
Campos Eliseo, al cual participo Manuel a bordo del coche de mando dela nueve,
vendrá la liberación de Estrasburgo el 23 de septiembre, el paso por el campo
de Dachau, recientemente liberado por los Americanos, luego la última etapa,
Berchtesgaden, la más celebre guarida de Hitler. Anécdota divertida, fue un
soldado de la nueve, Fernández, quien condujo hasta París el coche de Hitler,
una mercedes blindada.
En el ánimo de los
españoles sin embargo, no se había terminado la misión de la segunda división
blindada. “Habíamos entrado en la división Leclerc pensando que después de
Francia, iríamos a liberar España.”
Primera desilusión,
primer engaño. Más tarde, iban a desdeñar, incluso a negar el papel capital que
habían desempeñado los Españoles en la liberación de París y de Francia. Por el
momento, les quitaban lo que, ante todo, había motivado su lucha: la esperanza
de librar España de un régimen que, con el de Salazar en Portugal, iba a ser el
único fascismo histórico que no se hundió en el torbellino liberador desencadenada
raíz del derrumbamiento del Tercer Reich.
Manuel recuerda: “Antes
de Estrasburgo, comprendimos que no íbamos a liberar España. En mi compañía, la
nueve, todo el mundo estaba dispuesto a desertar con todo el material. Campos,
el jefe de la tercera sección, tomó contacto con los guerrilleros de la Unión
Nacional que combatían en los Pirineos. Pero la Unión Nacional estaba manejada
por los comunistas, y tuvimos que renunciar.”
¿Pero si el caso no
hubiese sido así, si los comunistas no hubiesen predominado en la Unión
Nacional? “Entonces hubiésemos embarcado la compañía, y no sólo la compañía,
sino todos los otros batallones donde había Españoles. Lo teníamos estudiado
todo. Con los camiones cargados de material, de gasolina, hubiéramos llegado
hasta Barcelona. En tal caso, quién sabe si no se hubiese podido cambiar el
curso de la historia...”
DOCUMENTAL: La Nueve, los olvidados de la
victoria.


















































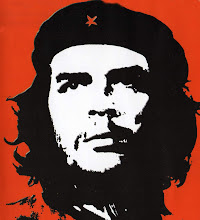.jpg)