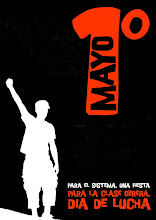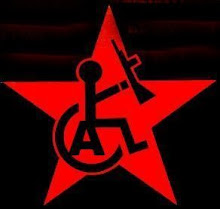RESUMEN: Un contexto de
guerra y destrucción nos revela, en su más íntima existencia, una obra
magnífica de construcción. El anarquismo español ha desarrollado, en medio de
una cruenta Guerra Civil (1936-1939), un admirable proceso de Revolución: la
colectivización agraria e industrial.
Si hubo un momento y un lugar en la
Historia, en que el anarquismo se manifestó más allá de toda utopía, de todo
sueño, fue en los primeros meses de la Guerra Civil en España (julio de
1936-agosto de 1937). Como ensayo fraccionado y condicionado por las
circunstancias, no obstante las colectividades industriales y agrarias de la
España republicana fueron la concretización efectiva de un pensamiento ideal
que fue muchas veces subestimado por los políticos contemporáneos. La mayor
parte de la obra colectivizadora española fue precedida por proyectos
anteriores a la guerra que difundieron los anarcosindicalistas y anarquistas de
la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) y la FAI (Federación Anarquista
Ibérica). Una premisa fundamental que posibilitó el trabajo anarquista durante
el penoso fratricidio español, fue el lema “La Revolución y la Guerra son
inseparables”, que se anteponía a la “misión” del gobierno republicano de
“Primero ganar la guerra.” Las fricciones a este y otros respectos entre los
anarquistas y el resto de los republicanos, marcaron un tanto más en el fracaso
gubernamental por el control de la situación española. Pero también se inició
con estas colectivizaciones la decadencia definitiva de la CNT-FAI, tras su
aceptación del principio “Primero ganar la guerra” y la entrada al gobierno de
importantes dirigentes que otrora se manifestaran intransigentes con todo
Estado. La faísta Federica Montseny –que llegó a ocupar el Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social en la segunda etapa del gobierno de Francisco Largo
Caballero– confesaría este error lamentando la decisión de su movimiento
(“ojalá no hubiéramos intervenido y no nos hubiéramos encontrado, histórica e
ideológicamente, deshonrados”[1]) pero reconociendo que no quedaba otra opción
en las circunstancias en que se desarrollaba la guerra. En cualquier caso, las
colectividades anarquistas fueron obra más de los trabajadores ordinarios que
de los propios dirigentes (éstos, como bien lo indica el presente sustantivo,
sólo se encargaron de guiar y dirigir la euforia revolucionaria popular que
estaba espontáneamente enfocada a derribar las barreras de la desigualdad
social y de la explotación burguesa). Y fue el contexto bélico el que permitió
el surgimiento de las colectividades, así como fue posteriormente este mismo
contexto el que, presionando sobre la producción alimenticia, limitaría sus
posibilidades económicas. No obstante, la caída final de las colectividades
anarquistas no se debió a eventuales fallas en el sistema federativo comunal,
sino a la intervención gubernamental y, sobre todo, a la guerra que enfrentó,
dentro del mismo bando republicano, a los anarquistas y el POUM (Partido Obrero
de Unificación Marxista), por un lado, con los comunistas y el gobierno, por el
otro. (Como sabemos, el POUM era antiestalinista, lo cual lo enfrentaba con el
Partido Comunista Español y sus simpatías regionales.)
La colectivización anarquista se dio en
varias regiones de España, con distintas organizaciones y diversos resultados.
En Aragón, Levante y Castilla encontramos el mayor número de colectividades
agrarias –450, 350 y 300, respectivamente y en aproximación–; en Cataluña, la
colectivización fue más bien urbana.
Sin dudas, los casos más notables de
colectivización son Aragón –en lo que refiere al campo– y Cataluña
–esencialmente en lo urbano. Trataremos de resumir el trabajo de los campesinos
y obreros anarquistas centrándonos en una colectividad tipo de Aragón y en la
colectivización de industrias de Barcelona.
COLECTIVIZACIÓN EN
ARAGÓN: “LA TIERRA A LOS CAMPESINOS”
En Aragón, durante el movimiento de
sublevación, las tres capitales (Zaragoza, Teruel, Huesca) fueron dominadas por
los nacionales, pero no así la mayor parte de los pueblos y ciudades, que
quedaron bajo la influencia anarcosindicalista. Las colectividades, que se
comenzaron a formar apenas iniciada la resistencia y gracias a la labor
defensiva militar de las fuerzas del cenetista Buenaventura Durruti, llegaron a
agrupar en total a aproximados
430.000 campesinos. Por lo general, cada
colectividad se demarcaba en los límites de los propios pueblos, lo que
permitía mantener las relaciones vecinales tradicionales. A su vez, se había
establecido, en octubre de 1936, la creación de un órgano de control regional,
el Consejo de Defensa de Aragón, situado en Fraga y presidido por el cenetista
Joaquín Ascaso, en cuya presentación se subrayó su carácter económico, social,
político y militar basado en la “voluntad, espíritu y aspiraciones del pueblo
aragonés” (su misión era establecer un “estatuto modelo” para todas las
colectividades de la región[2]). Este Consejo sería legitimado desde el
gobierno central en diciembre, al tiempo que su sede se trasladara a Caspe,
pero entrarían a formar parte de él dirigentes socialistas, comunistas y republicanos,
con lo cual el gobierno y el comunismo iniciarían su intervención
anticolectivista en Aragón hasta acabar con el Consejo y las colectividades en
agosto de 1937.
Desde los inicios, la colectivización en
Aragón fue bien vista por unos y mal vista por otros. En algunos pueblos (como
Calanda y Alcañiz), la aceptación del comunismo libertario fue total; pero, en
muchos otros, la población se dividió en “colectivistas” (siempre mayoría) e
“individualistas”, y no faltaron quienes, al cabo de un tiempo en la
colectividad, desertaron y reclamaron sus propiedades individuales. Hay quienes
afirman que los individualistas eran forzados a aceptar la colectivización y
que, además de ser despojados de sus bienes y tierras, solían ser acusados, por
el Consejo de Defensa, de “fascistas” para ser luego ejecutados por las fuerzas
policiales cenetistas. Pero estas imputaciones formaban parte, más bien, del
accionar propagandístico del Partido Comunista Español y del gobierno, quienes
tenían la meta política de aniquilar al único consejo regional autónomo de la
República, el Consejo de Aragón.
Sabemos con seguridad que, en un mismo
pueblo, convivían sin mayores dificultades “colectivistas” e “individualistas”,
y que cuando un campesino de la colectividad deseaba retornar a la producción
privada, podía hacerlo sin temer a las “acusaciones” y “torturas” de que
hablara el periódico comunista “Frente Rojo.” Por otro lado, sí es cierto que
las eufóricas expropiaciones de grandes propiedades en las que el propietario
legal se negaba a ceder “por las buenas” a las demandas populares y al
movimiento revolucionario colectivista, concluían en violentas acciones y en
acusaciones de “fascismo” o “nacionalismo” que quizás no eran fundadas; pero lo
común era el respeto al individualista siempre y cuando éste no empleara en sus
tierras a trabajadores asalariados. Debido a las dificultades que presentaba
para un propietario trabajar por sí solo la tierra, muchos hombres que
defendían la propiedad privada terminaron ingresando en las colectividades.
La descripción básica de una colectividad
agraria anarquista del tipo que existió en Aragón, sería como sigue: la tierra
se divide en sectores que son trabajados por cuadrillas. Cada trabajador es
elegido para el puesto que mejor se acomoda a sus capacidades. Las existencias
y herramientas para la producción pasan a ser, como la tierra, patrimonio de
todos los hombres. Las cuadrillas son organizadas por delegados competentes,
que son, a su vez, trabajadores de igual índole que el resto y que no gozan de
beneficios extra (y que son elegidos por asambleas generales que se ocupan,
además, de determinadas decisiones de interés colectivo). Lo mismo sucede con
las fábricas y tiendas, en que los antiguos propietarios que aceptan
colectivizar, se convierten en guías y directores, pero perdiendo su
sobrebeneficio privado y equiparándose al nivel de los obreros rurales.
El comercio entre pueblos, provincias y
regiones no está ausente en el orden colectivista; pero la política monetaria
de Aragón dificulta el intercambio: el dinero es en su mayor parte reemplazado
por vales que reciben las familias (y que, en casos, terminan siendo
confeccionados en unidades de peseta, como un salario normal pero uniforme: “25
pesetas por semana para un productor aislado, 35 para una pareja con un solo
trabajador,
4 pesetas de más por cada niño
dependiente”[3]; aunque estas cifras varían de pueblo en pueblo) y que son
cambiados por productos en las tiendas de la colectividad, enfrentándose al
problema del intercambio fuera de zonas colectivizadas (de esto se encarga,
pues, un delegado de intercambio, quien utiliza, inevitablemente, dinero
español). Las iglesias son convertidas en almacenes, talleres y escuelas
(existen muchos casos de violencia desmedida contra sacerdotes y templos). El
racionamiento igualitario no deja afuera a maestros y médicos, quienes, como
todos, reciben el abastecimiento acordado. En casos, se permite el
mantenimiento de granjas privadas para la domesticación de animales. En
definitiva, nadie dentro de la colectividad se queda sin alimento. Los
servicios como la electricidad, el transporte y la asistencia médica forman
parte, también, de la colectivización, y ni los individualistas deben pagar por
ellos. A su vez, el Consejo no recauda ni paga al gobierno central impuestos.
La producción agrícola parece haber
incrementado con la colectivización en la mayoría de los pueblos aragoneses;
una publicación del Ministerio de Agricultura, dada a conocer hacia mediados de
1937, nos demuestra que la producción total de trigo en Aragón aumentó en
270.001 toneladas desde el inicio de las colectivizaciones (sin duda, fue de
gran importancia para este logro anarquista, la innovación en cuanto a
racionalización de los procesos productivos y en materia de mejoras técnicas e importación
de maquinaria). Aquellas colectividades que obtenían ganancias, las derivaban a
colectividades con menor suerte.
En definitiva, como afirmara el quizás
demasiado optimista Agustín Souchy, “la colectividad es una gran familia que
vela por todos.”[4] Y, como críticamente estimara el historiador
inglés Hugh Thomas, estas colectividades “no merecieron ni el desprecio de los
comunistas ni la brutalidad de los nacionalistas”[5]; pero así fue. Un interés
gubernamental de control total, una concepción ambigua del
comunismo que proclamaba la “revolución burguesa” por sobre la colectivización,
y la estocada final del nacionalismo español, fueron los verdugos de una apenas
incipiente sociedad en vías de perfeccionamiento que, quizás, de haber
perdurado, hubiera significado un distinto modo de vida para toda España, o,
quizás, sólo el fracaso reconocido de una exquisita utopía.
AUTOGESTIÓN INDUSTRIAL
EN BARCELONA: UNA CIUDAD PROLETARIA
Barcelona, el mejor ejemplo de
colectivización urbana, fue sólo parte – aunque importantísima– de un amplio
proceso de incautación de empresas que afectó al 70% de las empresas de toda
Cataluña. Debido al enorme peso que tenía el anarquismo en la región, la
sublevación nacionalista de julio de
1936 fue aplacada, sobre todo, por las
enfervorizadas fuerzas anarquistas. Exitosa la defensa de Barcelona, el 21 de
julio se fundó el Comité de Milicias Antifascistas, organismo integrado por
representantes de los partidos antinacionalistas de Barcelona que tenía la
función de dirigir a las incipientes milicias que lucharían contra los
nacionales, y de encauzar y organizar la revolución que llevaría a la
colectivización (a la autogestión) industrial. La CNT y la FAI eran los
movimientos mejor representados en el Comité – también se contaban en él
hombres de la UGT (Unión General de Trabajadores), la Esquerra Republicana, el
PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña), Acció Catalana, Unió de
Rabassaires y el POUM. Este Comité se convertiría automáticamente en el
“gobierno efectivo” de Barcelona y de Cataluña, actuando en alianza con la
Generalitat que presidía Lluís Companys, pero imponiéndose a ésta y a los
mandatos regionales del gobierno central. En otras palabras, la CNT-FAI tenía
el control de Cataluña, y por medio del Comité de Milicias Antifascistas se
encargaría de llevar a cabo la revolución en la industria y la vida social
catalanas. Finalmente, luego de tantos años de reclamos, los obreros no
respondían a un patrón burgués; era ahora el comité obrero el que controlaba la
producción y la distribución.
Diego Abad de Santillán[6], faísta miembro
del Comité revolucionario, explica: “Publicamos un
bando a la población dando las primeras indicaciones de
la conducta a seguir. Creamos un servicio de patrullas para cuidar del nuevo
orden revolucionario; constituimos un comité especial de abastos para que
atendiese en lo posible a las necesidades más urgentes de la situación
creada.”[7]
El 2 de agosto de 1936, el gobierno
central aprobó las incautaciones de tierras, fábricas, casas y hoteles que
habían venido ejecutando los anarquistas. Pero este furor
antiburgués se había convertido ya en una violenta campaña de crimen y
destrucción: muchos de los grandes propierarios fueron sin más fusilados, un
sinnúmero de bienes fueron robados por el mero interés y la ambición
individual, casi todas las iglesias barcelonesas fueron incendiadas, y muchos
sacerdotes fueron salvajemente asesinados... Fue tal el vandalismo de unos
cuantos obreros y campesinos desaforados, que la CNT-FAI se dedicó
a reprobar estos crímenes acusándolos de “violencia ilegal”, y
considerando a sus ejecutores “elementos amorales que roban y asesinan
profesionalmente.”[8] Ciertamente, muchos de estos vándalos eran criminales
salidos recientemente de las cárceles, que habían ingresado a un color político
aun sin tener ideología. No obstante, se han contado también casos de
comunistas que cometían brutales torturas y asesinatos revestidos de
anarquistas, para culpar a éstos de los crímenes.
Según se contabiliza, había en la ciudad
de Barcelona 350.000 anarquistas. Bajo el control ejecutivo del Comité de
Milicias Antifascistas, gran cantidad de industrias y servicios públicos
pasaron a ser dirigidos por la CNT, cuyos delegados solían reunirse en las
grandes residencias confiscadas. A través del organismo de patrullas de
control, el orden colectivista se impuso en la ciudad (las “patrullas de
control” parecen haber sido un núcleo de terrorismo anarquista). La
colectivización se desarrolló, primeramente, en los servicios públicos
(transporte, agua, electricidad, gas, teléfono, asistencia médica) y los
comercios. También en cines, teatros, bares, hoteles. La distribución de
alimentos fue garantizada de forma colectiva. Las industrias (textil, maderera,
metalúrgica, naviera, pesquera) pasaron a ser controladas por el propio
proletariado a través de los comités locales de obreros, cuyos miembros eran
elegidos por asambleas generales, y seguían, generalmente, las instrucciones de
un ingeniero especializado; pero pronto, estos comités se convertirían en
nuevos “dueños” de las empresas. Diego Abad de Santillán hace su autocrítica:
“En lugar del antiguo propietario, hemos puesto a media docena de nuevos
patronos que consideran la fábrica o los medios de transporte por ellos controlados
como su propiedad personal, con el inconveniente de que no siempre saben
organizarse tan bien como el antiguo dueño.”[9] Las industrias se basaban en
una política federativa, por lo cual los comités de empresas solían juntar
delegados que discutían los asuntos de interés global.
Los salarios en las empresas siguieron
siendo individuales (más elevados que antes, siendo uniformes o jerárquicos,
según el caso), y las fábricas debían autofinanciarse para continuar su
existencia (cuando escaseó el efectivo para el financiamiento, los gobiernos
regional y central no accedieron a ayudar al comité anarquista, siendo ésta una
de las principales causas de la subsiguiente integración de los anarquistas en
el gobierno, no quedándoles más remedio). Pronto, las industrias de guerra
hicieron su aparición, controladas en su mayor parte por la Generalitat, que
así comenzaba a intervenir en la Barcelona proletaria. Finalmente, tras la
entrada de elementos anarquistas en la Generalitat (27 de septiembre) y la
consecuente disolución del Comité de Milicias Antifascistas (1 de octubre), el
gobierno catalán decretó la legitimidad de las colectivizaciones llevadas a
cabo por la CNT-FAI (24 de octubre). Así, el gobierno se aseguraba el control
de la situación catalana, y la CNT iniciaba su declive. Hugh Thomas describe
las nuevas disposiciones acordadas entre la Generalitat y los anarquistas:
“Mientras que las grandes empresas (o sea, las que empleaban a más de cien
trbajadores) y aquellas cuyos propietarios eran «fascistas» serían colectivizadas
sin indemnización, las plantas que empleaban de cincuenta hasta cien
trabajadores (que en Barcelona de hecho eran la mayoría) sólo serían
colectivizadas a petición de las tres cuartas partes de sus trabajadores. Las
empresas con número inferior a cincuenta trabajadores sólo podrían ser
colectivizadas a petición de su dueño, salvo las destinadas a la producción de
materiales relacionados con la guerra. La Generalitat tendría un representante
en el consejo de administración de cada fábrica y, en las grandes empresas
colectivizadas, designaría al presidente del consejo. La gestión de toda
empresa colectivizada correría a cargo de un consejo elegido por los
trabajadores, con un mandato de dos años. Y las que estuvieran dedicadas a un
mismo sector de producción vendrían coordinadas por uno de los 14 consejos
industriales, quienes podrían intervenir, si fuera necesario, en las empresas
privadas, a fin de «armonizar la producción».”[10] Hallamos tres
tipos de orden en las industrias “revolucionadas” de Barcelona: las empresas
cuyos propietarios permanecían al frente de la misma, asesorando con sus
conocimientos, pero siendo un comité obrero el que ejercía el control efectivo;
las empresas cuyos propietarios, rechazando la colectivización, eran directamente
expulsados y el comité obrero tomaba el mando; y las empresas “socializadas”,
esto es, reagrupadas por rama productiva y organizadas en conjunto por un
comité obrero. La economía catalana estaba ahora íntegramente colectivizada,
pero la producción industrial sufrió igualmente una considerable caída,
producto de la escasez de demanda y de materias primas a que la sometía el
conflicto bélico y la desconexión con la España dominada por los nacionales.
Concluyendo con el período revolucionario,
quizás muy cuestionable en sus logros pero enfocado como ninguno a la
equiparación social y al fin de la explotación burguesa, en los albores de
1937, el PSUC y el gobierno catalán atacaron duramente a los comités
anarquistas. No tardó en desatarse en mayo una nueva guerra civil: anarquistas
y poumistas –que defendían la colectivización industrial y reivindicaban el
control obrero– frente a comunistas y republicanos –que impulsaban la industria
bélica como meta primera y garantizaban la devolución de las propiedades a los
pequeños burgueses. Barcelona se bañó en sangre: 500 muertos y 1.000 heridos.
La intervención del gobierno central para “llevar el orden” a Barcelona,
concluyó en la “normalización” de la situación. Los anarquistas habían visto
reducida su influencia en la política y la industria barcelonesas, y los
comunistas habían llegado a la cima del control republicano. Cataluña había
perdido su autonomía y, tras la dimisión de Francisco Largo Caballero y el
nombramiento de Juan Negrín como jefe del gobierno central (17 de mayo), la FAI
denunciaría la “victoria del bloque burgués-comunista”; en adelante, los
comunistas serían “los más y los mejores.”[11] La represión de las
colectividades se iría agravando, y las purgas al estilo soviético se cobrarían
las vidas de muchos anarquistas, poumistas e, incluso, republicanos. La CNT
había renunciado a toda participación gubernamental, pero ya no había espacios
para la lucha revolucionaria. La colectivización catalana anarquista había
llegado a su fin.
Augusto Gayubas
Tags: historia • anarquista • colectivizaciones • revolución social

















































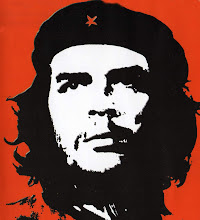.jpg)