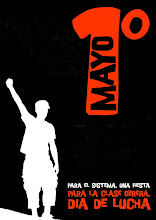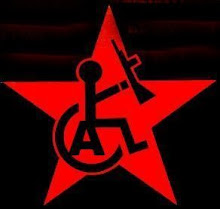Con la muerte de Carlos IV, se acabó la dinastía de los Borbones, pues
su mujer María Luisa de Parma, tuvo 24
embarazos y ella misma confesó a Fray Juan de Almaraz que ninguno fue de su
marido. Enfermedad, locura, voracidad ual, endogamia… son sólo algunos de los
estigmas que jalonan las crónicas de los borbones, repleta de escándalos y
extrañas muertes. Su obsesión. La historia de cómo un gran imperio empezó su
decadencia lentamente. Toda aproximación a la historia de un país pasa por un
estudio detallado de los gobernantes que lo ha regido. En esta serie nos
acercaremos a los diferentes monarcas que han reinado en España.
viernes, 28 de febrero de 2020
lunes, 17 de febrero de 2020
Cinco anarquistas fueron los últimos ejecutados por los franquistas, en el Camp de la Bóta de Barcelona, en 1952
Después de 13
años de ejecuciones, los 5 anarquistas Pere Adrover, Jordi
Pons, Josep Pérez, Genís
Urrea y Santiago Amir cayeron
bajo las balas en la madrugada del viernes 14 de marzo de 1952, 2 meses antes
de que comenzasen los fastos del Congreso Eucarístico. Presionado por el
ambiente que se vivía en la Toulouse de los años 50, feudo de los anarquistas
españoles exiliados, el arzobispo de la ciudad, monseñor Soliège, amenazó con
no trasladarse al encuentro religioso de Barcelona si persistían las
ejecuciones.
El historiador Josep Maria Solé Sabaté contó con
paciencia los fusilamientos en Cataluña tras la Guerra Civil, entre 1939 y
1952, y la suma le dio la escalofriante cifra de 3.385 víctimas, de las que
1.689 habían sido fusiladas en el la apartada playa del Camp de la Bóta, entre
ellos 11 mujeres. “Sus habitantes más
veteranos me explicaban los recuerdos de aquellos días en que el lugar se
utilizaba para tan macabros fines”, evoca Rosa Domènech, asistenta social en
los años 60 de aquel desdichado suburbio.
La costumbre de fusilar en el Camp de la Bóta surgió en
los primeros meses de la guerra. Jaume Miravitlles, comisario de Propaganda de
la Generalitat, recomendó cambiar el lugar de los fusilamientos de los
militares sublevados en julio de 1936, los fosos del castillo de Montjuïc, para
evitar la morbosa asistencia de público. Alguien sugirió el Camp de la Bóta,
donde existía un parapeto que había sido un campo de tiro para soldados. El 4 de
septiembre de 1936, 3 militares condenados a muerte fueron pasados por las
armas en el lugar. La tanda de ejecuciones duró hasta el 18 de octubre de ese
mismo año, y fueron 45 los oficiales ejecutados allí, ya que a partir de esa
fecha se volvió a fusilar en Montjuïc.
El escritor E. J. Hughes, autor de un libro sobre la
España de Franco, comenta que se volvió al lugar en 1939 al optar por “lugares
retirados donde el ruido de las ráfagas no turbase la ‘tranquilidad’ de la
población”. El primero de los 1.689 ejecutados en el Camp de la Bóta durante el
franquismo fue el abogado Eduardo Barriobero, diputado y masón que había
presidido tribunales durante la guerra. Su sentencia de muerte se cumplió el 14
de febrero de 1939, y fue otro 14, el de marzo de 1952, trece años y un mes
después, cuando el Camp de la Bóta pasó a ser tan sólo un suburbio de barracas
junto al mar.
Los recuerdos que han quedado suelen ser los de los
allegados de las víctimas. Carme Alba evocaba cómo, al enterarse de que su
hermano Otili, militante del PSUC, había sido fusilado otro día 14, el de mayo
de 1941, se trasladó rápidamente a la fosa común, adonde eran llevados los
ejecutados. “Había unas cajas precintadas y me dijeron cuál podía ser la suya,
pero no me la dejaron abrir. Al día siguiente volví con un martillo y una
escarpa, hasta que pude introducir la mano, y la saqué con papeles y fotos que
eran de él, y que los habían colocado encima del cadáver.” Carme logró que los
compañeros de trabajo de su hermano, de la empresa Rivière, construyesen una
pequeña tumba en el sobrecogedor marco de la fosa común, hoy Fossar de la
Pedrera.
Juanito Cuadrado se salvó en el último minuto, cuando
todo estaba a punto de que el pelotón disparase. Llegó el indulto en el momento
oportuno. Cumplió 24 años de cárcel y volvió al Camp de la Bóta junto al
periodista Miquel Villagrasa para ver cómo en el lugar donde estaba el parapeto
fatídico construían la depuradora del Besòs. “Recuerdo pocas cosas, seguramente
por la angustia que pasé,” explicaba. “Me viene a la memoria el parapeto, que
era una rampa de tierra rojiza, supongo que por la sangre.”
Del Camp de la Bóta no quedan más que los recuerdos y un
monumento, “Fraternitat”, al final de la rambla Prim. La Associació de Ex
Presos Polítics no acude nunca, porque les desagrada la dedicatoria, limitada a
los caídos en la Guerra Civil. Enric Puvill, secretario de la entidad, ha
pedido que añadan “que el monumento honra a los ejecutados entre 1939 y 1952.
Hasta que el Ayuntamiento no repare ese lamentable olvido, no es nuestro
monumento”.
viernes, 24 de enero de 2020
La Tierra baja en llamas: un relato de la revuelta anarquista de los pueblos de Teruel contra la República
Un libro, del historiador Fermín Escribano y el
periodista Luis Rajadel, relata cómo fue la insurrección anarquista
en el Matarraña y Bajo Aragón
El levantamiento fue impulsado desde la CNT y se desarrolló en
varios puntos del país entre el 8 y el 15 de diciembre 1933
El objetivo de los anarquistas era instaurar el Comunismo
Libertario, una teoría en contra del Estado, del capitalismo, del trabajo asalariado
y de la propiedad privada.
Corría el otoño de 1933, el gobierno de Azaña acababa de caer y
España celebraba unas elecciones en las que por primera vez podían votar las
mujeres. El centro-derecha del Partido Republicano Radical (PRR) y la derecha
católica de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) se alzaron
con la victoria a pesar de la campaña a favor de la abstención impulsada por la
CNT. Pero en los pueblos y ciudades iba calando el mensaje de los anarquistas.
Su objetivo era instaurar el Comunismo Libertario, una teoría
anarquista en contra del Estado, del capitalismo, del trabajo asalariado y de
la propiedad privada. Y aún sin haberse constituido el nuevo gobierno, el Pleno
Nacional de la CNT decidió el 26 de noviembre en Zaragoza poner en marcha una
sublevación armada que comenzaría el 8 de diciembre. Esta llegó también a las
comarcas del Bajo Aragón y de Matarraña, donde pronto varios de sus pueblos
fueron controlados por los anarquistas.
Así lo relatan Luis Rajadel y Fermín Escribano en el libro 'La
Tierra baja en llamas. Diciembre de 1933, por la senda de la revolución', en el
que ahondan en la repercusión que este movimiento tuvo en municipios como
Valderrobres, Beceite, Mas de las Matas, Alcorisa, Calanda o Alcañiz. Fue allí
donde se desarrollaron los principales focos de la provincia con escasos medios
y un paupérrimo armamento.
El método de
actuación de los anarquistas
Explica Luis Rajadel que la mecánica de los focos anarquistas se
repetía en distintos puntos de la geografía española con el interés común de
instaurar el Comunismo Libertario. Detenían a los más destacados derechistas,
terratenientes, empresarios y funcionarios de cada localidad, cortaban las
telecomunicaciones y montaban barricadas para impedir el paso de las fuerzas
del Estado.
Conseguían así el control de los Ayuntamientos y, según indica
Rajadel, "rara vez había violencia en las detenciones". Era diferente
en las localidades donde había cuartel de la Guardia Civil. En Valderrobres lo
atacaron, lo rodearon y fue objeto de bombazos, pero resistió hasta el 11 de
diciembre, cuando llegaron a la comarca los militares del Ejército enviados
desde Tarragona por el Gobierno.
En ese momento se puso en marcha la represión y la maquinaria
judicial, que se consumó el 15 de diciembre, con un millar de presos en la
provincia que rebasaban la capacidad de las cárceles. Las condenas ascendían
hasta los 20 años, aunque hubo quienes pudieron quedar en libertad por falta de
pruebas.
En abril de 1934, sin embargo, el gobierno aprobó una ley de
amnistía de los delitos políticos sociales que dejó a muchos de ellos en la
calle. No a quienes habían sido condenados por la justicia militar, que
tuvieron que esperar a la victoria del Frente Popular en las elecciones del 36,
precisa el autor.
El conflicto a nivel nacional concluyó con un balance de 75
muertos y 101 heridos entre los anarquistas, 11 muertos y 45 heridos entre los
guardias civiles y 3 muertos y 18 heridos entre los guardias de asalto. En la
provincia de Teruel, Rajadel calcula que la cifra en total ascendió a media
docena de fallecidos.
Información
gracias a los juicios
En 'La Tierra Baja en llamas. Diciembre de 1933, por la senda de
la revolución' Luis Rajadel y Fermín Escribano narran la historia de una mismo
acontecimiento desde dos prismas diferentes. Rajadel, natural de Valderrobres,
muestra la situación que en la comarca del Matarraña se vivió, mientras que
Escribano expone la del Bajo Aragón. El libro, además, se completa con un
prólogo del investigador Luis Antonio Palacio.
Para recabar la información que presentan en este libro, los
autores se apoyaron en los sumarios judiciales que les fueron abiertos a los
anarquistas detenidos. Los de carácter civil están almacenados en el Archivo
Provincial de Teruel, donde los autores pasaron varias horas tomando
fotografías a las páginas y analizando los autos de las sentencias. "Los
desmenuzamos y había muchísima documentación, informes de testigos, de médicos,
las declaraciones…", dice Rajadel.
Ambos autores son veteranos en la escritura de libros de
historia. Escribano abordó en 2017 el mismo tema a nivel nacional con 'La
España rojinegra. La insurrección anarquista de diciembre de 1933' y años atrás
escribió 'El Movimiento Libertario aragonés y su prensa (1976-1991)'. También
Rajadel publicó 'Tret de la memòria', 'Mort al monestir', 'A la vora del riu',
'1956, l'any de la gelada' y 'La ternura del pistolero. Batiste, el anarquista
indómito'.
miércoles, 22 de enero de 2020
La llegada del anarquismo a España.
La llegada de Giuseppe Fanelli a España, en 1868, es ya parte de
la historia. El ambiente donde este hombre dará numerosas conferencias,
entregará todo el material que estaba en su mano y conocerá a los fundadores en
España de la Internacional estará influido por el societarismo obrero, el
socialismo utópico, el republicanismo federal y las ideas de Proudhon. Será el
germen de lo que será el poderoso movimiento anarquista en España.
viernes, 17 de enero de 2020
Ricardo Flores Magón: Biografía
Ricardo Flores Magón (Eloxochitlán, Oaxaca,
el 16 de septiembre de 1874 -Kansas, EE. UU. el 21 de
noviembre de 1922) fue un notable periodista, político, dramaturgo y
anarquista mexicano.
Biografía
Nació el 16 de septiembre de 1874, en
San Antonio Eloxochitlán, Oaxaca, México. Murió el 21 de noviembre
de 1922 en la prisión de Leavenworth, Kansas, Estados
Unidos.
Flores Magón exploró las obras e ideas de muchos
anarquistas, examinó los escritos de la primera generación de filósofos
anarquistas como Mijaíl Bakunin y Pierre-Joseph Proudhon, pero también se
vio influenciado por sus comtemporaneos: Eliseo Reclus, Charles
Malato, Errico Malatesta, Anselmo Lorenzo, Emma Goldman, Fernando
Tarrida del Mármol y Max Stirner.
No obstante, puede decirse que fueron los trabajos
de Piotr Kropotkin los que más
influyeron en la construcción de su propia concepción del anarquismo. Flores
Magón leyó igualmente a Marx y Henrik Ibsen.
Fue el ideólogo de la Revolución Mexicana, y del
movimiento revolucionario mexicano del Partido Liberal Mexicano. Flores
Magón editó Regeneración, publicación que causó la sublevación
obrera contra la dictadura de Porfirio Díaz.
Al inicio de la Revolución Mexicana su
líder Francisco I. Madero lo invitó a participar en el movimiento;
sin embargo, Ricardo Flores Magón rechazó el ofrecimiento por considerar que la
causa que encabezaba Madero era una rebelión burguesa carente de propuestas
sociales. En los años siguientes tuvo contacto con los
revolucionarios Francisco Villa y Emiliano Zapata sin aliarse con
ellos.
Exiliado en Estados Unidos vuelve a publicar el
periódico Regeneración y funda el Partido Liberal Mexicano en julio
de 1906, junto con Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal, Librado Rivera, Manuel
Sarabia, Rosalío Bustamante y su hermano Enrique.
Entre los postulados del nuevo partido había ideas muy
revolucionarias para aquella época tales como la supresión de la reelección, la
supresión de la pena de muerte para presos políticos y comunes, la
obligatoriedad de la enseñanza elemental hasta los 14 años, el establecimiento
de un salario mínimo, la expropiación de latifundios y tierras ociosas, así
como regular las jornadas de trabajo.
Los anhelos plasmados en el programa del Partido
Liberal Mexicano serían retomados por los hombres y mujeres que se
levantaron en 1910 contra la larga dictadura del General Díaz e iniciaron la
Revolución Mexicana, la primera del siglo XX. Actualmente los postulados del
Partido Liberal Mexicano forman parte de la legislación mexicana.
Su movimiento encendió la imaginación de los anarquistas
estadounidenses. En enero de 1911 organizó desde Los Ángeles, una
sublevación en Baja California, se dice que con el fin de independizarla y
establecer una república socialista, sin embargo algunos historiadores niegan
tal versión, puesto que la península serviría de operaciones para extender la
revolución a todo el país.
Después de varias escaramuzas armadas tomaron los
rebeldes las nacientes poblaciones
de Mexicali y Tijuana apoyados todo el tiempo por
anarquistas de distintas nacionalidades, mayormente norteamericanos; ello dio
motivo a que algunos escritores consideren a los Flores Magón "traidores a
la Patria".
Los insurrectos a quienes el gobierno llamó
filibusteros fueron derrotados por las fuerzas federales el 22 de
junio de 1911 terminando así el sueño de establecer la primera
república socialista del mundo.
La conquista del pan de Kropotkin, que él consideraba como
una especie de biblia anarquista, sirvió de base teórica a las efímeras comunas
revolucionarias de Baja California durante la revuelta magonista de
1911. Flores Magón vivió en los Estados Unidos desde 1904, la mitad del
tiempo en prisión, conducido de una ciudad a otra.
En 1918 publicó junto con Librado
Rivera un manifiesto dirigido a los anarquistas del mundo, manifiesto que
motivó que ambos fueran encarcelados y sentenciados a 20 años de prisión
acusado de sabotear el esfuerzo bélico de Estados Unidos, que en ese entonces
participaba en la Primera Guerra Mundial.
Ricardo fue encarcelado en la Isla McNeil, estado
de Washington, y ya muy enfermo fue trasladado a la prisión de
Leavenworth, Kansas en donde falleció el 21 de noviembre
de 1922; existen 3 versiones la primer oficial indica que fue un Paro
Cardiaco, la segunda según su compañero Rivera dijo que había sido ahorcado, y
la tercera fue apaleado por los custodios de la prisión.
Sus restos descansan en la Rotonda de los
Personajes Ilustres en la Ciudad de México.
Biografía: Anarcopedia http://www.spa.anarchopedia.org/Ricardo_Flores_Mag%C3%B3n
lunes, 6 de enero de 2020
El anarquista vasco que lo dio todo por hacer felices a los niños en un día de reyes en plena Guerra Civil
El donostiarra Clemente
Famaraza Sandegui pidió a su comandante de las Milicias Antifascistas Vascas
que sus 40 duros de nómina se destinaran a asegurar los juguetes que él no tuvo
en un hospicio a niños de Madrid el día de los Magos de Oriente
Hay nombres y apellidos que son ejemplo humano, pero
que no los conoce ni el omnipresente dios sabelotodo Google. Desde hoy sabremos
que el donostiarra nómada Clemente Famaraza Sandegui posibilitó en plena Guerra
civil una noche de magos sin reyes, en los que como anarquista no creía: ni en
los cristianos portadores de oro, incienso y mirra ni en los soberanos de
monarquías o reinos.
Su historia casi de fábula continuaría anónima entre
los legajos a conservar con trato cariñoso de guantes y mascarillas si no fuera
por Ritxi Zárate, investigador de la asociación Burdin
Hesia Ugaon. El analista de Miraballes a modo de regalo de fin de año nos
ha hecho llegar una entrevista que la publicación Mundo Gráfico dedicó al
ácrata Famaraza, miembro de las Milicias Antifacistas Vascas que operaron en
Madrid.
Su
biografía despacha kilos de ternura, empatía ideológica, y dispara directa a
las conciencias de quienes un día dieron un golpe de Estado, un par de hostias
mal dadas a la siempre legítima Segunda República. Hizo falta que Mundo Gráfico
desvelara la identidad de un guipuzcoano que fue hospiciano, vendedor de
periódicos más tarde y combatiente por las libertades a más 450 kilómetros de
su inclusa.
Hizo
falta, tal vez, vivir lo que sintió siendo niño para acabar donando el dinero
de sus nóminas navideñas para asegurarse de que algunos menores el 5 de enero
de 1937 irían a la cama, acomodando sus cabezas sobre una almohada que soñaba
con un mágico despertar al día siguiente.
Mario
Arnold fue quien acuñó la entrevista a aquel hombre de corazón más grande que
cuerpo. Aquél era el pseudónimo de José García un poeta leonés, periodista y
escritor considerado uno de los “grandes bohemios” del grupo cultural de Mario
Buscarini. Era hijo de un suicida que se quitó la vida tras un “intento
desastroso” -dice la historia- de emigrar a Argentina.
Aquellas
dos personas -el miliciano caritativo y el entrevistador bohemio- con entrañas
de pasado doloroso se conocieron en las trincheras. El cronista alargaba en su
trabajo la sombra de aquel antifascista del que se hablaba en el momento.
El
periodista contextualizaba en su artículo el duro capítulo que protagonizaban,
que olían, que se llegaba a hacer casi tacto en aquellas jornadas de muerte y,
si acaso, vida. “Los niños españoles tienen vacíos de alegría y de calor sus
hogares, que la guerra está destruyendo. Hay que hacerles olvidar ese fantasma
de las trágicas horas actuales”, contextualizaba y señalaba con su tinta
a un hombre afiliado a la CNT. “Clemente Famaraza Sandegui sabía esto—como lo
sabemos todos los hijos del pueblo—y era su mayor deseo contribuir con algo a
esas horas de ventura y de olvido que necesitan nuestros pequeñuelos. Él
tampoco tuvo en su niñez días amables. No conoció los privilegios de que
gozaban otros niños, y fue creciendo rodeado de tristezas, entre dolor y
sombras”.
Mario
Arnold antepuso su deseo de conocerle a poder acabar chocando con una bala
perdida. Y lo argumentaba: “Hace unos días, Famaraza se presentó al comandante
Lizarraga, de las Milicias Vascas, con estas palabras: Tengo ahorrados cuarenta
duros, y quiero que compre usted juguetes para los hijos de nuestros
milicianos. A continuación, busqué a Clemente en la trinchera. Me interesaba
oír de sus labios el motivo principal que le impulsó a desprenderse de las
doscientas pesetas”.
Y
ahí arranca un diálogo en el que el anarquista entra al barro en la zanja
mientras el bando leal a los golpistas está escupiendo muerte.
—¿Eres vasco?—le dije.
—De San Sebastián. A los pocos meses de nacer me
llevaron al Hospicio de San Bartolomé, hasta que una familia muy conocida (los
Cadenas) tuvo a bien adoptarme. Con ella cumplí los veinticuatro años, y les
abandoné para ir al servicio militar. Les debo mi gratitud eterna.
Y
tras esa presentación, el lector descubre hoy 80 años después que aquel
licenciado en África, vivió de vender periódicos y que fue corredor pedestre
con laureado palmarés. En el plano ideológico, anarquista “perseguido en el
Octubre” -enfatizaba- y encarcelado. Puesto en libertad, buscó refugio en
Barcelona “para que no volvieran a detenerme”. En barco, llegó al continente
americano en el que recorrió “muchos países”.
“¡Aquí estaban los vascos!”
Regresó
a Europa. Ingresó en Transportes Marítimos de la CNT, como miliciano, y con el
batallón se presentó en Mallorca donde tomó Porto Cristo el histórico 16 de
agosto de 1936, lo que fue “la mayor alegría de mi vida al entrar con dos
compañeros”. De regreso a la Ciudad Condal, tras pertenecer a la columna
Casanellas, le destinaron a Madrid. “¡Aquí estaban los vascos! ¿Qué iba a hacer
si no pelear con mis paisanos, corriendo su misma suerte?”.
La
entrevista se interrumpe. “Callamos. La lucha en el sector adquiere caracteres
impresionantes. Los proyectiles pasan cerca de nosotros, dejando en el aire un
silbido trágico”.
—¿Oyes?—le digo, después de un silencio azaroso, tras
del que volvemos a miramos.
—Bien cerca pasó… Pasamos a un edificio casi
destruido, donde poder charlar y escribir más cómodamente.
El
interrogatorio de Arnold a Famaraza prosigue atacando la razón del buscado
encuentro. El narrador es directo: “¿Por qué has dado tanto dinero para comprar
juguetes a los niños?” El revolucionario libera sus emociones: “Yo nunca supe
de estas pequeñas alegrías. En el Hospicio, primero, y en casa de los que me
adoptaron, después, la vida fue dura conmigo”, se arranca y merece leerle
íntegro: “Muchas veces, en la calle, recuerdo que me quedaba embobado ante los
escaparates de juguetería y caminaba detrás de un niño cualquiera que tuviese
en sus manos lo que a mí nunca me dieron…”
Y
ahí le admite al leonés un recuerdo que no se le borraba de su memoria. Que
cerca de su casa vivían dos chiquillos a quienes el Día de Reyes les regalaron
un tren maravilloso, que andaba solo por sus raíles y lo montaban todas las
tardes junto a su puerta. “Lo hacían para darme envidia. Aquello, tan trivial,
al parecer, me hizo sentir y pensar”.
“Una sonrisa infantil vale medio mundo”
El
periodista busca un contraataque emotivo al espetarle que “esos 40 duros podían
haberte ayudado mucho”.
—¡Bah! Una sonrisa infantil vale medio mundo. Deja que
los niños rían. Ellos son los hombres de mañana, y deben crecer lejos de toda
amargura, para que tengan un porvenir dichoso, sin recuerdos obscuros, como los
míos… ¿Doscientas pesetas? Bien. ¿No vale muchísimo más cualquiera de sus
sonrisas? Una fortuna que yo tuviera sería para ellos”.
La entrevista navega a partir de entonces por nuevos
mares al querer saber qué sería el Mago Anarquista al concluir
la guerra. El donostiarra le respondió que marino porque le gustaba conocer
países. Con la utopía por bandera, le continuó respondiendo que quienes
luchaban “por devolver trabajo, alegría y pan a todos los hogares pobres,
pasaremos de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad con una canción feliz que
nos enseñará la victoria”.
En
ese momento los dos interlocutores volvieron a ser silencio de guerra. Arnold
comunica que el vasco fue reclamado para hacer “un servicio importante”, y
mientras se alejaba con el fusil al hombro, el bohemio saltó la trinchera,
“para admirar el funcionamiento magnífico de una poderosa máquina de guerra”,
concluye con final abierto a la vida o muerte del anarquista que, no olviden,
regaló un 6 de enero.
http://mugalari.info/2020/01/06/anarquista-lo-dio-felices-los-ninos-dia-reyes/?fbclid=IwAR3KIz-dMTnzb0WDA6MYHBFKHluLz1SrqMzc7s6huHyi1aPIPJiVSa6Pzhg#.XhMWExb1WGg.facebookdomingo, 5 de enero de 2020
La revolución de 1909 en Barcelona. Semana trágica para unos, gloriosa para otros
Durante la semana del 25 de julio al 2 de agosto, en Barcelona se
desencadenó una revolución que pasó a la historia con el nombre de Semana
Trágica. Un nombre otorgado por la burguesía catalana, ya que la clase
trabajadora la bautizó como “la revolución de julio”, o como “Semana Gloriosa”.
La ciudad en llamas. Barcelona, julio de 1909
La
revuelta empezó a partir de una acción antimilitarista y pacifista para
transformarse en una huelga general. Fue convocada para impedir el embarque de
los soldados reservistas (los que ya habían hecho el servicio militar y que
tenían experiencia y familia) a Marruecos desde el puerto de Barcelona. La
protesta derivó en la quema de la mayoría de escuelas y edificios religiosos de
la ciudad, odiados por la clase trabajadora.
El
balance de la semana fue de más de un centenar de edificios quemados, la gran
mayoría de ellos religiosos: conventos, iglesias o escuelas anexas. El
testimonio fotográfico de “La Actualidad” no dejó lugar a dudas sobre la
magnitud de la revuelta urbana: 33 conventos quemados, 33 escuelas religiosas
de ambos sexos –separados, lógicamente-, y 20 iglesias reducidas a cenizas.
Nadie se explica aún como en practicamente 4 días ardieron simultaneamente, en
ocasiones, más de una cinquentena de edificios en barrios muy alejados, es
decir, que había, probablemente unos cuarenta grupos organizados de ciudadanos
que prendían fuego, en sus respectivos barrios, a aquello que era el símbolo
más patente del atraso intelectual del país y del poder temporal, aquellos que habían
prohibido la difusión de las ideas de Darwin en la Universidad, y que
denunciaban sistemáticamente las publicaciones anarquistas como ataque al
dogma, o como pornografía en el caso de las publicaciones neomalthusianas, o de
divulgación sexual.
Tomaron
parte en los hechos, según informes de la época, más de 30.000 personas,
personajes anónimos de la clase media y obrera barcelonesa, obreros vidrieros,
ladrilleros, jornaleros y obreras textiles, maestros laicos, empleados de
talleres metalúrgicos, pescadores, estribadores, y un largo etcétera. Se
enfrentaron a unos 700 guardias civiles y fuerzas del ejército que
paulatinamente fueron engrosando su número hasta acabar con la revuelta. Una
revolución en toda regla, en la que no hubo pillaje ni robo de las propiedades
de la iglesia, al contrario de lo que afirma la historia revisionista de
siempre, que ahora empieza, como siempre, a dar su enésima versión de los
hechos. Según los periodistas que realizaron las primeras valoraciones de lo
acaecido, en todos los conventos e iglesias la multitud lanzó al fuego todo
aquello que encontró, incluso joyas o acciones de bolsa, dinero, lienzos o
retablos. La idea de quemar la superstición y el oscurantismo abrazó todo lo
que los edificios contenían. Por el contrario, y a diferencia de la revolución
y quema de iglesias de 1835, se respetó la vida de los frailes, curas y monjas
que huyeron despavoridos por tapias y terrazas hacia los patios vecinos donde
con mayor o menor fortuna fueron escondidos –o no- por los vecinos. Su salida,
vestidos de seglar, pasó por toda una serie de vericuetos que también fueron
después narrados por la prensa.
La
revuelta que además afectó a más de 50 poblaciones de toda Cataluña y que en el
caso concreto de Granollers y Sabadell tomó el aspecto de proclamación
revolucionaria con la toma de los edificios consistoriales y la proclamación de
juntas y asambleas vecinales. En la mayoria de poblaciones (Badalona, San
Adrià, Mataró, Manresa, Igualada, Olesa, Arenys, Palamós, Cassà de la Selva,
Anglés, Reus, Valls, Vendrell, etc.) se quemaron las casetas de consumo, los
registros de propiedad y se desarmó el somaten (fuerza ciudadana
para-policial), en casi todas se cortaron las vías férreas –para impedir el
paso de refuerzos hacia Barcelona, o para impedir el paso de los trenes con
soldados hacia el puerto- y también se volaron el telégrafo y las
comunicaciones. A partir de aquí, en todos estos municipios se declaró la
huelga general.
El
foco de la indignación se centró en Barcelona. La ciudad industrial y
cosmopolita, escenario de la burguesía modernista y emprendedora, era también
escenario de la miseria obrera. Desde sociedades de apoyo mutuo, incipientes
cooperativas de producción o consumo, y reorganizaciones sindicales
clandestinas tras la cruenta represión de las condenas de Montjuich de 1896, la
clase obrera avanzaba con dificultad hacía la autoorganización sindical que en
aquellas semanas se fraguaba al entorno de Solidaridad Obrera. En ella un
conjunto de sociedades sindicalistas revolucionarias -en número de 67 en
Cataluña y 53 en Barcelona- se habían constituido autónomamente y gracias a una
aportación económica del pedagogo anarquista Francisco Ferrer y Guardia habían
podido adquirir un inmueble en el que poder reunirse y realizar la propaganda.
Un inmueble en el que se gestarían buena parte de las iniciativas de aquella
semana, pero a las que Ferrer casi permaneció completamente ajeno, ya que se
encontraba fuera de la ciudad. Se calcula que pertenecían a Solidaridad Obrera
unos 10.600 obreros barceloneses de los 200.000, esto según estimaciones de
Rovira i Virgili. El revolucionario José Prat estimaba que unos 15.000
afiliados eran los inscritos en la sociedad que tenia en la huelga general y la
acción directa eran sus armas más poderosas. Sus reivindicaciones eran la
jornada de 8 horas y mejores condiciones económicas, pero también mejoras que
hacían referencia a su calidad de vida: educación, asociaciones culturales,
asistencia médica, etc.
Paralelamente,
el librepensamiento había hecho su aparición en Europa, y tímidamente se abría
camino en España. La masonería, unida a las campañas de laicidad y al
republicanismo hacía su irrupción en los barrios obreros. Todos ellos
(anarquistas, federalistas, masones, socialistas y republicanos) participaron
en las campañas a favor de los cementerios civiles, por la inscripción de los
recién nacidos y los matrimonios en el registro civil sin dar cuenta a la
iglesia que ostentaba el monopolio de la educación y la vida moral española.
Las
obreras no eran ajenas a todo este movimiento sociocultural. Muchas de ellas
militaban activamente en la mayoría de las sociedades obreras y aparecen ya en
la prensa obrera. La mayoría de las más activas ejercía de maestras laicas y se
mostraron valientemente a favor de la coeducación y de la difusión del
racionalismo científico. Sin duda, es dentro de las filas del librepensamiento
y del anarquismo donde las mujeres encontraron su lugar donde actuar a nivel
político, escribir, hablar y relacionarse. Es decir, un espacio ciudadano en el
que actuar y visibilizarse. Y en este lugar darán muestras de su autoridad
intelectual Teresa Mañé, Teresa Claramunt, Àngeles López de Ayala, Amalia
Domingo Soler, Belén Sàrraga y muchas más que se convertirán en referente y
modelo de sus compañeras.
Los
huelguistas catalanes pretendían que el resto de la península los imitaran y
lograr así que la revolución se generalizara, pero los refuerzos no llegaron,
al contrario. Las ideas de los revolucionarios no se escucharon, ya que el
gobierno se aprestó a explicar que en Barcelona estaba teniendo lugar una
revuelta separatista.
Las
muchas causas del incendio de las iglesias
Varias
son las posibles causas del desencadenamiento de la huelga general y de la
quema de los conventos.
La
crispación ciudadana de las clases trabajadoras es sin duda una de las
principales. Desde mediados del siglo XIX las calles de Barcelona eran
periódico escenario de huelgas y barricadas. Incluso en 1835 ya se había
efectuado una violenta quema de conventos que conllevó varias víctimas
mortales. Bullangas y revueltas obreras jalonaron los años de 1840-50 para
desembocar en las bombas y petardos anarquistas del fin de siglo. Algunos eran
reales, otros meras provocaciones policiales, como el oscuro caso protagonizado
por el confidente Juan Rull y sus familiares que conmocionó los medios obreros,
ya que periódicamente se efectuaban detenciones indiscriminadas. La célebre
bomba lanzada en 1896 durante la procesión religiosa de Corpus puso en marcha
un descomunal aparato represivo que encerró en el castillo de Montjuic a muchos
inocentes. La huelga de las sociedades metalúrgicas de 1902 duró una semana
entera y tal fue la represión que el pintor Ramón Casas la retrató su lienzo:
La carga.
La
clase obrera demandaba constantemente una mejor educación. Sólo a partir de una
mejor instrucción podrían elevar su nivel cultural y optar por mejores trabajos
y salarios. Pero la educación escolar estaba desde 1851 condicionada por el
concordato entre España y el Vaticano, y la iglesia ostentaba prácticamente el
monopolio de la educación en España, en unos años en que no había leyes que
regularan la edad mínima para entrar a trabajar y donde niños y niñas
frecuentaban fábricas y talleres por salarios de miseria.
De
nada valió el intento de la Ley Moyano (1857) para que los ayuntamientos se
hicieran cargo de la educación. En ciudades como Barcelona, con una alta
afluencia periódica de emigración y con escasos recursos, nada impulsaba a la
oligarquía burguesa a instruir a sus ciudadanos.
Y
la instrucción quedó así en manos de la misma clase trabajadora que intentará
por todos los medios de autoeducarse o de formar escuelas para sus hijos. Desde
los años de la Internacional, la educación será una demanda generalizada de
todo el proletariado mundial. Después de numerosos y dispersos intentos, Ferrer
y Guardia impulsará un modelo educativo moderno, laico y coeducador. De hecho
había observado experiencias similares en Francia, como la escuela de Cempuis
de Sébastien Faure y Paul Robin. De ellos tomará las ideas del contacto del
niño con la naturaleza, y del trabajo cooperativo.
Además
Ferrer, que cuenta con una buena fortuna personal, a partir de una herencia,
formará maestros y impulsará una editorial que publicará una coherente línea
editorial de carácter racionalista y progresista. En 1901 aparece su “Boletín
de la Escuela Moderna”, en 1906 ya se contabilizan más de mil alumnos en 34
centros educativos coordinados por Ferrer. Aquel mismo año la escuela fue
clausurada, ya que Ferrer es acusado de complicidad con Mateo Morral.
La
iniciativa anarquista no era la única en una ciudad convulsa, en 1907, el
regidor catalanista Francesc Layret propuso invertir parte de un excedente
económico del consistorio barcelonés en la creación de cuatro escuelas laicas y
coeducadoras para niños obreros. A la expectación y contento inicial, siguió la
indignación obrera, ya que el cardenal Salvador Cassañas emprendió una intensa
campaña de propaganda y escribió dos circulares en contra de las escuelas y de
su manifiesta “laicidad” y “bisexualidad”. No se volvió a hablar del tema, pero
los republicanos se sintieron muy defraudados por los ataques de la iglesia.
Por
último cabria citar a los miembros del republicano partido radical fundado por
Alejandro Lerroux. Formado no sólo por proletarios, sino por miembros de las
clases medias o pequeña burguesía, que en absoluto aspiraban a la revolución
social como los anarquistas o sindicalistas revolucionarios, pero si querían un
estado republicano, sin monarquía y fundamentado sobre las bases de la laicidad
y el sufragio universal. Según testimonios policiales numerosos miembros de
base se encontraban entre los huelguistas y los activistas de los diferentes
barrios barceloneses. También estuvieron en las calles sus dirigentes: Sol y Ortega,
los hermanos Ulled, Juan Colominas Maseras, Rafael Guerra del Río y varios más.
Sólo el diputado Francisco Giner de los Ríos, se quedó en casa y estuvo
presente en una reunión consistorial. Es evidente que en el curso que tomaron
los acontecimientos, hubo una clara disyuntiva entre las bases del partido y
sus dirigentes que hábilmente optaron por la vía pactista con los miembros de
la Lliga, es decir la derecha. Incluso en el asunto de la condena a Ferrer, los
dirigentes del Partido Radical tuvieron una actuación que avergonzó a sus
militantes de base.
La
lucha por el espacio urbano y la quema de conventos
Por
primera vez las fotografías de prensa retrataron a los anónimos que poblaban
las calles. Cada vez más los periódicos insertaban en sus páginas reportajes
fotográficos. Y así, rostros de obreros, mujeres y muchachos compartían
protagonismo tras las barricadas improvisadas con railes de tranvías, barriles
de madera, somieres de cama y adoquines en los barrios de la ciudad.
Las
fotografías mostraban también las entrañas chamuscadas de los edificios
religiosos convertidos en ruinas. Hogueras improvisadas en grandes naves
góticas quemaban sillas, puertas, reclinatorios, cortinajes, campanas y todo lo
que recordaba siglos de oscurantismo. Pero hay algo que impresiona en el
desencadenamiento de los hechos en esta semana: la imperturbabilidad de la
clase burguesa ante las quemas, y también la del mismo ejército que contemplaba
impasible las llamas que tampoco eran sofocadas por los bomberos. La burguesía
parecía mirar hacia otro lado, como relatan los testimonios de los hechos.
Algunos se encerraron en sus casas, pero otros asistían al espectáculo desde
terrazas y balcones. De hecho quizá preferían ver arder conventos que ver como
se dirigía la rabia ciudadana hacia sus propias fábricas o propiedades.
Una
especie de desamortización popular atacaba las escuelas y edificios religiosos.
La masa atacó también los odiados cementerios de los conventos que permanecían
en los patios de las casas de vecinos barcelonesas, atentando a la higiene y a
las emergentes normas de salubridad. Y en los cementerios y criptas, el pueblo
extrajo las momias de sus tumbas y las paseó en una escena buñuelesca por toda
la ciudad. Desde los conventos hasta las Ramblas, de ahí hasta la alcaldía de
la plaza de San Jaime, y de ahí, al palacio del marqués de Comillas,
propietario de las minas africanas que los reservistas debían defender. En cada
encuentro con la fuerza pública, los portadores de los ataúdes y las momias
dejaban su carga, para reemprender la marcha después de los encontronazos,
entre música callejera y chirigotas. Un muchacho deficiente mental fue acusado
de haber bailado con una momia lo que le valió la sentencia a muerte.
En
las calles de Barcelona se enfrentaban dos formas de entender las cosas, por
una parte el mundo antiguo, la iglesia, el clasismo educativo, el viejo estado
de cosas, aquello que los progresistas bautizaban como “la superstición”, y del
otro lado de la barricada, la idea anarquista, el librepensamiento, la
emergencia de las mujeres y su autonomía, la laicidad, la razón, y también el
darwinismo.
La
represión no se haría esperar, una represión azuzada por la derecha catalanista
que en su periódico La Veu de Catalunya lanzó una siniestra campaña: ¡Delatad!,
es decir: denunciar a vecinos, vecinas, maestros u obreros. Una campaña que
pedía a voces cabezas de turco para desviar la atención de aquello que
realmente importaba: la desatención y el abandono de la clase trabajadora que
no tenía garantías jurídicas, económicas, sanitarias o sociales. Desviar la
vista de aquellos que en su desesperación quemaron edificios, monumentos a la
desigualdad, y no dirigieron su mirada hacia el patrón, el burgués que hacía
del modernismo y el lujo su forma de vida. Cabezas de turco que como la de
Ferrer eran molestas: anarquista, activo, subvencionador de periódicos como La
Huelga General, o sociedades obreras, amigo de Mateo Morral, de Malato, de los
Montseny, de los neomalthusianos y un hombre con una libertad moral e intelectual
que hacía que palidecieran de envidia los timoratos y los puritanos, incluso
los que profesaban sus mismas ideas. Ferrer era la víctima perfecta.
Fueron
clausuradas más de 122 escuelas laicas, solo en Barcelona. La mayoría de sus
profesores fueron detenidos o deportados a Alcañiz, como el caso de los
profesores amigos y familiares de Ferrer. Otros eligieron el camino del exilio.
También
fueron detenidos líderes obreros, mujeres proletarias, soldados y guardias
civiles que desertaron por su republicanismo, damas burguesas antimilitaristas
que llamaron a la huelga general y un extraño conglomerado ciudadano de
personajes diversos que vieron en la revuelta urbana la posibilidad de
canalizar sus aspiraciones. Con motivo de la Semana Trágica, la derecha
catalana volvió a la carga, en concreto los hombres de la poderosa Lliga, con
Verdaguer y Callís a la cabeza que testificó contra el pedagogo. Un juicio
militar sumarísimo y sin garantías decidió su futuro. Ferrer y Guardia fue
ejecutado en los fosos del castillo de Montjuïc el 13 octubre de 1909. Un
clamor internacional condenó su ejecución.
Y
Solidaridad Obrera, a pesar de la represión, o a consecuencia de ella, siguió
adelante, organizando campañas para liberar a los presos, o participando en los
populosos entierros de los ajusticiados (fotografiados por la prensa), en los
actos de protesta contra la condena de Ferrer, y volviendo a organizar
clandestinamente los sindicatos obreros, sus editoriales y sus escuelas, hasta
volver a representar una amenaza tan importante que pocos años después, en 1919
conseguirían la jornada de 8 horas.
La
historia forma parte del presente, en un bucle perverso, ya que hace cien años
de aquel julio en Barcelona, y cuestiones como la libertad en la enseñanza, la
coeducación, el creacionismo y el racionalismo, la impertinencia con que la
iglesia interfiere en la vida privada de todos nosotros, la poca laicidad en la
vida pública, y el deseo de que la enseñanza forme parte del patrimonio de la
crítica y la reflexión, no como mera instrucción o adiestramiento, son aún
motivos candentes de nuestra vida diaria.
Dolors Marín
sábado, 4 de enero de 2020
viernes, 13 de diciembre de 2019
“Me cago en Franco”: empezó el TOP y sigue la Audiencia Nacional
El 2 de octubre de 1963, Timoteo Buendía bebió más de
la cuenta y, cuando vio a Francisco Franco en el televisor del bar,
gritó: “¡Me cago en Franco!”.
A Timoteo el ataque de sinceridad le costó muy caro: fue condenado a diez años
de cárcel.
Con Timoteo Buendía se estrenó el Tribunal de Orden Público (TOP), el siniestro instrumento con que el tardofranquismo reprimió delitos como injurias al jefe de Estado o asociación ilícita, en referencia a militancia en partidos y sindicatos no autorizados por el régimen. Él fue la causa número uno. Pero hubo otras 3.797 antes de que el Gobierno de Adolfo Suárez lo finiquitara, ya en 1977, y trasladara parte de sus competencias a la Audiencia Nacional.
La Fundación Abogados de Atocha, creada para mantener vivo el legado de los juristas de CCOO asesinados por un comando fascista en 1977 editó en 2010 un CD con todas estas sentencias. Incluye un potente buscador que permite rastrear los nombres y apellidos de las víctimas. Y también los del medio centenar de personas que entre 1964 y 1977 formaron parte de esta máquina implacable que condenaba a diez años de cárcel por gritar “¡Me cago en Franco!”.
“Este país conoce muy poco su propia historia y creemos que el CD ayudará a mostrar cómo era el aparato represivo del franquismo y a hacer un reconocimiento a las personas juzgadas”, explica Raúl Cordero, director de la fundación.
En un acto en la Universidad Complutense el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo afirmó que los jueces estuvieron formando parte del TOP hasta 1976. Fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político-Social y nunca abrieron una causa ni siquiera por lesiones durante 40 años.
El CD con las sentencias del TOP muestra hasta qué punto los jueces fueron implacables: el 74 por ciento de los 3.798 casos acabó en condena, según el exhaustivo recuento del investigador Juan José del Águila.
Además, el Tribunal Supremo casi siempre ratificó sus penas, explica Francisco J. Bastida, catedrático de la Universidad de Oviedo y autor de Jueces y franquismo (Ariel, 1986): “Los jueces se identificaron totalmente con la ideología franquista de unidad espiritual, política, religiosa, sindical, moral y de cualquier índole”, afirma.
Las peculiaridades de la transición, pilotada por los propios franquistas y pactada con la izquierda vendida, permitió que los magistrados y fiscales del TOP después encontraran acomodo sin problemas en las nuevas instancias. No sólo no sufrieron ninguna represalia sino que la gran mayoría fue ascendido y acabó en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional.
Por una cuestión biológica ya no están en las instituciones actuales. Pero como mínimo 10 de los 16 jueces que tuvieron plaza titular en el TOP el 63 por ciento del total fueron en democracia magistrados del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional. Y todos mantuvieron la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la medalla al mérito jurídico instituida en 1944 en el periodo más duro y filonazi del régimen.
“La Transición afectó por igual a toda la sociedad española, incluyendo partidos y, naturalmente, jueces. Todo siguió el mismo patrón y así estamos”, lamenta José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo.
El éxito profesional de los ex fiscales del TOP durante la democracia fue muy parecido al de los magistrados. Y los pocos ex que optaron por un camino distinto también tuvieron una carrera exitosa, como Diego Córdoba, que pasó de juez de Instrucción del TOP a abogado de El País.
La evolución de los miembros del primer TOP, el que arrancó en 1964 con el juicio de Buendía, es ilustrativo: los esfuerzos por hacer cumplir la ley franquista de su presidente, Enrique Amat, fueron recompensados con el ascenso al Tribunal Supremo ya por el franquismo, en 1971. Los otros dos magistrados de aquel momento también fueron promocionados: José F. Mateu, asesinado por ETA en 1979, estuvo el TOP durante toda su existencia diez años como presidente y saltó al Tribunal Supremo en 1977. Y Antonio Torres-Dulce se jubiló en 1986 como presidente de la Audiencia de Madrid.
Por su parte, el juez de instrucción, José Garralda, llegó al Tribunal Supremo en 1980, en sustitución de Amat, que se jubilaba. Y también al Tribunal Supremo llegaron los dos fiscales del TOP de 1964: Antonio González y Félix Hernández.
De hecho, los tres presidentes que tuvo el TOP acabaron en el Tribunal Supremo. A los ya citados Amat y Mateu, hay que añadir José de Hijas, que se jubiló en 1986 como presidente de la Sala Segunda, la misma que juzgará a Garzón.
Algunos de estos magistrados fueron muy cercanos a dirigentes que luego militarían en el PP, como Manuel Fraga y Margarita Mariscal de Gante. Fraga dedicó a Amat “cálidos elogios” cuando fue nombrado, según el Abc del día siguiente. Y ya en democracia, cuando el ex TOP Luis Poyatos se vio envuelto en una polémica por haber contribuido, en tanto que fiscal de la Audiencia, a poner en libertad a un mafioso que acabó huyendo, Fraga salió raudo en defensa de “la justicia”.
Una década después, Mariscal de Gante, ministra de José María Aznar, intentó aupar a Poyatos como fiscal jefe de la Audiencia. No lo logró. Pero quedó claro que Mariscal compartía la devoción de su padre, el juez Jaime Mariscal de Gante, por Poyatos, con quien había coincidido en el TOP. Como su amigo, Jaime Mariscal de Gante también vio recompensada su labor en el TOP con una plaza en la Audiencia Nacional.
http://www.publico.es/espana/del-top-al-supremo.html
Con Timoteo Buendía se estrenó el Tribunal de Orden Público (TOP), el siniestro instrumento con que el tardofranquismo reprimió delitos como injurias al jefe de Estado o asociación ilícita, en referencia a militancia en partidos y sindicatos no autorizados por el régimen. Él fue la causa número uno. Pero hubo otras 3.797 antes de que el Gobierno de Adolfo Suárez lo finiquitara, ya en 1977, y trasladara parte de sus competencias a la Audiencia Nacional.
La Fundación Abogados de Atocha, creada para mantener vivo el legado de los juristas de CCOO asesinados por un comando fascista en 1977 editó en 2010 un CD con todas estas sentencias. Incluye un potente buscador que permite rastrear los nombres y apellidos de las víctimas. Y también los del medio centenar de personas que entre 1964 y 1977 formaron parte de esta máquina implacable que condenaba a diez años de cárcel por gritar “¡Me cago en Franco!”.
“Este país conoce muy poco su propia historia y creemos que el CD ayudará a mostrar cómo era el aparato represivo del franquismo y a hacer un reconocimiento a las personas juzgadas”, explica Raúl Cordero, director de la fundación.
En un acto en la Universidad Complutense el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo afirmó que los jueces estuvieron formando parte del TOP hasta 1976. Fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político-Social y nunca abrieron una causa ni siquiera por lesiones durante 40 años.
El CD con las sentencias del TOP muestra hasta qué punto los jueces fueron implacables: el 74 por ciento de los 3.798 casos acabó en condena, según el exhaustivo recuento del investigador Juan José del Águila.
Además, el Tribunal Supremo casi siempre ratificó sus penas, explica Francisco J. Bastida, catedrático de la Universidad de Oviedo y autor de Jueces y franquismo (Ariel, 1986): “Los jueces se identificaron totalmente con la ideología franquista de unidad espiritual, política, religiosa, sindical, moral y de cualquier índole”, afirma.
Las peculiaridades de la transición, pilotada por los propios franquistas y pactada con la izquierda vendida, permitió que los magistrados y fiscales del TOP después encontraran acomodo sin problemas en las nuevas instancias. No sólo no sufrieron ninguna represalia sino que la gran mayoría fue ascendido y acabó en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional.
Por una cuestión biológica ya no están en las instituciones actuales. Pero como mínimo 10 de los 16 jueces que tuvieron plaza titular en el TOP el 63 por ciento del total fueron en democracia magistrados del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional. Y todos mantuvieron la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la medalla al mérito jurídico instituida en 1944 en el periodo más duro y filonazi del régimen.
“La Transición afectó por igual a toda la sociedad española, incluyendo partidos y, naturalmente, jueces. Todo siguió el mismo patrón y así estamos”, lamenta José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo.
El éxito profesional de los ex fiscales del TOP durante la democracia fue muy parecido al de los magistrados. Y los pocos ex que optaron por un camino distinto también tuvieron una carrera exitosa, como Diego Córdoba, que pasó de juez de Instrucción del TOP a abogado de El País.
La evolución de los miembros del primer TOP, el que arrancó en 1964 con el juicio de Buendía, es ilustrativo: los esfuerzos por hacer cumplir la ley franquista de su presidente, Enrique Amat, fueron recompensados con el ascenso al Tribunal Supremo ya por el franquismo, en 1971. Los otros dos magistrados de aquel momento también fueron promocionados: José F. Mateu, asesinado por ETA en 1979, estuvo el TOP durante toda su existencia diez años como presidente y saltó al Tribunal Supremo en 1977. Y Antonio Torres-Dulce se jubiló en 1986 como presidente de la Audiencia de Madrid.
Por su parte, el juez de instrucción, José Garralda, llegó al Tribunal Supremo en 1980, en sustitución de Amat, que se jubilaba. Y también al Tribunal Supremo llegaron los dos fiscales del TOP de 1964: Antonio González y Félix Hernández.
De hecho, los tres presidentes que tuvo el TOP acabaron en el Tribunal Supremo. A los ya citados Amat y Mateu, hay que añadir José de Hijas, que se jubiló en 1986 como presidente de la Sala Segunda, la misma que juzgará a Garzón.
Algunos de estos magistrados fueron muy cercanos a dirigentes que luego militarían en el PP, como Manuel Fraga y Margarita Mariscal de Gante. Fraga dedicó a Amat “cálidos elogios” cuando fue nombrado, según el Abc del día siguiente. Y ya en democracia, cuando el ex TOP Luis Poyatos se vio envuelto en una polémica por haber contribuido, en tanto que fiscal de la Audiencia, a poner en libertad a un mafioso que acabó huyendo, Fraga salió raudo en defensa de “la justicia”.
Una década después, Mariscal de Gante, ministra de José María Aznar, intentó aupar a Poyatos como fiscal jefe de la Audiencia. No lo logró. Pero quedó claro que Mariscal compartía la devoción de su padre, el juez Jaime Mariscal de Gante, por Poyatos, con quien había coincidido en el TOP. Como su amigo, Jaime Mariscal de Gante también vio recompensada su labor en el TOP con una plaza en la Audiencia Nacional.
http://www.publico.es/espana/del-top-al-supremo.html
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


















































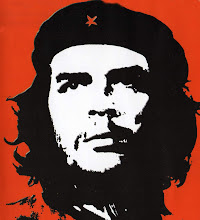.jpg)