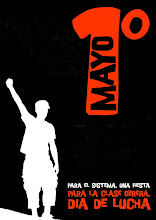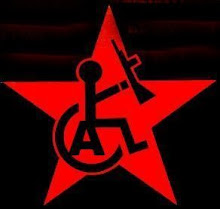Durante la semana del 25 de julio al 2 de agosto, en Barcelona se
desencadenó una revolución que pasó a la historia con el nombre de Semana
Trágica. Un nombre otorgado por la burguesía catalana, ya que la clase
trabajadora la bautizó como “la revolución de julio”, o como “Semana Gloriosa”.
La ciudad en llamas. Barcelona, julio de 1909
La
revuelta empezó a partir de una acción antimilitarista y pacifista para
transformarse en una huelga general. Fue convocada para impedir el embarque de
los soldados reservistas (los que ya habían hecho el servicio militar y que
tenían experiencia y familia) a Marruecos desde el puerto de Barcelona. La
protesta derivó en la quema de la mayoría de escuelas y edificios religiosos de
la ciudad, odiados por la clase trabajadora.
El
balance de la semana fue de más de un centenar de edificios quemados, la gran
mayoría de ellos religiosos: conventos, iglesias o escuelas anexas. El
testimonio fotográfico de “La Actualidad” no dejó lugar a dudas sobre la
magnitud de la revuelta urbana: 33 conventos quemados, 33 escuelas religiosas
de ambos sexos –separados, lógicamente-, y 20 iglesias reducidas a cenizas.
Nadie se explica aún como en practicamente 4 días ardieron simultaneamente, en
ocasiones, más de una cinquentena de edificios en barrios muy alejados, es
decir, que había, probablemente unos cuarenta grupos organizados de ciudadanos
que prendían fuego, en sus respectivos barrios, a aquello que era el símbolo
más patente del atraso intelectual del país y del poder temporal, aquellos que habían
prohibido la difusión de las ideas de Darwin en la Universidad, y que
denunciaban sistemáticamente las publicaciones anarquistas como ataque al
dogma, o como pornografía en el caso de las publicaciones neomalthusianas, o de
divulgación sexual.
Tomaron
parte en los hechos, según informes de la época, más de 30.000 personas,
personajes anónimos de la clase media y obrera barcelonesa, obreros vidrieros,
ladrilleros, jornaleros y obreras textiles, maestros laicos, empleados de
talleres metalúrgicos, pescadores, estribadores, y un largo etcétera. Se
enfrentaron a unos 700 guardias civiles y fuerzas del ejército que
paulatinamente fueron engrosando su número hasta acabar con la revuelta. Una
revolución en toda regla, en la que no hubo pillaje ni robo de las propiedades
de la iglesia, al contrario de lo que afirma la historia revisionista de
siempre, que ahora empieza, como siempre, a dar su enésima versión de los
hechos. Según los periodistas que realizaron las primeras valoraciones de lo
acaecido, en todos los conventos e iglesias la multitud lanzó al fuego todo
aquello que encontró, incluso joyas o acciones de bolsa, dinero, lienzos o
retablos. La idea de quemar la superstición y el oscurantismo abrazó todo lo
que los edificios contenían. Por el contrario, y a diferencia de la revolución
y quema de iglesias de 1835, se respetó la vida de los frailes, curas y monjas
que huyeron despavoridos por tapias y terrazas hacia los patios vecinos donde
con mayor o menor fortuna fueron escondidos –o no- por los vecinos. Su salida,
vestidos de seglar, pasó por toda una serie de vericuetos que también fueron
después narrados por la prensa.
La
revuelta que además afectó a más de 50 poblaciones de toda Cataluña y que en el
caso concreto de Granollers y Sabadell tomó el aspecto de proclamación
revolucionaria con la toma de los edificios consistoriales y la proclamación de
juntas y asambleas vecinales. En la mayoria de poblaciones (Badalona, San
Adrià, Mataró, Manresa, Igualada, Olesa, Arenys, Palamós, Cassà de la Selva,
Anglés, Reus, Valls, Vendrell, etc.) se quemaron las casetas de consumo, los
registros de propiedad y se desarmó el somaten (fuerza ciudadana
para-policial), en casi todas se cortaron las vías férreas –para impedir el
paso de refuerzos hacia Barcelona, o para impedir el paso de los trenes con
soldados hacia el puerto- y también se volaron el telégrafo y las
comunicaciones. A partir de aquí, en todos estos municipios se declaró la
huelga general.
El
foco de la indignación se centró en Barcelona. La ciudad industrial y
cosmopolita, escenario de la burguesía modernista y emprendedora, era también
escenario de la miseria obrera. Desde sociedades de apoyo mutuo, incipientes
cooperativas de producción o consumo, y reorganizaciones sindicales
clandestinas tras la cruenta represión de las condenas de Montjuich de 1896, la
clase obrera avanzaba con dificultad hacía la autoorganización sindical que en
aquellas semanas se fraguaba al entorno de Solidaridad Obrera. En ella un
conjunto de sociedades sindicalistas revolucionarias -en número de 67 en
Cataluña y 53 en Barcelona- se habían constituido autónomamente y gracias a una
aportación económica del pedagogo anarquista Francisco Ferrer y Guardia habían
podido adquirir un inmueble en el que poder reunirse y realizar la propaganda.
Un inmueble en el que se gestarían buena parte de las iniciativas de aquella
semana, pero a las que Ferrer casi permaneció completamente ajeno, ya que se
encontraba fuera de la ciudad. Se calcula que pertenecían a Solidaridad Obrera
unos 10.600 obreros barceloneses de los 200.000, esto según estimaciones de
Rovira i Virgili. El revolucionario José Prat estimaba que unos 15.000
afiliados eran los inscritos en la sociedad que tenia en la huelga general y la
acción directa eran sus armas más poderosas. Sus reivindicaciones eran la
jornada de 8 horas y mejores condiciones económicas, pero también mejoras que
hacían referencia a su calidad de vida: educación, asociaciones culturales,
asistencia médica, etc.
Paralelamente,
el librepensamiento había hecho su aparición en Europa, y tímidamente se abría
camino en España. La masonería, unida a las campañas de laicidad y al
republicanismo hacía su irrupción en los barrios obreros. Todos ellos
(anarquistas, federalistas, masones, socialistas y republicanos) participaron
en las campañas a favor de los cementerios civiles, por la inscripción de los
recién nacidos y los matrimonios en el registro civil sin dar cuenta a la
iglesia que ostentaba el monopolio de la educación y la vida moral española.
Las
obreras no eran ajenas a todo este movimiento sociocultural. Muchas de ellas
militaban activamente en la mayoría de las sociedades obreras y aparecen ya en
la prensa obrera. La mayoría de las más activas ejercía de maestras laicas y se
mostraron valientemente a favor de la coeducación y de la difusión del
racionalismo científico. Sin duda, es dentro de las filas del librepensamiento
y del anarquismo donde las mujeres encontraron su lugar donde actuar a nivel
político, escribir, hablar y relacionarse. Es decir, un espacio ciudadano en el
que actuar y visibilizarse. Y en este lugar darán muestras de su autoridad
intelectual Teresa Mañé, Teresa Claramunt, Àngeles López de Ayala, Amalia
Domingo Soler, Belén Sàrraga y muchas más que se convertirán en referente y
modelo de sus compañeras.
Los
huelguistas catalanes pretendían que el resto de la península los imitaran y
lograr así que la revolución se generalizara, pero los refuerzos no llegaron,
al contrario. Las ideas de los revolucionarios no se escucharon, ya que el
gobierno se aprestó a explicar que en Barcelona estaba teniendo lugar una
revuelta separatista.
Las
muchas causas del incendio de las iglesias
Varias
son las posibles causas del desencadenamiento de la huelga general y de la
quema de los conventos.
La
crispación ciudadana de las clases trabajadoras es sin duda una de las
principales. Desde mediados del siglo XIX las calles de Barcelona eran
periódico escenario de huelgas y barricadas. Incluso en 1835 ya se había
efectuado una violenta quema de conventos que conllevó varias víctimas
mortales. Bullangas y revueltas obreras jalonaron los años de 1840-50 para
desembocar en las bombas y petardos anarquistas del fin de siglo. Algunos eran
reales, otros meras provocaciones policiales, como el oscuro caso protagonizado
por el confidente Juan Rull y sus familiares que conmocionó los medios obreros,
ya que periódicamente se efectuaban detenciones indiscriminadas. La célebre
bomba lanzada en 1896 durante la procesión religiosa de Corpus puso en marcha
un descomunal aparato represivo que encerró en el castillo de Montjuic a muchos
inocentes. La huelga de las sociedades metalúrgicas de 1902 duró una semana
entera y tal fue la represión que el pintor Ramón Casas la retrató su lienzo:
La carga.
La
clase obrera demandaba constantemente una mejor educación. Sólo a partir de una
mejor instrucción podrían elevar su nivel cultural y optar por mejores trabajos
y salarios. Pero la educación escolar estaba desde 1851 condicionada por el
concordato entre España y el Vaticano, y la iglesia ostentaba prácticamente el
monopolio de la educación en España, en unos años en que no había leyes que
regularan la edad mínima para entrar a trabajar y donde niños y niñas
frecuentaban fábricas y talleres por salarios de miseria.
De
nada valió el intento de la Ley Moyano (1857) para que los ayuntamientos se
hicieran cargo de la educación. En ciudades como Barcelona, con una alta
afluencia periódica de emigración y con escasos recursos, nada impulsaba a la
oligarquía burguesa a instruir a sus ciudadanos.
Y
la instrucción quedó así en manos de la misma clase trabajadora que intentará
por todos los medios de autoeducarse o de formar escuelas para sus hijos. Desde
los años de la Internacional, la educación será una demanda generalizada de
todo el proletariado mundial. Después de numerosos y dispersos intentos, Ferrer
y Guardia impulsará un modelo educativo moderno, laico y coeducador. De hecho
había observado experiencias similares en Francia, como la escuela de Cempuis
de Sébastien Faure y Paul Robin. De ellos tomará las ideas del contacto del
niño con la naturaleza, y del trabajo cooperativo.
Además
Ferrer, que cuenta con una buena fortuna personal, a partir de una herencia,
formará maestros y impulsará una editorial que publicará una coherente línea
editorial de carácter racionalista y progresista. En 1901 aparece su “Boletín
de la Escuela Moderna”, en 1906 ya se contabilizan más de mil alumnos en 34
centros educativos coordinados por Ferrer. Aquel mismo año la escuela fue
clausurada, ya que Ferrer es acusado de complicidad con Mateo Morral.
La
iniciativa anarquista no era la única en una ciudad convulsa, en 1907, el
regidor catalanista Francesc Layret propuso invertir parte de un excedente
económico del consistorio barcelonés en la creación de cuatro escuelas laicas y
coeducadoras para niños obreros. A la expectación y contento inicial, siguió la
indignación obrera, ya que el cardenal Salvador Cassañas emprendió una intensa
campaña de propaganda y escribió dos circulares en contra de las escuelas y de
su manifiesta “laicidad” y “bisexualidad”. No se volvió a hablar del tema, pero
los republicanos se sintieron muy defraudados por los ataques de la iglesia.
Por
último cabria citar a los miembros del republicano partido radical fundado por
Alejandro Lerroux. Formado no sólo por proletarios, sino por miembros de las
clases medias o pequeña burguesía, que en absoluto aspiraban a la revolución
social como los anarquistas o sindicalistas revolucionarios, pero si querían un
estado republicano, sin monarquía y fundamentado sobre las bases de la laicidad
y el sufragio universal. Según testimonios policiales numerosos miembros de
base se encontraban entre los huelguistas y los activistas de los diferentes
barrios barceloneses. También estuvieron en las calles sus dirigentes: Sol y Ortega,
los hermanos Ulled, Juan Colominas Maseras, Rafael Guerra del Río y varios más.
Sólo el diputado Francisco Giner de los Ríos, se quedó en casa y estuvo
presente en una reunión consistorial. Es evidente que en el curso que tomaron
los acontecimientos, hubo una clara disyuntiva entre las bases del partido y
sus dirigentes que hábilmente optaron por la vía pactista con los miembros de
la Lliga, es decir la derecha. Incluso en el asunto de la condena a Ferrer, los
dirigentes del Partido Radical tuvieron una actuación que avergonzó a sus
militantes de base.
La
lucha por el espacio urbano y la quema de conventos
Por
primera vez las fotografías de prensa retrataron a los anónimos que poblaban
las calles. Cada vez más los periódicos insertaban en sus páginas reportajes
fotográficos. Y así, rostros de obreros, mujeres y muchachos compartían
protagonismo tras las barricadas improvisadas con railes de tranvías, barriles
de madera, somieres de cama y adoquines en los barrios de la ciudad.
Las
fotografías mostraban también las entrañas chamuscadas de los edificios
religiosos convertidos en ruinas. Hogueras improvisadas en grandes naves
góticas quemaban sillas, puertas, reclinatorios, cortinajes, campanas y todo lo
que recordaba siglos de oscurantismo. Pero hay algo que impresiona en el
desencadenamiento de los hechos en esta semana: la imperturbabilidad de la
clase burguesa ante las quemas, y también la del mismo ejército que contemplaba
impasible las llamas que tampoco eran sofocadas por los bomberos. La burguesía
parecía mirar hacia otro lado, como relatan los testimonios de los hechos.
Algunos se encerraron en sus casas, pero otros asistían al espectáculo desde
terrazas y balcones. De hecho quizá preferían ver arder conventos que ver como
se dirigía la rabia ciudadana hacia sus propias fábricas o propiedades.
Una
especie de desamortización popular atacaba las escuelas y edificios religiosos.
La masa atacó también los odiados cementerios de los conventos que permanecían
en los patios de las casas de vecinos barcelonesas, atentando a la higiene y a
las emergentes normas de salubridad. Y en los cementerios y criptas, el pueblo
extrajo las momias de sus tumbas y las paseó en una escena buñuelesca por toda
la ciudad. Desde los conventos hasta las Ramblas, de ahí hasta la alcaldía de
la plaza de San Jaime, y de ahí, al palacio del marqués de Comillas,
propietario de las minas africanas que los reservistas debían defender. En cada
encuentro con la fuerza pública, los portadores de los ataúdes y las momias
dejaban su carga, para reemprender la marcha después de los encontronazos,
entre música callejera y chirigotas. Un muchacho deficiente mental fue acusado
de haber bailado con una momia lo que le valió la sentencia a muerte.
En
las calles de Barcelona se enfrentaban dos formas de entender las cosas, por
una parte el mundo antiguo, la iglesia, el clasismo educativo, el viejo estado
de cosas, aquello que los progresistas bautizaban como “la superstición”, y del
otro lado de la barricada, la idea anarquista, el librepensamiento, la
emergencia de las mujeres y su autonomía, la laicidad, la razón, y también el
darwinismo.
La
represión no se haría esperar, una represión azuzada por la derecha catalanista
que en su periódico La Veu de Catalunya lanzó una siniestra campaña: ¡Delatad!,
es decir: denunciar a vecinos, vecinas, maestros u obreros. Una campaña que
pedía a voces cabezas de turco para desviar la atención de aquello que
realmente importaba: la desatención y el abandono de la clase trabajadora que
no tenía garantías jurídicas, económicas, sanitarias o sociales. Desviar la
vista de aquellos que en su desesperación quemaron edificios, monumentos a la
desigualdad, y no dirigieron su mirada hacia el patrón, el burgués que hacía
del modernismo y el lujo su forma de vida. Cabezas de turco que como la de
Ferrer eran molestas: anarquista, activo, subvencionador de periódicos como La
Huelga General, o sociedades obreras, amigo de Mateo Morral, de Malato, de los
Montseny, de los neomalthusianos y un hombre con una libertad moral e intelectual
que hacía que palidecieran de envidia los timoratos y los puritanos, incluso
los que profesaban sus mismas ideas. Ferrer era la víctima perfecta.
Fueron
clausuradas más de 122 escuelas laicas, solo en Barcelona. La mayoría de sus
profesores fueron detenidos o deportados a Alcañiz, como el caso de los
profesores amigos y familiares de Ferrer. Otros eligieron el camino del exilio.
También
fueron detenidos líderes obreros, mujeres proletarias, soldados y guardias
civiles que desertaron por su republicanismo, damas burguesas antimilitaristas
que llamaron a la huelga general y un extraño conglomerado ciudadano de
personajes diversos que vieron en la revuelta urbana la posibilidad de
canalizar sus aspiraciones. Con motivo de la Semana Trágica, la derecha
catalana volvió a la carga, en concreto los hombres de la poderosa Lliga, con
Verdaguer y Callís a la cabeza que testificó contra el pedagogo. Un juicio
militar sumarísimo y sin garantías decidió su futuro. Ferrer y Guardia fue
ejecutado en los fosos del castillo de Montjuïc el 13 octubre de 1909. Un
clamor internacional condenó su ejecución.
Y
Solidaridad Obrera, a pesar de la represión, o a consecuencia de ella, siguió
adelante, organizando campañas para liberar a los presos, o participando en los
populosos entierros de los ajusticiados (fotografiados por la prensa), en los
actos de protesta contra la condena de Ferrer, y volviendo a organizar
clandestinamente los sindicatos obreros, sus editoriales y sus escuelas, hasta
volver a representar una amenaza tan importante que pocos años después, en 1919
conseguirían la jornada de 8 horas.
La
historia forma parte del presente, en un bucle perverso, ya que hace cien años
de aquel julio en Barcelona, y cuestiones como la libertad en la enseñanza, la
coeducación, el creacionismo y el racionalismo, la impertinencia con que la
iglesia interfiere en la vida privada de todos nosotros, la poca laicidad en la
vida pública, y el deseo de que la enseñanza forme parte del patrimonio de la
crítica y la reflexión, no como mera instrucción o adiestramiento, son aún
motivos candentes de nuestra vida diaria.
Dolors Marín
















































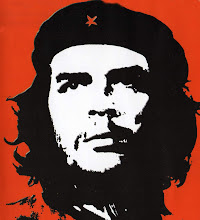.jpg)