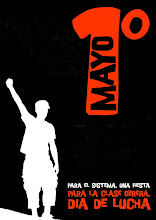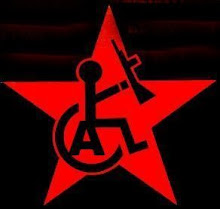Isabel II tuvo doce hijos, ninguno de su marido y uno de ellos fue Alfonso
XII. ¿Quién fue el padre de Alfonso XII?
Desde hace mucho tiempo he investigado la historia de
los borbones, sus contradicciones, sus torpezas, ambiciones, amancebamientos,
infidelidades, traiciones, la mejor forma de ser afianzar el republicanismo en
España es conociendo la historia de sus reyes, ninguno destacó por su honradez,
humanidad, ética o amor al pueblo que les permitía vivir a cuerpo de rey.
Todos los borbones tienen mucho en común, todos tienen
muchas zonas oscuras que los deslegitimarían para continuar como estirpe
reinante en cualquier país civilizado, salvo en España, pues todos los vicios
habidos y por haber ha tenido dicha dinastía que tuvo bajo su cetro el mayor
imperio conocido, y que por torpeza, traición y ambición perdieron. La
independencia de los países latinoamericanos posiblemente se habría producido
igualmente, pues la emancipación de los pueblos termina siendo una necesidad
vital cuando depende de una lejana metrópoli que les ignora. No obstante, de
haber sido otros, habría sido de manera civilizada y al estilo de la
“Commonwealth” británica, y posiblemente hoy, de no haber estado al frente de
España tan torpes como ambiciosos personajes la comunidad de naciones hispanas
sería una feliz realidad.
A pesar de mis muchas investigaciones,
llegando al reinado del peor de todos los borbones, Fernando VII y de su
archiconocida hija, Isabel II, me surgieron muchas dudas, había muchas
cuestiones que no me cuadraban. Entonces conocía a María Nieves Michavila
Gómez, investigadora seria, no como yo que soy un simple aficionado. Todas las
dudas me las aclaró en una misma conversación la autora de “Voces desde
el más allá de la historia”, porque ella, además de investigadora, conoce
testimonios de primera mano que afectan a su propia familia, ya que
posiblemente, borbones y María Nieves Michavila, comparten un ascendiente común
el oficial de Ingenieros Federico Puig Romero, mandado asesinar; posiblemente,
por su amante Isabel II.
Los libros de historia nos dicen, sin embargo, que fue
su amigo, Puig Molto el padre de Alfonso XII; no obstante, Isabel II
tenía muy poderosas razones para ocultar la paternidad real de quien sería rey,
como bien explica María Nieves Michavila:
“Para Isabel II era imprescindible ocultar al Santo
Padre, padrino de su hijo Alfonso, la existencia de hermanos comunes con el
progenitor de su hijo. A esto se unía el peligro de que saliera a la luz una
información muy grave para la dinastía Borbón que hizo cambiar la actitud de
Fernando VII hacia los huérfanos Puig Romero, pasando del más absoluto
despotismo a todo tipo de concesiones, recurriéndose a falsificaciones y
bolsillo secreto del rey.”
Partiendo de los testimonios orales de la propia
familia de la investigadora, María Nieves Michavila Gómez comienza las
pesquisas durante más de diez años para saber la verdad sobre el asesinato de
su ascendiente el coronel Federico Puig Romero. Surgiendo de esta investigación
“Voces desde el más allá de la historia”. El libro en cuestión aporta
muchas novedades y vías de investigación sobre quién fue el verdadero padre de
Alfonso XII y las intrigas que en torno a esa paternidad se dieron. Siendo un
libro de investigación histórica que no me cabe duda de que sentará las bases
para que otros investigadores continúen la labor emprendida por María Nieves
Michavila Gómez.
Es importante conocer la historia, pero la historia se
escribe en no pocas ocasiones a sueldo de quien tiene el poder. Voces desde el
más allá de la historia, nos muestra con más seriedad que yo voy a exponer
aquí, la historia no oficial. La historia que es preciso investigar y que María
Nieves Michavila lleva a cabo de manera rigurosa, sirviéndose a través de una
investigación tenaz y exhaustiva y a la vez de fuentes directas llegadas
directamente de sus antepasados, mostrándonos uno de los secretos mejores
guardados de los borbones españoles: ¿Quién fue el padre de Alfonso XII?
La legitimidad de la monarquía se basa en la sangre
del rey transmitida por vía sexual a la reina, pero los borbones, casi todos
ellos muy “amorosos”, no dan los perfiles, ni reyes ni reinas de que esa
legitimidad de la sangre se transmite realmente. Voces desde el más allá de la
historia, nos demuestra que la historia se manipuló para ocultar esa falta de
legitimidad.
Todos le dan a Isabel II fama de promiscua y de
ninfómana (incluso hay un libro satírico de los hermanos Bécquer, que de
ser publicado en España, ahora, llevaría a sus autores a la cárcel). A pesar de
ello, Isabel II no era diferente al resto de los borbones, incluido el rey
enerito Juan Carlos de Borbón, el heredero de Franco. Baste un breve repaso por
la monarquía que dilapidó con su torpeza y arrogancia el mayor imperio de la
historia:
En el siglo XVIII hasta el momento presente, comienza
a reinar la dinastía en España los borbones, periodo durante el
cual hubo guerras de sucesión, guerras dinásticas y para desgracia de España,
dos restauraciones dinásticas después de habernos librado de ellos, al
grito de “borbones nunca más”, la primera después del golpe de Estado que acabó
con la primera república española, y la segunda tras la imposición del dictador
Francisco Franco, que dio lugar a la actual monarquía borbónica de raíces y
espíritu franquistas. No obstante, lo que siempre, desde el primer instante lo
que todos tuvieron en común fue su ambición desmedida en todos los aspectos de
la existencia y sus, de devaneos sexuales, para los cuales no dudaron en
asesinar o premiar a quienes pudiesen ser un obstáculo para sus caprichos.
Un breve repaso por la dinastía hasta la susodicha
reina ninfómana nos demuestra que Isabel II, no era diferente del resto de su
estirpe, sus descendientes, Alfonso XII, Alfonso XIII (productor de cine porno
e introductor del mismo en España) y el heredero de Franco, Juan Carlos I,
siguieron esos mismos parámetros de conducta, en todos los aspectos:
La dinastía comienza con Felipe V, gobernante de pocas
luces y desarreglos mentales, era prototipo de " enfermo
imaginario" unos días y se creía difunto otros, mandando que lo
enterrasen...
No se cortaba el pelo ni las uñas de los pies.
Por la noche mandaba a encender cientos de luces y de día mandaba correr todas
las cortinas y permanecía en oscuridad. Se quedó viudo pronto y sus cortesanos
metieron en su cama hasta sus propias hijas con tal de tenerle contento, eso
hasta que se casó con una muy mala mujer, Isabel de Farnesio, la serpiente
cascabel menos mortífera que ella, que lo convirtió en un títere de sus
tejemanejes.
A continuación, llegó al trono Luis I de Borbón, hijo
de Felipe V. se casó con tan solo 16 años y su esposa Luisa Isabel de Orleáns
con 13 años. La reina tan solo pensaba en comer, beber, y mostrar sus "encantos"
a la guardia real, y como tenían prohibida la vida marital por su
corta edad, terminó por acostarse con toda la guardia real. El rey, al que el
pueblo español llamó el "Bien Amado", mientras la reina
disfrutaba del cuerpo de guardia, él lo hacía con las prostitutas que rondaban
entonces cerca del Retiro. Enfermó de viruela y murió sin cumplirse ni un
año de su reinado; pero, después de destrozar muchos huertos ajenos al de su
esposa.
Fernando VI, “El melancólico” también era
hijo de Felipe V, este nuevo rey era amigo de la soledad, de la suciedad y de
golpear a sus servidores, heredando los extravíos mentales de su progenitor,
poco más que decir sobre este breve rey.
De Carlos III, poco que decir, solo que fue el mejor
de todos los borbones, incluido los actuales; aunque con muchas manías
enfermizas.
Carlos IV, hijo del anterior, se creyó un ser superior
al resto de los hombres, y lo único que fue el mayor cornudo de la historia de
España, y junto con su hijo, uno de los dos mayores traidores a la patria
conocidos. Su esposa y a la vez prima Mª Luisa de Borbón, según los
rumores de la época, tuvo varios amantes (siendo el más conocido de ellos
Manuel Godoy, válido o primer ministro de su marido) con los cuales tuvo al
menos catorce hijos y diez abortos, todo un récord... Suyas fueron las
palabras:
“Con la muerte de mi marido desaparece la dinastía
Borbón, pues ninguno de mis hijos es suyo”.
Del presunto hijo de Carlos IV, el futuro Fernando
VII, además de ser el mayor traidor a España, junto con su padre, y de ostentar
el récord de ser el peor rey de la historia España, tenía otros muchos récords
a tener en cuenta:
“Un miembro viril, del mismo tamaño de un pony”, y
aquí no es diminutivo, sino exagerado para un hombre. Con tan
extraordinario miembro se dedicaba a violar a toda la que se le ponía por
delante con total impunidad. Tuvo cuatro esposas y varias amantes (una de ellas
madre del padre del futuro rey Alfonso XII, atentos a este dato, que nos
desvela el libro Voces desde el más allá de la historia). Dicen que
las malas lenguas que alguna de sus esposas, amantes o marido de sus amantes
murieron en extrañas circunstancias. Ahí la gran labor de María Nieves
Michavila Gómez, ha buscado y encontrado todo tipo de documentos hasta debajo
de las piedras.
Buscando el sucesor al trono, Fernando VII se casó por
cuarta vez con la hija de los reyes de Nápoles, M ª Cristina de Borbón, sobrina
carnal suya, a la cual, muy romántico él, la violó la noche de bodas. Once
meses después nace Isabel II. No es que fuese el embarazo de la burra. Lo
cierto es que tuvo nueve hijos más, de los cuales las dos primeras eran hijas
del rey, que la palmó, al no estar ya para tanto exceso sexual.
Pasando así a ser María Cristina, la reina o
gobernanta de España, recordar:
"María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo
la corriente"
María Cristina se casó en secreto con un sargento, con
el cual tuvo ocho hijos, siendo que no podía casarse, porque de hacerlo no
podría haber ejercido de reina regente, la gobernanta debía
ponerse vestidos muy anchos para disimular cada uno de sus ocho embarazos. De
ella se decía que:
“La Regente es una dama casada en secreto y embarazada
en público”.
Su hija, la reina Isabel II subió al trono con 13 años
y tres más tarde, ya estaba casada con su primo Francisco de Asís de Borbón,
que no podía mear de pie al cual llamaban Paquita Natillas. El cual, como
es de suponer, era homosexual y con amante masculino, algo muy respetable, hoy
en día, entonces...
De ahí que la reina tuviera varios amantes, uno de
ellos Federico Puig Romero, antepasado de la autora del libro Voces
más allá de la Historia, María Nieves Michavila.
Isabel II tuvo doce hijos, ninguno de su marido y uno
de ellos fue Alfonso XII, que en una carta remitida a los hijos de Federico
Puig Romero, les llama hermanos ¿Quién fue el padre de Alfonso XII? Este gran
misterio nos lo descubre el libro Voces desde el más allá de la
historia, o al menos sienta las bases para descubrir, quién fue el padre de
Alfonso XII, porque si algo aporta el libro es un amplio surtido de documentos
civiles, militares, políticos, eclesiásticos y diarios de la época.

















































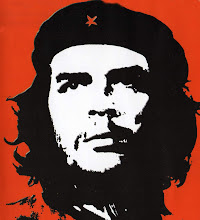.jpg)