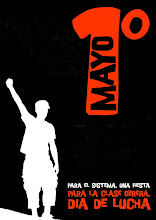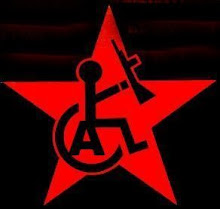jueves, 29 de noviembre de 2018
jueves, 8 de noviembre de 2018
Los errores del "post-anarquismo
“Intentar reanimar el marxismo, el anarquismo o el sindicalismo
revolucionario dotándolos de una inmortalidad ideológica, sería un obstáculo
para el desarrollo de un importante movimiento radical. Se necesita una
perspectiva totalmente revolucionaria que sepa afrontar de manera coherente los
diferentes argumentos que puedan conducir a gran parte de la sociedad a
oponerse de forma eficaz al sistema capitalista, un sistema que está en
continua evolución y cambio”.
Así escribía Murray Bookchin,
pero su discurso no es particularmente original: sin ir muy atrás en el tiempo,
al menos desde los años inmediatamente sucesivos a la caída del Muro de Berlín,
se ha convertido en una especie de recurso literario invocado sobre todo por ex
marxistas, pero también en el seno del llamado “post-anarquismo”.
Sin embargo, yo creo que el
discurso de Bookchin y de todos los que lo han precedido y los que lo seguirán,
no es válido por varios motivos que trataré de enumerar y argumentar aquí.
El primer orden de problemas es
el siguiente: He empezado con la frase de Bookchin porque en pocas líneas
condensa tanto la tesis como su fundamento. Él –pero no es el único– cree en el
cuento que el capitalismo se cuenta a sí mismo –“un sistema en continua
evolución y cambio”– escondiendo tras la fábula de “lo nuevo avanza” lo viejo
que retorna (incluso nunca se fue…). En los últimos tiempos han circulado
numerosos textos, y no solamente en el ámbito radical sino de la izquierda en
general –cito aquí solamente El Capital del siglo XXI, de Piketty, y Débito, de
Graeber– que habrían debido desmontar ampliamente esta construcción ideológica
y mistificadora, que trastorna la realidad de las cosas presentando a quien
lleva realmente “un mundo nuevo en el corazón” como una especie de
reaccionario, y al autoritarismo y viejo Estado presente de las cosas como
intrínsecamente “revolucionario”. Se aprecian como novedades absolutas cosas
como los poderes financieros, las multinacionales, el hecho de que el enemigo
se haya convertido en un “sin rostro”, la dependencia de los “índices de la
Bolsa”, etc., que son más viejos que los caminos, y que aparecen como “lo nuevo
que avanza” solo en la mitología del capital.
Una mistificación apoyada en
determinados errores de valoración de Marx sobre las novedades efectivas del
capitalismo industrial relativas a las formas de producción precedentes, que le
lleva a elogiar descaradamente el mundo capitalista como claramente
“revolucionario”. Los ejemplos más destacados están en el Manifiesto Comunista:
“La burguesía ha desempeñado en
la historia un papel altamente revolucionario. (…) Ha sido ella la primera en
demostrar lo que puede realizar la actividad humana; ha creado maravillas muy
distintas a las pirámides de Egipto, a los acueductos romanos y a las
catedrales góticas, y ha realizado campañas muy distintas a las migraciones de
los pueblos y a las Cruzadas.
La burguesía no puede existir
sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción
y, por consiguiente, las relaciones de producción, y con ello todas las
relaciones sociales. La conservación del antiguo modo de producción era, por el
contrario, la primera condición de existencia de todas las clases industriales
precedentes. Una revolución continua en la producción, una incesante conmoción
de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constantes
distinguen la época burguesa de todas las anteriores. Todas las relaciones
estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas veneradas
durante siglos, quedan rotas, las nuevas se hacen añejas antes de llegar a
osificase. Todo lo estamental y estancado se esfuma; todo lo sagrado es
profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus
condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. (…) Mediante la
explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a
la producción y al consumo de todos los países. Con gran sentimiento de los
reaccionarios, ha quitado a la industria su base nacional.
Merced al rápido
perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al constante progreso de
los medios de comunicación, la burguesía arrastra a la corriente de la
civilización a todas las naciones, hasta a las más bárbaras. Los bajos precios
de sus mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las
murallas de China y hace capitular a los bárbaros más fanáticamente hostiles a
los extranjeros” (Capítulo I, “Burgueses y proletarios”).
En consecuencia, del hecho de
que Bookchin –como inicialmente Marx y posteriormente otros muchos– acepte esta
narración mitológica que hace el capital sobre sí mismo, no se puede derivar
más que la idea de que las ideologías contestatarias, cambiando el objeto, han
sido superadas y representan “un obstáculo para el desarrollo de un importante
movimiento radical”, por lo que “se necesita una nueva perspectiva totalmente
revolucionaria”. Como inciso, diremos que, aun admitiendo que tal tesis fuera
verdadera, se trataría en cualquier caso de una especie de paradoja pragmática:
no se sabría con qué objeto realizar tal definición conceptual, dado que en el
momento en que esta se desarrolle, su inefable objeto será ulteriormente
cambiado, haciéndola inútil.
Como decíamos más arriba, hoy
sabemos por investigaciones científicas y empíricas precisas que marxismo,
anarquismo y sindicalismo revolucionario han tenido que lidiar exactamente con
las mismas dinámicas del capital que vemos actualmente en acción: en
consecuencia, si eran correctos o erróneos en la época, lo serían hoy también y
viceversa. En el análisis de los hechos, decir de uno de ellos –el marxismo–
que ha resultado enormemente incapaz de superar el capitalismo es un eufemismo,
habiéndose mostrado como el gran apoyo del capitalismo del siglo XX,
destruyendo el movimiento obrero y revolucionario para después pasar del
capitalismo de Estado al capitalismo neoliberal más feroz. El anarquismo, por
el contrario, incluso con sus fuerzas limitadas, ha logrado como poco mejorar
las condiciones de vida de las poblaciones oprimidas, inspirando las luchas y
las organizaciones más radicales en el periodo de la segunda fase de la
revolución industrial y durante los “treinta años gloriosos” –algo curiosamente
poco reconocido– llevando las mayores conquistas sociales incluso donde las
dimensiones relativas del anarquismo sobre el marxismo estaban a favor del
primero (y viceversa: piénsese en la diferencia entre Suecia y la Italia del
“gran Partido Comunista”). Donde se ha llegado a experiencia revolucionarias –México,
Ucrania, España– habrá mucho que hablar, pues son con los únicos
acontecimientos históricos que hoy se pueden citar a favor de la realización
efectiva de una sociedad comunista.
Discursos como el de Bookchin
en su llamamiento a la búsqueda de un “nuevo camino” hacen olvidar todo esto y
despojan a los movimientos revolucionarios de momentos fundamentales de
reflexión teórica sobre las vías contraproducentes y sobre las que, por el
contrario, han dado y siguen dando un mínimo fruto (como el zapatismo y la
Rojava)*.
*A propósito de la cuestión del
confederalismo democrático que se experimenta en el noreste de Siria, hay que
precisar que el Bookchin que ha influido en Ocalan es, por motivos banalmente
temporales, el de antes de la conversión al “post-anarquismo”. De hecho Ocalan,
que es un intelectual destacado, no tenía necesidad de ser adoctrinado en el
marxismo: si algo le ha podido proporcionar Bookchin, han sido las ideas
anarquistas.
Enrico Voccia
Publicado en el
Periódico Anarquista Tierra y Libertad, nº363 octubre 2018
lunes, 29 de octubre de 2018
Franco metió a 22.000 personas en el campo de concentración de Albatera y muchos murieron deshidratados
La escritora cartagenera Isabel María Abellán publica
’Isidro’, una novela basada en la historia real de un republicano anarquista
que sobrevivió a uno de los campos más crueles del franquismo.
El campo de concentración franquista de Albatera
(Alicante) fue uno de los más crueles e inhumanos que hubo en España tras el
final de la Guerra Civil, por lo que algunos lo bautizaron como el “Auschwitz
español”. Las condiciones de vida en el campo, que funcionó entre abril y
octubre de 1939, eran durísimas. La única comida que recibían los presos eran
chuscos de pan y sardinas. También era notable la sed que padecieron los presos
por la falta de agua y el enorme calor que hacía en el lugar. Allí se
produjeron torturas, todo tipo de humillaciones y vejaciones, y fusilamientos.
Se numeraba a los presos, de tal forma que si uno de ellos se fugaba, se
fusilaba a los que tenían los números anterior y posterior.
“Franco metió a más de 22.000 personas en el campo de
concentración de Albatera y muchos murieron deshidratados”, comenta la
profesora y escritora cartagenera Isabel María Abellán, que durante varios años
ha investigado lo que sucedió en un lugar en el que sólo faltaban las cámaras
de gas para igualarse a un campo de exterminio nazi. Basándose en la historia
real de Isidro, un republicano anarquista que sufrió y sobrevivió a aquel
infierno, con el que la escritora mantuvo largas conversaciones tras conocerlo
en 2009, Abellán acaba de publicar la novela ‘Isidro. Relato del campo de concentración
de Albatera”.
Isabel María Abellán, que es catedrática de Historia,
explica que “en este saladar de Albatera el Gobierno de la II república
construyó un campo de trabajo para reclusos comunes, en el que nunca hubo más
de 700 personas pese a que su capacidad era para más de 2.000, y terminada la
Guerra Civil Franco organizó allí un campo de concentración. Yo me interesé por
el tema de una manera casual, investigando sobre la II República en la
Comunidad Valenciana, buscando cartas de las personas que se hacinaron en el
puerto de Alicante durante los últimos días de la Guerra Civil”.
“Las máquinas lo arrasaron todo para no dejar rastro”
A la profesora no le fue fácil indagar sobre este
campo de concentración, y más teniendo en cuenta que tras su cierre “el lugar
fue declarado zona devastada y las máquinas lo arrasaron todo para no dejar
rastro. Luego se creó un poblado artificial (San Isidro) que fue colonizado por
gentes de Aragón y el norte de España. La primera casa se entregó en 1956. Es
imposible tener muchos datos pues se tuvo mucho cuidado en no dejar rastro, en
que todo desapareciera, pero las personas de la zona lo conocían. San Isidro
empezó siendo una pedanía de Albatera, y ahora es un municipio independiente”.
Con todo el material recopilado y los testimonios de
varias personas, Abellán se decantó por escribir un relato. “Como soy
profesora, me parece más pedagógico para mis alumnos escribir una novela que
hacer una ponencia para un congreso, que es algo más académico”, indica.
La escritora cartagenera afirma que “el 1 de abril de
1939, al terminar la Guerra Civil, miles de personas estaban en el puerto de
Alicante esperando los barcos que prometió Francia. Algunos llegaron, pero
Franco impidió luego que entraran más buques franceses. Las tropas franquistas
separaron a mujeres y niños. Los hombres fueros apartados, algunos fueron
fusilados en el acto en el castillo de Santa Bárbara de Alicante y a otros los
condujeron a un campo que se llamó de Los Almendros. Sobre esto Max Aub
escribió un libro. Era primavera y pasaban tanta hambre que se comieron hasta
las hojas de los almendros. Allí sólo estuvieron unos días”.
“Era un horno y sólo les daban un poco de agua cada
dos días”
“Las primeras semanas –prosigue Abellán- estuvieron
hacinadas en el campo de concentración de Albatera entre 20.000 y 22.000
personas. Según los testimonios que he recogido, estaban como conejos, tenían
que permanecer de pie, pues no podían sentarse, y el hacinamiento fue terrible.
En ese lugar se encontraba Isidro, que estuvo desde el primer día del campo de
concentración hasta que se cerró (octubre de 1939). En agosto muchos murieron
deshidratados. Pasaban un hambre atroz, apenas comían, y sólo les daban un poco
de agua cada dos días. Al ser una zona salitrosa era como un horno y se cocían.
Las enfermedades, el hambre, la deshidratación, todo se juntaba”.
A Isabel María Abellán le pareció tan dura la historia
real de Isidro que se decidió por suavizarla a través de la literatura. “En la
novela hay aspectos que son reales de la historia de Isidro, otras son ficción.
La gran licencia literaria que me ha dado muchísimas posibilidades es la
creación de un personaje femenino, Käthe. Cuando empecé a escribir la historia
me pareció extremadamente dura y pensé no la iba a querer leer nadie”.
Durante dos años y medio, la escritora tuvo mucha
relación con Isidro, desde los 93 años a su muerte. “Hago hincapié en cómo se
las ingenió para sobrevivir, porque lo bonito de la historia de Isidro es que
es una historia de supervivencia y de amistad. No solo se preocupa de salvar su
pellejo, sino que ayuda a muchas personas y es muy emocionante su humanidad”.
La novela ‘Isidro’
La novela ‘Isidro’ es una historia real, con tintes de
ficción. Isidro es un miliciano anarquista en la Barcelona de los primeros
momentos de la Guerra Civil. A esta ciudad, llegan brigadistas procedentes de
todos los lugares del mundo, entre ellos Käthe, una joven que huye de la
Alemania nazi. Así empieza una historia que se desarrolla entre el frente de
Aragón, la Barcelona convulsa de 1937 y un campo de concentración, el de
Albatera, al que son trasladados, desde el puerto de Alicante, todas las
personas que no consiguen partir hacia el exilio al término de la contienda.
Isabel María Abellán es catedrática de Geografía e
Historia. Actualmente imparte clases en el IES Alfonso X El Sabio de Murcia. Ha
publicado otra novela histórica, ‘La línea del Horizonte’, inspirada también en
las duras condiciones de vida en el campo de concentración de Albatera. También
ha escrito dos libros de relatos: ‘El último invierno y otros relatos’ y ‘El
silencio perturbado’. Con esta última obra quedó ganadora de la Tercera Edición
del Premio Internacional Vivendia de Relato, así como finalista al Mejor Libro
Murciano del Año en 2008. Ha participado en dos antologías literarias: ‘El
corazón delator, obra antológica de narradores murcianos’, y ‘13 para el 21,
Antología de Nuevos Escritores’. Ha colaborado, igualmente, en las revistas
literarias ‘Irreverentes’ y ‘Lunas de papel’.
martes, 9 de octubre de 2018
Piden 2 años de cárcel a los autores de un documental sobre el “Monumento a los Caídos”
Los
próximos 14 y 15 de noviembre los miembros de la iniciativa Zer Hirirako
Eztabaidak Herritarren Hautuak; Clemente Bernad y Carolina Martínez, serán
juzgados en Iruñea.
En enero
de 2017 ZER celebró unas jornadas llamadas “¿Qué hacemos con el Monumento a los
Caídos?”, en cuya sesión inaugural se estrenó el documental “A sus muertos”,
del que ambos son autores. El documental aborda la inserción en la vida de la
ciudad del conocido como “Monumento a los Caídos” (su nombre oficial es
“Navarra a sus muertos en la Cruzada”) de Iruñea: un símbolo vigente en honor
del golpismo y del franquismo. Un lugar en cuya cripta se celebran mensualmente
misas en honor a los criminales golpistas que asaltaron las Instituciones
democráticas en 1936 y que asesinaron solo en Nafarroa a más de 3.500 personas
inocentes. La película se estructura a través de 6 preguntas hechas a los
viandantes en el entorno del monumento y muestra las estrechas relaciones entre
el pasado y el presente en el espacio urbano.
La
Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz interpuso una denuncia contra
ellos a raíz de la realización del documental, por la que serán juzgados por
“un delito de revelación de secretos del artículo 197.1 del Código Penal”, con
una petición por parte de la Fiscalía de 2 años de prisión y multa de 12.000 €
para cada uno de ellos. La acusación particular eleva la petición a 2 años y 6
meses de prisión.
La
Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz se creó en 1939 por
excombatientes requetés para “mantener íntegramente y con agresividad si fuera
preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la Cruzada por Dios y por España“.
Desde entonces vienen celebrando misas en el Monumento todos los días 19 de
cada mes y especialmente el 19 de julio (el golpe de Estado de 1936 en Navarra
fue el 19 de julio) en honor de los militares golpistas Mola y Sanjurjo y de
los combatientes navarros del bando franquista muertos en la Guerra Civil, en
clara apología del golpismo, humillación a las víctimas y enaltecimiento de la
dictadura franquista.
La libertad de expresión es un
derecho reconocido en el artículo
19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)
domingo, 7 de octubre de 2018
Por qué la AIT desfedera a la CNT
Comunicado de la AIT-Diciembre 2016
Historia de
la Asociación Internacional de los Trabajadores (A.I.T.),
jueves, 27 de septiembre de 2018
“El franquismo diseñó la Transición en España para esconder sus crímenes”
La Transición española, el período histórico que
sucedió a la dictadura de Francisco Franco (1936-1975), suele ser mencionado
por la clase política de ese país como una época de reconciliación en una
sociedad fracturada. Sin embargo, las víctimas del franquismo consideran que
tuvo como objetivo suprimir la memoria.
Durante las cuatro décadas de dictadura
franquista, 115.000 civiles fueron asesinados. Medio millón de personas fueron
encarceladas y una cifra similar debió partir al exilio. Las personas
contrarias al régimen fueron objeto de robos de propiedades, abusos y demás
vejámenes. Esta realidad está muy presente en la memoria de las víctimas y sus
descendientes, pero son ignorados por gran parte de la sociedad española.
El 15 de junio de 1977, los españoles
acudieron a las urnas por primera vez desde la Guerra Civil (1936-1939) que
enfrentó al Gobierno republicano y los sublevados, encabezados por Francisco
Franco. Las elecciones de ese año fueron uno de los episodios más notorios de
la Transición, el período histórico entre la muerte del dictador en 1975 y la
aprobación de la actual Constitución en 1978.
A 40 años de los comicios, Sputnik
dialogó con Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de
la Memoria Histórica de España (ARMHE), para conocer el punto de vista de las
víctimas del régimen y de sus familiares sobre ese hecho. El activista explicó
que desde los movimientos sociales se vive «por un lado con la alegría» de
recuperar las libertades perdidas, aunque al mismo tiempo «cierta amargura»
porque la Transición es mostrada por «los más poderosos de sus protagonistas»
como un proceso «idílico» de reconciliación entre los españoles.
«Hay muchos
problemas todavía, que tienen que ver con las violaciones de derechos humanos
de la dictadura no resueltas. Nosotros todavía estamos peleando para darles
respuesta y contrarrestar la versión oficial que dice que esto quedó laudado en
los años 70 y que no hay nada que arreglar», comentó Silva.
Desde la misma celebración de los
comicios, la Transición dejó por afuera a algunos sectores de la sociedad
española. Rodolfo Martín Villa, «un destacado dirigente vinculado al
falangismo, el partido fascista español», fue el encargado de decidir cuáles
partidos iban a ser legalizados y podrían presentarse a las elecciones. Todos
aquellos que reclamaban el restablecimiento de la República y no aceptaban la
amnistía continuaron en la clandestinidad.
El funcionario estuvo además implicado
en episodios de represión, como el asesinato en 1976 de cinco trabajadores que
realizaban una huelga en Vitoria, la capital del País Vasco. Bajo sus órdenes,
la Policía entró a una concentración de manifestantes y abrió fuego, provocando
100 heridos de bala además de los decesos.
«Paradójicamente
es la persona que ha elegido el Congreso de los Diputados español para que la
semana pasada encabezase un acto de los muchos que se están haciendo en el
aniversario de aquellas elecciones», puntualizó Silva, cuyo abuelo murió
asesinado por el franquismo y permaneció desaparecido, hasta que se encontraron
sus restos hace 15 años.
El debate de lo acontecido en esos años
trasciende a los partidos políticos que participaron en las elecciones, que
acordaron «un pacto de silencio» y aceptaron «escribir un borrón y cuenta
nueva». A criterio del entrevistado, durante los 40 años de dictadura hubo un
‘apartheid’ que marginó a los perdedores de la guerra y sus familias. Esto se
vio traducido en el acceso a la educación.
«Los que han
ido en los años 50, 60 y 70 a la Universidad son los hijos de vencedores de la
guerra, quienes tenían los recursos económicos o el apoyo político para acceder
al estudio y son los que han gestionado la vida política de este país desde que
murió Franco. No están solo en la derecha. Los que accedieron a este privilegio
están en todas partes [del espectro político]», dijo Silva.
A modo de ejemplo, citó un estudio
realizado por alumnos de Ciencia Política de la Universidad Complutense de
Madrid, que consistió en realizar el árbol genealógico de todos los ministros
de los Gobiernos de España desde la muerte de Franco en adelante. A partir de
entonces, han estado al mando del país tres partidos: la extinta Unión de
Centro Democrático (1977-1982), el Partido Socialista Obrero Español (1982-1996
y 2004-2011) y el Partido Popular (1996-2004 y 2011 hasta el momento).
«Casi el 90% de los
miembros de todos esos Gobiernos eran hijos de
vencedores de la guerra y casi ninguno de ellos (…) ha hecho nada, ninguna
decisión política que pueda atentar contra sus privilegios de clase», comentó
el activista por los derechos humanos.
No solo en España tuvo efecto la
dictadura franquista. En América Latina, los intelectuales exiliados de la
República aportaron a la cultura, el pensamiento y la vida política de los
países donde encontraron refugio. Pero también algunos se nutrieron de los
ideales del totalitarismo español de la época.
«[El historiador y escritor uruguayo]
Eduardo Galeano me contó una vez cómo escuchaba de pequeño las canciones de la
guerra de España en el barrio que vivía. Eso formaba parte de su memoria
política y sentimental. España ha sembrado eso, pero también algunos aprendices
de Franco. Quizás el máximo exponente de ellos era [el dictador chileno]
Augusto Pinochet que claramente tenía una profunda admiración por él», comentó.
A más de 70 años del comienzo de la
dictadura, desde el otro lado del Atlántico se abrió para muchos españoles una
ventana de esperanza en su busca por la verdad, la memoria y la justicia. En
2008, el juez español Baltasar Garzón fue impedido de investigar los crímenes
del franquismo en su país. En ese momento, los familiares recurrieron al principio
de justicia universal y radicaron una demanda en Argentina.
La jueza argentina María Servini de
Cubría llevó adelante una causa iniciada en 2010, en principio por la
desaparición de Severino Rivas, el alcalde de un pueblo de Galicia desaparecido
durante la Guerra, pero luego se fueron sumando casos, como el del último
ejecutado por garrote vil en España, el militante anarquista Salvador Puig
Antich, asesinado en 1974.
Los pedidos de Servini de Cubría
permitieron llevar adelante exhumaciones en fosas comunes, a las que distintos
agentes judiciales españoles ponían obstáculos, de acuerdo con Silva. Un
personaje notorio dentro de esta causa es Ascensión Mendieta, una mujer de 92
años que con 87 viajó de España a Buenos Aires. La anciana acudió a pedir ayuda
a la magistrada argentina para cumplir su deseo de ser enterrada algún día
junto a su padre, Timoteo Mendieta, asesinado por el franquismo.
Hace pocos días, en una fosa se
encontraron los restos del hombre, que permaneció desaparecido durante 78 años.
Encontraron en su mismo lugar de entierro otros 24 cuerpos, además de tres
tumbas individuales. Hasta el momento, 27 familias esperan realizarse análisis
con la esperanza de que entre esos huesos estén los de sus familiares.
«Sigue siendo
triste que sea la Justicia argentina la que ha ordenado esa exhumación. La
ausencia de las instituciones españolas es una forma de castigo a las víctimas
de la dictadura. El Gobierno de España presume de ser un paladín de la lucha
por los derechos humanos. Un Estado que ha abierto causas de justicia universal
en Chile, Argentina, Guatemala, El Salvador, Ruanda y el Sáhara es incapaz de
tratar de construir justicia en su país. Yo creo que lo que aquí se dio en la
Transición fue dejar que trabajara el miedo y que todas las Ascensiones
Mendietas dejaran de hablar», comentó el presidente de la ARMHE.
Para Silva, «el diseño político que se
había hecho [en la Transición] de dejar pasar el tiempo y que acabara con esa
generación no va a poder ser». Esto queda de manifiesto cada vez que se abre
una nueva fosa común. Desde el año 2000, 300 han sido destapadas. El activista
expresó que cada una de ellas «es un espejo donde la sociedad española está
viendo lo que fue la dictadura».
domingo, 9 de septiembre de 2018
La anarquía como figura política y el anarquismo como método para la acción
Si la anarquía es la construcción de un espacio político no jerarquizado,
que busca la autonomía de la comunidad humana y una concepción de la libertad
amplia que incluya la igualdad entre todos sus miembros, es posible que
constituya siempre una tarea inacabada; el anarquismo, por el contrario,
constituido por diversos métodos y paradigmas, adopta diversas formas según el
contexto cultural, pero permanentemente subversivo respecto a lo establecido
(incluida una sociedad con grandes dosis de libertad e igualdad).
La libertad dentro de una sociedad anarquista se caracterizaría por el fin del
paradigma coercitivo, es decir, de la idea de la "dominación justa",
en palabras de Eduardo Colombo, que supone el moderno Estado democrático. El
otro rasgo principial de la libertad anarquista sería la afinidad con una serie
de valores, en los que la igualdad es condición necesaria. Si consideramos la
libertad como una creación social determinada históricamente, sería la negación
anarquista a una concepción estática la que precedería a una fuerza creadora e
innovadora. Eso es lo que significa la conocida frase de Bakunin, "La
pasión por destruir es también una pasión creadora". Por lo tanto, los
anarquistas niegan el Estado, una instancia coercitiva separada de la
sociedad, niegan el paradigma del
mando-obediencia, consideran la libertad como una construcción histórica y
niegan que exista una concepción de la misma previa a la sociedad política.
Como es sabido, los liberales consideran que la libertad individual es previa a
la sociedad política y, solo mediante el contracto o pacto social, es posible
la convivencia gracias a la fundación del poder político. Es una justificación
de la existencia del Estado, del paradigma de dominación justa, basada en el
dogma de una supuesta condición previa del ser humano.
Muy al contrario, los anarquistas, tal y como dijo ya Bakunin, consideran que
solo es en sociedad donde surgen la idea de la libertad, por lo que la
conquista de la misma es el gran objetivo a conseguir. Solo la comunidad
humana, mediante su historia y la sociedad que crea, puede dar lugar a la
libertad. Ni los dioses, ni la naturaleza, ni ente abstracto alguno, es el
colectivo humano el que se otorga sus propias normas. Tal y como dice Eduardo
Colombo, el anarquismo, y su
objetivo de crear la anarquía, supone una ruptura radical con la heteronomía,
con cualquier norma que surja de una instancia separada de la sociedad.
La anarquía supone entonces "la figura de un espacio político no
jerarquizado, organizado para y a través de la autonomía del sujeto de la
acción" (el ser humano). Por supuesto, si de verdad somos anarquistas, la
construcción de la anarquía, de esa espacio político antiautoriario, será siempre
una tarea inacabada. Por muy libre e igualitaria que sea una sociedad, el anarquista está obligado a ser un
transgresor, un subversivo de lo establecido en nombre de un horizonte más
libertario. No nos equivoquemos tampoco con esa concepción sociohistórica
de la libertad anarquista. El anarquismo no tiene una concepción sagrada ni
determinista de la historia, no es "historicista", ni cree en
teleología alguna. No hay finalidad alguna en la historia, por lo que estamos
obligados a ser críticos y trabajar por una realidad anarquista en el presente.
La anarquía solo será posible si los seres humanos desean construirla, por lo
que hay que trabajar por esa conciencia que impulse una voluntad
revolucionaria. Es posible que en toda lucha contra el poder en la historia
haya habido un pequeño hálito libertario, pero hay que recordar que solo el
anarquismo, que nace en momento histórico muy concreto, producto de la lucha de
infinidad de personas para acabar con la explotación y la dominación, supone
esa ruptura radical con la hetonomía (con cualquier forma de poder o autoridad
coercitiva). El anarquismo nace, de forma evidente, en Occidente, originado en
gran medida en la Ilustración y en la Revolución francesa, pero con el paso del
tiempo haya su fuerza, junto a un horizonte ilimitado, en multitud de culturas
y situaciones sociales. El
conjunto de la humanidad, a través de sus diferentes expresiones culturales,
puede dar forma a las ideas libertarias. Para los que trazan una
división entre un supuesto anarquismo clásico o moderno, y otro posmoderno,
entre la teoría y la acción, hay que decir que ya pensadores clásicos como
Proudhon y Bakunin consideraban que la idea libertaria surgía de la vida y de
la acción.
No hay solo un anarquismo, por mucho que histórica e ideológicamente podamos
trazar cierta sistematización. Si la anarquía es el objetivo, hay muchas formas
libertarias y socialistas de llegar a él, deberíamos recordarlo constantemente
para huir del doctrinarismo. No puede haber dogma libertario alguno, lo mismo
que no puede existir una ideología justa, y por lo tanto cerrada en sí misma;
hay que combatir a aquellos que reclamen cualquier forma de ortodoxia en nombre
de la diversidad y de esa concepción permanentemente subversiva. No convencen
demasiado tampoco esas ideas clásicas de la anarquía como una perfecta
concepción del orden, ya que deberíamos concebirla siempre como heterogénea,
como compuesta de partes muy diversas y de no fácil conexión. Ya Malatesta supo
romper con ciertas tendencias científicas dentro del anarquismo, que pretendían
fundar una supuesta verdad libertaria en nombre de justificaciones filosóficas
e incluso científicas. El
anarquismo es fundamentalmente una práctica, una respuesta ética a las
injusticias de cualquier tipo de sociedad. Insistiremos en que solo el
deseo y la voluntad de las personas pueden crear, o impulsar, una sociedad
anarquista. Es cierto que parecen existir valores innegociables en el
anarquismo, en sentido lato y surgidos en un momento muy determinado de la
historia, como son la acción directa, el federalismo, el internacionalismo o la
igualdad de clases. Sin embargo, esos principios libertarios parecen mantenerse
a través de la historia como métodos para acciones muy diversas e influenciadas
por el contexto cultural y los paradigmas de la época. En el campo económico,
por ejemplo, mutualismo, comunismo o colectivismo forman parte de esos
paradigmas históricos para tratar de establecer la justicia social. Nuevas acciones libertarias, y nuevos
paradigmas, reclaman ser creados en el presente (y en el futuro).
jueves, 6 de septiembre de 2018
La canción del pueblo.
Magnifica canción
del musical de Los Miserables que está basado en la novela Les Misérables de
Victor Hugo.
Ambientado en
la Francia de principios
del siglo XIX, el espectáculo
cuenta la historia de Jean
Valjean, un exconvicto de extraordinaria fuerza que busca la
redención tras cumplir diecinueve años en prisión por haber robado una hogaza
de pan. Incapaz de conseguir un trabajo honrado por culpa de su pasado, Valjean
encuentra su camino gracias a la compasión de un bondadoso obispo, quien le
inspira para romper su libertad condicional y comenzar una nueva vida bajo una
identidad falsa, mientras sufre la implacable persecución del inspector Javert a
través de los años. Por el camino, Valjean y una serie de personajes se verán
envueltos en medio de una revolución, en la que un grupo de jóvenes estudiantes
luchan por sus ideales en las calles de París.
martes, 28 de agosto de 2018
El Estado y el anarquismo moderno
El Estado ha sido objeto de
reflexión filosófica en la mayoría de los grandes pensadores de la historia de
la humanidad. Con la llegada el anarquismo moderno, se producirá una crítica
radical al poder político, que repasamos de forma somera en el pensamiento de
algunos de los grandes pensadores ácratas.
Tal vez desde Platón, se ha intentado definir la esencia y la misión del Estado
con respecto al individuo y a la sociedad. En la Antigüedad, la discusión sobre
esta instancia política se refería a la mejor organización de la sociedad, ya
que se trataba de un caso particular del problema más general de la justicia;
en los escritos platónicos y aristotélicos se recogen los temas que ya habían
puesto en circulación los sofistas, se habla del Estado como la mejor forma de
articulación de los individuos y de las clases para realizar la justicia, dando
a cada uno lo que de derecho le pertenece. Platón y Aristóteles se opusieron a
algunos sofistas, los cuales consideraban que el Estado no se fundaba en la
justicia, sino en el interés del más fuerte. En esos sofistas, podemos
encontrar antecedentes de las teorías modernas del maquiavelismo, del contrato
social o incluso del totalitarismo: el Estado se halla ligado básicamente al
poder.
En la Antigua Grecia, se
discutió ampliamente sobre la mejor "constitución política", es decir
sobre los diferentes tipos de Estado (timocracia, oligarquía, democracia,
aristocracia, tiranía...) y tanto Platón como Aristóteles trataron de hallar el
fundamento de la legitimidad del poder en el Estado, en un tipo de constitución
que estuviera igualmente distante de la anarquía y de la oligarquía. El
gobierno de unos pocos no era necesariamente oligárquico, ya que no está
fundado en los intereses particulares de una minoría sino en los del Estado
(entendiendo éste como articulación en aras de la justicia) .
En la Edad Media, se estableció
el conflicto entre la supremacía del Estado o de la Iglesia. El primero se
entendería como una comunidad temporal e histórica y la segunda como una
comunidad espiritual que se halla en la historia, pero que trasciende de ella.
San Agustín y Santo Tomás de Aquino subordinaron el Estado a la Iglesia y lo
entendieron bien como algo negativo bien como una comunidad temporal que debía
ser guiada por la propia Iglesia. En el Renacimiento, habrá un cambio radical
con una fuerte reacción contra el predominio de la Iglesia y se producirá la
conformación de los Estados nacionales. Pensadores como Maquiavelo exigirán una
separación total entre Estado e Iglesia. Se desprende así al Estado de su
fundamento divino y se le inserta definitivamente en la temporalidad y en la
historia. De esta manera, surgen las primeras concepciones sobre el Estado
ideal, como Utopía de Moro o La Ciudad del Sol de
Campanella, que recogen la tradición platónica al intentar diseñar una
organización política donde sea posibles la paz y la justicia .Durante
los siglos XVII y XVIII, nace y predomina la teoría contractualista, según la
cual el Estado nace de un pacto entre los hombres, bien para evitar el
aniquilamiento mutuo (Hobbes) bien como sometimiento a la voluntad general
(Rousseau). Spinoza tendrá una teoría paralela, según la cual el Estado es una
comunidad de hombres libres, un garante de la libertad. El Estado se va
configurando como un equilibrio, tanto de los distintos grupos religiosos como
de las clases. En la Ilustración, existirá la doctrina del "despotismo
ilustrado", en la que el Estado es capaz de conducir a los hombres por el
camino de la razón frente al oscurantismo y la superstición del pasado. La
filosofía romántica que se desarrolla en Alemania al hilo de los nacionalismos
y de las tradiciones tiende a identificar nación con Estado. Para Hegel, el
Estado será el lugar donde el espíritu objetivo, vencida la oposición entre
familia y sociedad civil, llegue a realizarse plenamente; es un precedente de
lo que serán posteriormente los Estados totalitarios. El que rige el Estado
debe ser, según la teoría romántica, el representante del "espíritu del
pueblo" o "espíritu nacional", el que cumple los fines objetivos
planteados por este espíritu.
El análisis anarquista empieza
a finales del siglo XVIII con Godwin, el cual denuncia el contrato social que
conduce a la autonomía de la instancia política y somete la razón individual a
la razón de Estado. Puede decirse que el Estado, su resultante histórico, como
conjunto o cuerpo institucional, posee las características de constituirse como
unidad del espacio político, de identificarse con la ley y de expresarse por
medio de la prohibición y de la sanción. Así, tal vez el Estado moderno
comienza a existir cuando tiene la capacidad de hacerse reconocer sin necesidad
de recurrir a la fuerza ni a su amenaza.
Proudhon, como primer pensador abiertamente anarquista, se mostrará muy beligerante con el Estado; aunque admite su necesidad en el pasado, el futuro solo puede suponer su extinción. El autor de ¿Qué es la propiedad?, en la línea de Saint-Simon considerará al Estado una entidad abstracta; solo la sociedad es un conjunto concreto de trabajo y producción, por lo que solo puede trabajarse por la disolución estatal. Max Weber dijo "El Estado es el monopolio legítimo de la fuerza", pero el ciudadano no ha legitimado tal cosa, por lo que se encuentra en su derecho al rechazarla .
Proudhon, como primer pensador abiertamente anarquista, se mostrará muy beligerante con el Estado; aunque admite su necesidad en el pasado, el futuro solo puede suponer su extinción. El autor de ¿Qué es la propiedad?, en la línea de Saint-Simon considerará al Estado una entidad abstracta; solo la sociedad es un conjunto concreto de trabajo y producción, por lo que solo puede trabajarse por la disolución estatal. Max Weber dijo "El Estado es el monopolio legítimo de la fuerza", pero el ciudadano no ha legitimado tal cosa, por lo que se encuentra en su derecho al rechazarla .
En la misma línea, Bakunin
considera el Estado una abstracción destructiva donde se inmola el individuo y
la sociedad; como es sabido, el principio de la autoridad terrenal para Bakunin
se origina en la autoridad metafísica, por lo que el Estado solo puede ser
definido como el hermano menor de la Iglesia. Así, la fuerza vital de la
sociedad queda anulada por el Estado; no importa la distinta naturaleza o
legitimidad del Estado, incluso aquella que apela a su creación por la voluntad
libre y consciente de los hombres, en todos los casos domina a la sociedad y
tiende a absorberla por completo. El Estado es para Bakunin la negación de la
libertad, incluso el democrático, ya que en ese caso es el pretexto de la
voluntad colectiva la que oprime a cada individuo concreto.Está
claro que el Estado, para la visión anarquista desde sus orígenes, supone la
imposibilidad de que la sociedad se base en la cooperación entre iguales; se
trata de una institución que trata siempre de someter a la sociedad bajo su
tutela y arbitrio. Puede decirse que cuanto mayor poder tenga el Estado, menos
tiene la sociedad y viceversa. Kropotkin considera que el Estado supone la más
peligrosa concentración de poder en la sociedad y el mayor enemigo de las
clases oprimidas; como es sabido, el autor de El apoyo mutuo se
esforzó en poner ciencia y teoría al servicio de la praxis revolucionaria, por
lo que no pudo dejar de analizar la génesis y el desarrollo de la institución
estatal y merece la pena que nos detengamos en su visión. En una conferencia,
pronunciada en 1897 y publicada dos años más tarde, como ampliación del prólogo
realizado en 1892 para el folleto de Bakunin La Comuna y la noción de Estado,
llamada El Estado. Su rol histórico, rechaza en primer lugar la identificación
que tantos autores han realizado entre sociedad y Estado. Sin embargo,
Kropotkin tampoco identifica necesariamente el Estado con el gobierno, ya que
aquel supone, no solo la colocación de un poder por encima de la sociedad,
también "una concentración territorial y una concentración de muchas
funciones de la vida de las sociedades entre las manos de algunos (o hasta de
todos)". Comprendido esto, se explica por qué Kropotkin gusta de aquellos
modelos históricos (la polis griega, la comuna medieval..) en los cuales no
estaba eliminado el poder, sino diluido y minimizado gracias a la Asamblea
Popular; la existencia de una red de vínculos horizontales, por una parte, en
una unidad territorial y la concertación de lazos federativos, por la otra. El
paradigma del Estado procede para Kropotkin de la antigua Roma, ya que de ella
procedía todo: la vida económica, el ejército, las relaciones judiciales, los
magistrados, los gobernadores, los dioses... Todo el imperio reproducía en cada
región la centralización procedente del Senado y, posteriormente, el poder
omnipotente del César .
Puede decirse que para la
concepción histórica de Kropotkin, la historia de la humanidad se divide en dos
opciones: la imperialista o romana y la federalista o libertaria. Sin embargo,
para comprender la naturaleza y evolución del Estado, es preciso abordar en
primer lugar el gran problema del origen de la sociedad humana. Kropotkin no
dejaba de reconocer que la teoría del contrato social había servido como
importante arma para acabar con la monarquía de derecho divino; a pesar de
ello, rechazó todo idea contractualista. Frente a todo estado humano previo a
la sociedad, Kropotkin recoge la herencia aristotélica al considerar al hombre
un "animal social" y a la sociedad humana como una realidad primaria,
no como un derivado de una asociación basada en una supuesta asociación libre.
El hombre, al igual que la mayoría de los animales, ha vivido siempre en
sociedad, tal y como Kropotkin trata de demostrar en El apoyo mutuo;
el desarrollo del intelecto se habría producido en las especies más sociables.
El hombre no ha creado la sociedad, sino que nace ya en ella; el punto de
partida de la sociedad sería el clan y la tribu en los primitivos, de los
cuales se habría hecho un conveniente retrato de pueblos feroces y
sanguinarios, pero el estudio de su vida comunitaria demuestra lo contrario.
Kropotkin observa en aquellas sociedades primitivas una emergente moralidad
tribal y una serie de instituciones; aunque existían directores y guías, tales
como el hechicero o e el experto en las tradiciones de la tribu, tales cargos
eran solo temporales y no permanentes, ya que habrían sido creados para una
tarea muy concreta . Tal y como recogerán antropólogos
posteriores a Kropotkin, así como los estudios contemporáneos de Pierre
Clastres, en aquellas sociedades no existía alianza entre el hechicero y el
jefe militar, por lo que no había entonces una forma de Estado .
Es en el siglo XVI, cuando los modernos bárbaros, los auténticos para Kropotkin, comienzan a destruir la civilización del medievo: sujetan al individuo eliminando sus libertades, le obligan a olvidar las uniones basadas en la libre iniciativa y en la libre inteligencia, y se ponen como objetivo nivelar la sociedad entera en una misma sumisión ante un dueño (Estado y/o Iglesia). Para Kropotkin, los modernos bárbaros son los que dan lugar al Estado: la triple alianza del jefe militar, el juez romano y el sacerdote. El inicio de la moderna nación/Estado está en la incapacidad de las ciudades libres para liberar a los campesinos del feudalismo, así como el fin de las pólis griegas tiene su origen en la persistencia de la esclavitud. En el siglo XII, los futuros reyes no eran más que jefes de pequeños grupos de bandoleros y vagabundos, los cuales se acabarían imponiendo con habilidad y usando la fuerza y el dinero; recibieron el apoyo de una Iglesia, siempre amante del poder. En el siglo XVI, y salvo algunas resistencias en las que Kropotkin sigue viendo la lucha de clases y el afán de una sociedad libre y comunista, el europeo que unos siglos antes era libre, federalista y no buscaba remedios en la autoridad se convierte en todo lo contrario bajo la doble influencia del legista romano y del canonista. Así nace la institución estatal para Kropotkin en oposición a la historiografía liberal y universitaria, la cual presenta el Estado moderno como una obra del espíritu unificadora de lo disperso y conciliadora de los antagonismos existentes en la sociedad medieval. Por el contrario, para Kropotkin, se acaba con una servidumbre para reconstituirla nuevamente bajo múltiples formas nuevas, así como se inaugura una igualdad que solo quiera la sumisión al Estado; en el siglo XVIII, al menos la mitad de las tierras comunales pasarán al clero y la nobleza para un siglo después consumarse la propiedad en manos privadas .
Es en el siglo XVI, cuando los modernos bárbaros, los auténticos para Kropotkin, comienzan a destruir la civilización del medievo: sujetan al individuo eliminando sus libertades, le obligan a olvidar las uniones basadas en la libre iniciativa y en la libre inteligencia, y se ponen como objetivo nivelar la sociedad entera en una misma sumisión ante un dueño (Estado y/o Iglesia). Para Kropotkin, los modernos bárbaros son los que dan lugar al Estado: la triple alianza del jefe militar, el juez romano y el sacerdote. El inicio de la moderna nación/Estado está en la incapacidad de las ciudades libres para liberar a los campesinos del feudalismo, así como el fin de las pólis griegas tiene su origen en la persistencia de la esclavitud. En el siglo XII, los futuros reyes no eran más que jefes de pequeños grupos de bandoleros y vagabundos, los cuales se acabarían imponiendo con habilidad y usando la fuerza y el dinero; recibieron el apoyo de una Iglesia, siempre amante del poder. En el siglo XVI, y salvo algunas resistencias en las que Kropotkin sigue viendo la lucha de clases y el afán de una sociedad libre y comunista, el europeo que unos siglos antes era libre, federalista y no buscaba remedios en la autoridad se convierte en todo lo contrario bajo la doble influencia del legista romano y del canonista. Así nace la institución estatal para Kropotkin en oposición a la historiografía liberal y universitaria, la cual presenta el Estado moderno como una obra del espíritu unificadora de lo disperso y conciliadora de los antagonismos existentes en la sociedad medieval. Por el contrario, para Kropotkin, se acaba con una servidumbre para reconstituirla nuevamente bajo múltiples formas nuevas, así como se inaugura una igualdad que solo quiera la sumisión al Estado; en el siglo XVIII, al menos la mitad de las tierras comunales pasarán al clero y la nobleza para un siglo después consumarse la propiedad en manos privadas .
Como es sabido, Kropotkin y los
anarquistas denunciarán que esta evolución estatista, así como la educación que
preconiza, ha llevado a que incluso los que se denominan socialistas y
revolucionarios vean en el proceso un progreso hacia la igualdad y la
modernidad; todos los recursos de nuestra civilización, la ciencia y la
sicología incluidas, se colocaron al lado de ese ideal centralizador y
autoritario. Fiel a su criterio biológico y evolucionista, Kropotkin considera
que Estado se desarrolló gracias a la función que tuvo que desempeñar de
aplastar toda comunidad de hombres libres e iguales, por lo que no puede
esperarse nada diferente de él. En oposición a Marx, considera que el Estado no
funciona mal porque esté gestionado por burgueses o capitalistas, sino que es
lo que es por su génesis y desarrollo histórico, por lo que no puede ser nunca
una palanca de emancipación social.
De una forma más pragmática y
sencilla, Malatesta recordaba en primer lugar que la palabra Estado significaba
para los anarquistas prácticamente lo mismo que gobierno: es lo que quiera
expresarse cuando se habla de "…la abolición de toda organización política
fundada en la autoridad y de la constitución de una sociedad de hombres libres
e iguales, fundada sobre la armonía de los intereses y el concurso voluntario
de todos, a fin de satisfacer las necesidades sociales". No obstante,
Malatesta también señalaba, huyendo de todo tecnicismo filosófico y político,
que tantas veces quería equipararse los términos de Estado y sociedad, cuando
se aludía a una colectividad humana reunida en un territorio determinado; es
por esto que los adversarios del anarquismo, confundiendo a propósito Estado y
sociedad, consideran que los ácratas desean la ruptura con todo vínculo social.
Otra confusión estriba en
cuando se entiende el Estado como la administración suprema de un país, es
decir, un poder central distinto del provincial o del municipal, y se aboga por
la descentralización territorial; en este caso, el principio gubernamental
puede quedar intacto, por lo que no hablamos obviamente de una sociedad
anarquista. De un modo mucho más genérico, como "estado", también es
sinónimo de régimen social", Malatesta consideraba que era bueno era
referirse mejor en el anarquismo a una sociedad sin gobierno, entendido éste
como una élite de gobernantes; ésta, está constituida por aquellos que
poseen la facultad, en mayor o en menor medida, de servirse de la fuerza
colectiva de la sociedad (física, intelectual o económica) para obligar a todo
el mundo a hacer lo que favorece sus designios particulares. Así, expresado de
un modo muy sencillo por Malatesta lo que se rechaza en el anarquismo es el
principio de gobierno, que es lo mismo que el principio de autoridad.
viernes, 17 de agosto de 2018
Detenidos un grupo de guerrilleros clandestinos de la CNT en Archidona (1946).

El 13 de enero de 1946
la guardia civil de Archidona (Málaga) detiene a un grupo de 20 guerrilleros
clandestinos de la CNT, a 40 vecinos más sospechosos, quedando 30 más
por buscar y detener en total 90 personas según costa en el escrito de las
diligencia que firma el 17 de este mes el capitán de la compañía.
Juan Jimenez Liceras (a) Chorizo
Francisco Ardila Pérez (a) Bartolo
Antonio Santana Cano
Manuel Muñoz Casado (a) Chicharrón
Antonio Lara García (a) Larita
Antonio Sanchez Bautista (a) El Maño
Manuel rey García (a) El Cuca
Francisco Campillo Arca (a) El Patilla
Justo Elias García Bueno (a) Respetado
Miguel Muñoz sanchez (a) Pellejero
Raimundo Rodríguez Cruz
José Gemer Ramos (a) El Salareño
Antonio Ropero Villedrez (a) Chupillero
José Luis Luque Pacheco (a)Pacheco
José Reina Reina
Francisco García Lara
Francisco Aranda Lara
Francisco Ortega Moreno (a)Emprestado
Miguel Galvez Jimenez
Felipe Trujillo Casado (a)Trujillo

La resistencia antifranquista en
Archidona (1942)
En 1942, empezó en la zona una feroz
represión contra aquellos que aún seguían luchando contra el franquismo, en la
sierra y en sus alrededores, hubo un grupo organizado clandestinamente de
milicianos que se escaparon de la garras del fascismo y vino a para por esta
zona, aunque dominaban toda la zona oriental de Andalucía, Málaga, Granada y
Almería.
Estos guerrilleros a los que las autoridades militares golpistas llamaban "bandoleros" eran miembros del PCE y de CNT y tuvieron contacto con los "hermanos Quero" de Granada y con la famosa partida de "Roberto" apenas se comunicaron con los que actuaban por la zona de la serranía donde también los libertarios luchamos con ahínco y la prueba de ello es los hermanos López Calles de Montejaque.
Estas partidas estuvieron su auge fuerte
desde el 1942 hasta 1951, y fue por los años 1946 cuando la guardia civil
disfrazada de falsos guerrilleros (contrapartida), fueron eliminado a sus
colaboradores y enlaces además de los lugares que ellos habitaban chozas
abandonadas, cuevas etc..., así fueron poco a poco acabando con los del
monte, sitiándoles y dándoles caza, y a los apresados después de
un largo y tortuoso interrogatorio se les aplicaban la ley de
fuga, así fueron poco a poco eliminándolos a todos, los
últimos en 1951.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




















































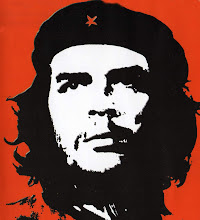.jpg)