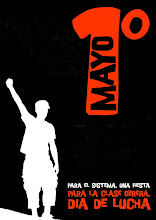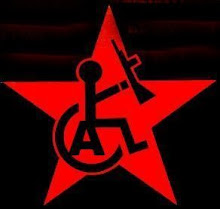Ningún ser humano, debe de ser ilegal, en ningún lugar del
planeta, pues todos somos hijos de la
misma madre tierra.
jueves, 3 de septiembre de 2015
sábado, 29 de agosto de 2015
Para una Historia del Anarquismo en Venezuela
Pese a
ser reconocida Venezuela como tierra de libertadores, las ideas anarquistas no
tuvieron en nuestro suelo asiento y desarrollo, y ello ha sido por una razón
socio-económica. Venezuela era un país agrícola-pecuario poco desarrollado
dentro de nuestro medio productivo. Una fuerte implantación de zonas palúdicas
que obligaban al campesinado a vivir muchos meses del año dentro de un
chinchorro curando su fiebre, La carencia de industrias, hacía que los pueblos
emigrantes de Europa buscasen los caminos de Argentina, Brasil, México y hasta
de Cuba; sólo algunos pequeños grupos de isleños canarios llegaron a estas
costas, como ya hacían desde la época colonial.
Y pese a
ello, en época tan temprana como 1811, cuando la Sociedad Patriótica discutía
la forma a dar a la república, en sesión presidida por Francisco De Miranda y
con asistencia de Bolívar, en momentos que Antonio Muñoz Tébar pronunciaba un
discurso abogando por la forma conservadora y centralista, Coto Paúl le usurpa
la palabra y dirá:
“¡La
Anarquía! Esa es la libertad, cuando para huir de la tiranía desata el cinto y
desnuda la cabellera ondosa. La Anarquía! Cuando los dioses de los débiles, la
desconfianza y el pavor la maldicen, yo caigo de rodillas a su presencia.
Señores: que la anarquía, con la antorcha de las furias en la mano, nos guíe al
Congreso para que su humo embriague a los facciosos del orden, y le sigan por
calles y plazas, gritando Libertad!”.
Cuando
Coto Paúl se expresa con toda la ampulosidad propia de la época, Proudhon,
llamado el padre de la anarquía, tenía sólo un año, y Bakunin nacería cuatro
años más tarde. Es de suponer que Coto Paúl había leído el libro del precursor
libertario inglés William Godwin, “Investigación acerca de la Justicia
Política”, para expresar tan clara identificación con el sentido que ha
tomado con posterioridad la palabra anarquía.
Pasaran
años hasta que otro aldabonazo suene. Para 1884, en Valencia se funda una
Sociedad Cooperativa que reconoce sus simpatías hacia Owen, Fourier, Cabet y
Proudhon. Esta cooperativa publicó un folleto acerca de la emancipación de los
trabajadores, que ya había sido publicado en las Islas Canarias.
De forma
similar debieron llegar acuerdos tomados por la Internacional Socialista, ya
que algunas organizaciones obreras toman medidas en 1892 para luchar por la
jornada de las 8 horas. En el periódico EL FONOGRAFO de Maracaibo, hay un
artículo de una pluma anarquista, que dice: “Los socialistas,
partidarios de las diputaciones, o parlamentos y ayuntamientos, sostienen que
el único modo de alcanzar la jornada de ocho horas era el legal; esto es,
arrancárselo a los poderes públicos. Nosotros, que sabemos perfectamente que la
misión del Estado no es otra que la de guardar y hacer guardar los intereses de
la clase que representa, combatimos la antinomia y obramos resueltamente por la
vía revolucionaria.”
Alguien
muy respetado por su rigor como cronista del movimiento obrero venezolano,
Bernardo Pérez Salinas, nos dice: "Huyendo de la represión
desatada, llegaron a la zona del Mar caribe grupos de anarcosindicalistas y
socialistas españoles que trataban de establecerse en estos países".
Al respecto, Rodolfo Quintero agrega: "En más de una ocasión me
reuní con algunos de estos anarcosindicalistas. Los gremios de panaderos,
tranviarios, telefónicos y otros organismos denominados de 'mutuos auxilios',
fueron seriamente infiltrados por las ideas de Proudhon y Bakunin". Es
de suponer que si aquellos gremios fueron “infiltrados” por los
anarcosindicalistas, fue porque los razonamientos y la argumentación ofrecida
por ellos era la interpretación exacta y objetiva de la realidad sociológica
venezolana.
Más
adelante y en el mismo texto, Quintero apunta: “La primera gente
extranjera que llegó eran anarcosindicalistas, le metían a uno a Bakunin mas
que a Marx por los ojos, porque eran italianos y españoles, que eran los dos
sitios de Europa donde el anarcosindicalismo llegó a tener más fuerzas. Eran
individuos peleadores, que no querían conciliación de clases. Los anarquistas
decían inclusive que los marxistas eran gente de conciliación [la historia lo
ha demostrado, añado yo]; luchaban contra el Estado. Dejaron una siembra que yo
diría positiva en un noventa por ciento, porque formó los primeros cuadros
sindicales aquí.”
Posteriormente
a la Guerra Civil Española, son muchos los anarquistas ibéricos que han vivido
en Venezuela, pero todos tenían la vista puesta en la península, nunca pensaron
en hacer una organización para propagar sus ideas en tierra venezolana. A
principios de los años 80 se logró conformar un pequeño núcleo con compañeros
provenientes de diversos países y algunos criollos, que logró poner a circular
un periódico, EL LIBERTARIO, que sobrevivió por cinco números.
A partir
de allí han habido diversos esfuerzos editoriales y de organización, pero se ha
hecho muy difícil insertarse en los gremios obreros, pues ninguno de los que
hoy habla como anarquista es obrero; ahí está quizás la razón de que el
movimiento anarquista local apenas se exprese hoy en iniciativas limitadas,
como la que llevan el pequeño grupo de jóvenes con algún viejo que publican
este nuevo EL LIBERTARIO, que de tarde en tarde pero con insistencia se pone a
la venta. Nos guía el interés de dar a conocer las ideas, con las armas de
lucha del verbo y la pluma, aun sabiendo que la sociedad actual -con todo y los
desequilibrios que carga- no está propensa a abrirse a las ideas de
transformación radical. La caída de aquellos regímenes llamados de “socialismo
real”, que de socialismo verdadero poco tenían, ha roto en mucha gente las
ilusiones que pudieran surgir de ir a la búsqueda de un mundo mejor. Pero a más
o menos tardar, todas las contradicciones del sistema social que nos proponen
desde el neoliberalismo le llevarán a la quiebra, y entonces la gente
comprenderá e reiniciará esa búsqueda, allí estaremos.
sábado, 22 de agosto de 2015
Historia de la Agrupación Mujeres Libres
Sede de
Mujeres Libres. Calle de la Paz, Valencia 1937.
A pesar de la igualdad de género que proponía la CNT desde sus orígenes, muchas de las mujeres que militaban en el movimiento pensaron que era necesario que hubiera una organización específica para desarrollar plenamente sus capacidades y su lucha política. Como fruto de estas inquietudes comienzan a organizarse y a surgir grupos. En 1934 se crea en Barcelona el Grupo Cultural Femenino que junto con el grupo redactor de la revista Mujeres Libres (periódico) de Madrid en el que participan Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Comaposada Guillén y Amparo Poch y Gascón, será el embrión de la futura organización.Mujeres Libres fue una Agrupación de Mujeres. Anarquista, libertaria y emancipadora, fue el germen de un movimiento que llegó a tener 20.000 afiliadas.
La idea de la revista surgió en el otoño de 1935 de la mano de la militante anarquista Lucía Sánchez Saornil, a la que luego se unieron Mercedes Comaposada y Amparo Poch y Gascón. Lucía y Mercedes “habían enseñado en cursos de instrucción elemental para obreros y obreras, promovidos por la CNT de Madrid en los años ‘30. Vieron la necesidad de realizarlos específicamente para las mujeres, dada la misoginia y los prejuicios existentes”, indica Eulàlia Vega, autora del libro Pioneras y revolucionarias.
Mientras la revista se gestaba y salía a la calle en Madrid, en Barcelona se había formado la Agrupación Cultural Femenina, en su mayoría militantes de la CNT y de otros organismos libertarios como los ateneos y las Juventudes Libertarias. Conocían la revista que se hacía en Madrid. Mercedes Comaposada se presentó en Barcelona buscándolas. Llevaba con ella los estatutos de una Federación Nacional. Les informó de que en Madrid y en Guadalajara ya se había constituido una agrupación con los mismos objetivos. Habían llamado a esta organización Federación Nacional de Mujeres Libres y propuso que Cataluña formara parte de la misma. Las catalanas aceptaron entusiasmadas.
Himno de Mujeres Libres
(Octubre de 1937)
“Puño en alto mujeres de Iberia
hacia horizontes preñados de luz
por rutas ardientes,
los pies en la tierra
la frente en lo azul.
Afirmando promesas de vida
desafiamos la tradición
modelemos la arcilla caliente
de un mundo que nace del dolor.
¡Qué el pasado se hunda en la nada!
¡Qué nos importa el ayer!
Queremos escribir de nuevo
la palabra MUJER.
Puño en alto mujeres del mundo
hacia horizontes preñados de luz,
por rutas ardientes,
adelante, adelante,
de cara a la luz.”
“Puño en alto mujeres de Iberia
hacia horizontes preñados de luz
por rutas ardientes,
los pies en la tierra
la frente en lo azul.
Afirmando promesas de vida
desafiamos la tradición
modelemos la arcilla caliente
de un mundo que nace del dolor.
¡Qué el pasado se hunda en la nada!
¡Qué nos importa el ayer!
Queremos escribir de nuevo
la palabra MUJER.
Puño en alto mujeres del mundo
hacia horizontes preñados de luz,
por rutas ardientes,
adelante, adelante,
de cara a la luz.”
Una organización de masas
Llegaron a contar con 20.000 afiliadas y 170 secciones locales en todo el país sin cobrar ninguna cuota. La Comisión de Solidaridad se encargaba de gestionar donativos o subvenciones con sindicatos, ateneos y otras entidades.
Pura Pérez, militante de la organización, explicaba en 1999 que “se gestaba una revolución femenina, de la misma forma que entre todos se hacía una Revolución Social. Obreras, campesinas, enfermeras, licenciadas…Todas eran guiadas por el deseo de emancipación, su empeño era lograr una sociedad equitativa y un futuro mejor”.
Martha Ackelsberg, autora de Mujeres Libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeresseñala que había dos tendencias en sus actividades: capacitación (clases de alfabetización, aprendizaje en el trabajo, información sobre sus propios cuerpos, sensibilización y apoyo mutuo); y captación, con programas para animar a las mujeres a unirse al movimiento libertario. “Sin la completa participación de las mujeres, estaban convencidas, la revolución no podría triunfar realmente”, explica Ackelsberg.
Lo que las diferenciaba de otras agrupaciones de mujeres, como las comunistas o antifascistas, era que “su principal objetivo, incluso en mitad de la guerra, era la capacitación de las mujeres, no sólo su movilización en las actividades de apoyo al esfuerzo de guerra”, apunta Ackelsberg. “Insistían en que la participación de las mujeres en el mercado laboral, por ejemplo, no debería ser un cambio temporal, debido a las necesidades de guerra, sino un cambio más permanente en la forma en que las mujeres eran vistas en sus roles en la sociedad”.
Además, según Eulàlia Vega, “sus objetivos se diferenciaran de los otros grupos femeninos de la época, que no tenían en cuenta las diferencias de género, como la comunista Agrupación de Mujeres Antifascistas (AMA)”.
En 1937 en Valencia se establecen los Estatutos de la Federación Nacional de Mujeres Libres con el objetivo de capacitar a la mujer y emanciparla de la triple esclavitud a la que está sometida: “Esclavitud de ignorancia, esclavitud de mujer y esclavitud productora”.
Con el inicio de la guerra, desde la Agrupación Mujeres Libres, Concha Liaño señala que su objetivo, además de “la lucha por la liberación femenina”, también era “aportar una ayuda ordenada y eficiente a la defensa de nuestra República”. “Los hombres al frente, las mujeres al trabajo”, fue una de sus consignas. Invitaban a las mujeres a inscribirse para su adiestramiento en los campos de tiro y realizaron propaganda a favor de los Liberatorios de Prostitución o contra el analfabetismo. La respuesta de las mujeres españolas fue “vibrante”, una “explosiva toma de conciencia” pero, en la mayoría de los casos, terminó con el exilio.
Sin embargo, Concha Liaño recuerda que “era emocionante, conmovedor, comprobar cómo las mujeres se esforzaban en aprovechar una ocasión que les permitía salir de su resignada impotencia y (…) de tantos siglos de injusto sometimiento (…) Para la mujer española ése fue su momento estelar”.
Llegaron a contar con 20.000 afiliadas y 170 secciones locales en todo el país sin cobrar ninguna cuota. La Comisión de Solidaridad se encargaba de gestionar donativos o subvenciones con sindicatos, ateneos y otras entidades.
Pura Pérez, militante de la organización, explicaba en 1999 que “se gestaba una revolución femenina, de la misma forma que entre todos se hacía una Revolución Social. Obreras, campesinas, enfermeras, licenciadas…Todas eran guiadas por el deseo de emancipación, su empeño era lograr una sociedad equitativa y un futuro mejor”.
Martha Ackelsberg, autora de Mujeres Libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeresseñala que había dos tendencias en sus actividades: capacitación (clases de alfabetización, aprendizaje en el trabajo, información sobre sus propios cuerpos, sensibilización y apoyo mutuo); y captación, con programas para animar a las mujeres a unirse al movimiento libertario. “Sin la completa participación de las mujeres, estaban convencidas, la revolución no podría triunfar realmente”, explica Ackelsberg.
Lo que las diferenciaba de otras agrupaciones de mujeres, como las comunistas o antifascistas, era que “su principal objetivo, incluso en mitad de la guerra, era la capacitación de las mujeres, no sólo su movilización en las actividades de apoyo al esfuerzo de guerra”, apunta Ackelsberg. “Insistían en que la participación de las mujeres en el mercado laboral, por ejemplo, no debería ser un cambio temporal, debido a las necesidades de guerra, sino un cambio más permanente en la forma en que las mujeres eran vistas en sus roles en la sociedad”.
Además, según Eulàlia Vega, “sus objetivos se diferenciaran de los otros grupos femeninos de la época, que no tenían en cuenta las diferencias de género, como la comunista Agrupación de Mujeres Antifascistas (AMA)”.
En 1937 en Valencia se establecen los Estatutos de la Federación Nacional de Mujeres Libres con el objetivo de capacitar a la mujer y emanciparla de la triple esclavitud a la que está sometida: “Esclavitud de ignorancia, esclavitud de mujer y esclavitud productora”.
Con el inicio de la guerra, desde la Agrupación Mujeres Libres, Concha Liaño señala que su objetivo, además de “la lucha por la liberación femenina”, también era “aportar una ayuda ordenada y eficiente a la defensa de nuestra República”. “Los hombres al frente, las mujeres al trabajo”, fue una de sus consignas. Invitaban a las mujeres a inscribirse para su adiestramiento en los campos de tiro y realizaron propaganda a favor de los Liberatorios de Prostitución o contra el analfabetismo. La respuesta de las mujeres españolas fue “vibrante”, una “explosiva toma de conciencia” pero, en la mayoría de los casos, terminó con el exilio.
Sin embargo, Concha Liaño recuerda que “era emocionante, conmovedor, comprobar cómo las mujeres se esforzaban en aprovechar una ocasión que les permitía salir de su resignada impotencia y (…) de tantos siglos de injusto sometimiento (…) Para la mujer española ése fue su momento estelar”.
“Humanismo integral”
“Nunca se definieron como “feministas”. Para ellas, ‘feminismo’ era un movimiento burgués, centrado en ganar el derecho al voto y entrar en el mercado laboral en los mismos términos que el varón. Pero tenían claro que, para la clase obrera, el trabajo no era necesariamente ‘liberador’. Lo que querían no era acceso igualitario a un sistema de privilegios, sino un nuevo sistema sin privilegios”, explica la escritora Martha Ackelsberg.
La mejor definición la hacen ellas mismas en el número 1 de la revista Mujeres Libres: “Esto es ya más que feminismo. Feminismo y masculinismo son dos términos de una sola proporción; (…) la expresión exacta: humanismo integral”. Y añaden: “El feminismo lo mató la guerra dando a la mujer más de lo que pedía al arrojarla brutalmente a una forzada sustitución masculina. Feminismo que buscaba su expresión fuera de lo femenino, tratando de asimilarse virtudes y valores extraños no nos interesa; es otro feminismo, más sustantivo, de dentro a afuera, expresión de un modo, de una naturaleza, de un complejo diverso frente al complejo y la expresión y la naturaleza masculinos”.
“Nunca se definieron como “feministas”. Para ellas, ‘feminismo’ era un movimiento burgués, centrado en ganar el derecho al voto y entrar en el mercado laboral en los mismos términos que el varón. Pero tenían claro que, para la clase obrera, el trabajo no era necesariamente ‘liberador’. Lo que querían no era acceso igualitario a un sistema de privilegios, sino un nuevo sistema sin privilegios”, explica la escritora Martha Ackelsberg.
La mejor definición la hacen ellas mismas en el número 1 de la revista Mujeres Libres: “Esto es ya más que feminismo. Feminismo y masculinismo son dos términos de una sola proporción; (…) la expresión exacta: humanismo integral”. Y añaden: “El feminismo lo mató la guerra dando a la mujer más de lo que pedía al arrojarla brutalmente a una forzada sustitución masculina. Feminismo que buscaba su expresión fuera de lo femenino, tratando de asimilarse virtudes y valores extraños no nos interesa; es otro feminismo, más sustantivo, de dentro a afuera, expresión de un modo, de una naturaleza, de un complejo diverso frente al complejo y la expresión y la naturaleza masculinos”.
La herencia de ‘Mujeres Libres’
Eulàlia Vega, autora de Pioneras y revolucionarias, destaca que “es innegable la modernidad” de los planteamientos de la Agrupación de Mujeres Libres. “El hecho de unir la lucha contra la explotación capitalista con la opresión patriarcal marca su importancia y su originalidad, siendo sus militantes, en cierto sentido, las pioneras de las organizaciones feministas creadas posteriormente con el final del franquismo”. Para la escritora Martha Ackelsberg, su mayor legado fue que “ofrecieron una visión de cambio social, y una sociedad revolucionaria, en la que las mujeres fueran totalmente participantes”.
Eulàlia Vega, autora de Pioneras y revolucionarias, destaca que “es innegable la modernidad” de los planteamientos de la Agrupación de Mujeres Libres. “El hecho de unir la lucha contra la explotación capitalista con la opresión patriarcal marca su importancia y su originalidad, siendo sus militantes, en cierto sentido, las pioneras de las organizaciones feministas creadas posteriormente con el final del franquismo”. Para la escritora Martha Ackelsberg, su mayor legado fue que “ofrecieron una visión de cambio social, y una sociedad revolucionaria, en la que las mujeres fueran totalmente participantes”.
En los años 1970, durante la Transición Española hubo
intentos de volver a crear esta organización e incluso llegaron a formarse
algunos grupos, perdurando algunos en la actualidad vinculadas a las distintas
organizaciones anarcosindicalistas.
La publicación pionera para las mujeres libres
Hace 75 años, el 20 de mayo de 1936, nacía la revista Mujeres Libres. Anarquista, libertaria y emancipadora,
se dirigía a las mujeres obreras y tenía como meta “despertar la conciencia
femenina hacia ideas libertarias” y sacar a la mujer “de su triple esclavitud:
de ignorancia, de mujer y de productora”. El primer número se agotó casi
inmediatamente, el segundo apareció el 15 de junio y el tercero justo antes de
comenzar la Guerra Civil. En total se publicaron 14 números mensuales hasta
1938. Pero fue el germen de algo más: la Agrupación de Mujeres Libres, que
nació en Madrid, Barcelona, Guadalajara y San Sebastián y apareció en más
lugares hasta llegar a tener 20.000 afiliadas. Aunque sus fundadoras eran
anarquistas, pertenecientes a la CNT y/o a las Juventudes Libertarias, muchas
de las que se acercaron a ellas no lo eran. Su mérito fue llegar a todas y formarlas
para lograr su emancipación económica, social e intelectual.
Como recordaba Sara Berenguer, miembro de Mujeres Libres y recientemente fallecida, en el libro colectivo Mujeres Libres. Luchadoras libertarias (Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid, 1999), la idea de la revista surgió en otoño de 1935 en las columnas del periódico Solidaridad Obrera, donde Lucía Sánchez Saornil, ex secretaria de redacción de CNT de Madrid, invitada por Mariano R. Vázquez,Marianet, secretario general de la CNT catalana, a ocupar una tribuna femenina, responde: “No recojo tu sugerencia porque mis ambiciones van más lejos; tengo el proyecto de crear un órgano independiente para servir exclusivamente a los fines que me he propuesto”.
Sánchez Saornil encontró en Mercedes Comaposada, ensayista y periodista como ella, y la doctora Amparo Poch y Gascón, a las colaboradoras entusiastas y competentes con las que, después de muchas vicisitudes, pudo realizar el proyecto en mayo de 1936. Según la militante de CNT y ex secretaria del Sindicato Antonia Fontanillas, que las conoció, “Mercedes y Lucía confirieron a la revista una personalidad anarquista revolucionaria altamente crítica”.
Para Martha Ackelsberg, autora de Mujeres Libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres (Virus, Barcelona, 1991), “tenían diferentes prioridades. Para Mercedes, uno de los más importantes objetivos era la formación. Defendía artículos que educaran a las mujeres sobre una variedad de temas y posibilidades para sus vidas. Lucía era, entre otras cosas, una poetisa con talento. Algunos de sus poemas se publicaron en la revista”.
Además, relata Ackelsberg, Sánchez Saornil “escribió un irónico artículo sobre ‘una fábrica de bodas en serie’. Amparo Pochera, médico muy radical verbalmente en temas de sexo y género, probablemente fue la autora de muchos artículos que aparecieron sobre la salud de mujeres y niños”.
El cuerpo de redacción estaba formado por ellas tres, que solían firmar con seudónimo, lo que hace difícil atribuir los textos. Al mismo tiempo buscaban colaboraciones exclusivamente de mujeres, como la influyente anarquista Emma Goldman.
Las numerosas cartas de Lucía muestran cómo convenció a Lola Iturbe, que colaboraba también en Solidaridad Obrera, para que escribiera en la revista. Trataba de enseñar a las mujeres que querían colaborar qué datos y qué imágenes les tenían que enviar de sus pueblos para publicar artículos sobre huelgas y colectivizaciones en el campo. Fue un trabajo arduo que retrasó varias veces la salida de la revista, que se distribuía por correo y a través de quiosqueros anarquistas o afines. El primer editorial expresaba la intención de “hacer oír una voz sincera, firme y desinteresada; la de la mujer; pero una voz propia, la suya (…); la no sugerida ni aprendida en los coros teorizantes”. Así, “tratará de evitar que la mujer sometida ayer a la tiranía de la religión caiga (…) bajo otra tiranía, no menos refinada y aún más brutal, que ya la cerca y la codicia para instrumento de sus ambiciones: la política”, ya que “no entiende de problemas humanos, sino de intereses de secta o de clase. Los intereses de los pueblos no son nunca los intereses de la política. Ésta es la incubadora permanente de la guerra”.
Lucía Sánchez explicaba que “la revista despertó un vivo interés. Nuestras ideas fueron acogidas como la única esperanza de salvación por millares de mujeres”. La primera acogida superó los cálculos y para el segundo número tuvieron que doblar la tirada. Ackelsberg señala que “muchas mujeres encontraron interesante y desafiante esta apertura de nuevas direcciones y oportunidades”. Esos caminos se iban a concretar en la Agrupación Mujeres Libres. La guerra empieza justo después del tercer número. Ya no es aquella revista de 14 páginas, sencilla, de dos meses atrás. Ahora, metidas de lleno en los cambios revolucionarios que la guerra y el fascismo desataron, “hacemos de Mujeres Libres el periódico estremecido, caliente y vibrante que pueda reflejar con toda intensidad la imponente grandeza del momento”.
Aumenta su tamaño y enriquece su lenguaje, que refleja preocupación y aporta soluciones, pero también críticas a la realidad que se vive. En 1938 la revista dejó de aparecer. Muchas de las militantes salieron de España, algunas se mantuvieron en contacto y publicaron varios números de Mujeres Libres en el Exilio. Pero la organización como tal finalizó con el triunfo de las tropas de Franco en 1939.
Aunque tuvo una corta duración, la revista Mujeres Libres no sólo contribuyó a aglutinar a un movimiento de mujeres que lucharon por la emancipación y que dejaron honda huella en quienes las conocieron y formaron parte, sino que también supuso un estallido de originalidad y creatividad que, con esfuerzo y mucha ilusión, produjo una de las revistas más interesantes del periodismo español.
Como recordaba Sara Berenguer, miembro de Mujeres Libres y recientemente fallecida, en el libro colectivo Mujeres Libres. Luchadoras libertarias (Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid, 1999), la idea de la revista surgió en otoño de 1935 en las columnas del periódico Solidaridad Obrera, donde Lucía Sánchez Saornil, ex secretaria de redacción de CNT de Madrid, invitada por Mariano R. Vázquez,Marianet, secretario general de la CNT catalana, a ocupar una tribuna femenina, responde: “No recojo tu sugerencia porque mis ambiciones van más lejos; tengo el proyecto de crear un órgano independiente para servir exclusivamente a los fines que me he propuesto”.
Sánchez Saornil encontró en Mercedes Comaposada, ensayista y periodista como ella, y la doctora Amparo Poch y Gascón, a las colaboradoras entusiastas y competentes con las que, después de muchas vicisitudes, pudo realizar el proyecto en mayo de 1936. Según la militante de CNT y ex secretaria del Sindicato Antonia Fontanillas, que las conoció, “Mercedes y Lucía confirieron a la revista una personalidad anarquista revolucionaria altamente crítica”.
Para Martha Ackelsberg, autora de Mujeres Libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres (Virus, Barcelona, 1991), “tenían diferentes prioridades. Para Mercedes, uno de los más importantes objetivos era la formación. Defendía artículos que educaran a las mujeres sobre una variedad de temas y posibilidades para sus vidas. Lucía era, entre otras cosas, una poetisa con talento. Algunos de sus poemas se publicaron en la revista”.
Además, relata Ackelsberg, Sánchez Saornil “escribió un irónico artículo sobre ‘una fábrica de bodas en serie’. Amparo Pochera, médico muy radical verbalmente en temas de sexo y género, probablemente fue la autora de muchos artículos que aparecieron sobre la salud de mujeres y niños”.
El cuerpo de redacción estaba formado por ellas tres, que solían firmar con seudónimo, lo que hace difícil atribuir los textos. Al mismo tiempo buscaban colaboraciones exclusivamente de mujeres, como la influyente anarquista Emma Goldman.
Las numerosas cartas de Lucía muestran cómo convenció a Lola Iturbe, que colaboraba también en Solidaridad Obrera, para que escribiera en la revista. Trataba de enseñar a las mujeres que querían colaborar qué datos y qué imágenes les tenían que enviar de sus pueblos para publicar artículos sobre huelgas y colectivizaciones en el campo. Fue un trabajo arduo que retrasó varias veces la salida de la revista, que se distribuía por correo y a través de quiosqueros anarquistas o afines. El primer editorial expresaba la intención de “hacer oír una voz sincera, firme y desinteresada; la de la mujer; pero una voz propia, la suya (…); la no sugerida ni aprendida en los coros teorizantes”. Así, “tratará de evitar que la mujer sometida ayer a la tiranía de la religión caiga (…) bajo otra tiranía, no menos refinada y aún más brutal, que ya la cerca y la codicia para instrumento de sus ambiciones: la política”, ya que “no entiende de problemas humanos, sino de intereses de secta o de clase. Los intereses de los pueblos no son nunca los intereses de la política. Ésta es la incubadora permanente de la guerra”.
Lucía Sánchez explicaba que “la revista despertó un vivo interés. Nuestras ideas fueron acogidas como la única esperanza de salvación por millares de mujeres”. La primera acogida superó los cálculos y para el segundo número tuvieron que doblar la tirada. Ackelsberg señala que “muchas mujeres encontraron interesante y desafiante esta apertura de nuevas direcciones y oportunidades”. Esos caminos se iban a concretar en la Agrupación Mujeres Libres. La guerra empieza justo después del tercer número. Ya no es aquella revista de 14 páginas, sencilla, de dos meses atrás. Ahora, metidas de lleno en los cambios revolucionarios que la guerra y el fascismo desataron, “hacemos de Mujeres Libres el periódico estremecido, caliente y vibrante que pueda reflejar con toda intensidad la imponente grandeza del momento”.
Aumenta su tamaño y enriquece su lenguaje, que refleja preocupación y aporta soluciones, pero también críticas a la realidad que se vive. En 1938 la revista dejó de aparecer. Muchas de las militantes salieron de España, algunas se mantuvieron en contacto y publicaron varios números de Mujeres Libres en el Exilio. Pero la organización como tal finalizó con el triunfo de las tropas de Franco en 1939.
Aunque tuvo una corta duración, la revista Mujeres Libres no sólo contribuyó a aglutinar a un movimiento de mujeres que lucharon por la emancipación y que dejaron honda huella en quienes las conocieron y formaron parte, sino que también supuso un estallido de originalidad y creatividad que, con esfuerzo y mucha ilusión, produjo una de las revistas más interesantes del periodismo español.
Dos misterios
No se sabe a ciencia cierta qué sucedió con Lucía Sánchez Saornil. Como Mercedes Comaposada y Amparo Poch y Gastón, Lucía también se exilió de España en un primer momento, pero luego regresó. Se escondió en Valencia hasta su muerte en 1970. Pasó 12 años oculta en la clandestinidad hasta que regularizó su situación. Se dedicó a pintar cuadros de pintores conocidos por encargo de un marchante.
Jamás volvió a dedicarse a actividades periodísticas. Por su parte, Mercedes Comaposada intentó hacer un libro tras la muerte de Franco sobre Mujeres Libres. Pidió la colaboración de las veteranas para que le enviaran por carta todo lo que recordaran. Llegó a redactar un manuscrito que, junto con la documentación, desapareció tras su muerte.
sábado, 15 de agosto de 2015
Ricardo Mella en el anarquismo español
Ricardo Mella Cea fue
dejando su militancia de primera línea en el seno del anarquismo en torno a la
época en la que estalló la Gran Guerra, dedicándose de pleno a su profesión
hasta que le sorprendió la muerte en 1925.
En este
artículo nos acercamos a una figura fundamental del anarquismo español, Ricardo
Mella Cea, que nació en Vigo en el año 1861 y falleció en la misma localidad en
1925. Federica Montseny consideraba a Mella como el más profundo, penetrante y
lúcido de los pensadores anarquistas españoles y sus escritos comparables a los
de otros autores del anarquismo mundial. También debe ser destacada su
primigenia militancia en el republicanismo federal Se da la circunstancia,
además, de que Ricardo Mella y Esperanza Serrano fueron padres de dos
personajes importantes de la izquierda española del siglo XX: la anarquista
Urania Mella, duramente represaliada por el franquismo, y del ingeniero y
político socialista Ricardo Mella Serrano.
Mella
comenzó militar en el republicanismo federal gracias a la influencia de su
padre José Mella Buján, un sombrero muy activo en las filas republicanas
gallegas y admirador de Pi i Margall. Nuestro protagonista ingresó, aún
adolescente, en el Partido Republicano Democrático Federal, llegando a ser su
secretario. Mella defendía claramente la solución federal para el Estado
español y la autonomía para Galicia.
Ricardo
Mella conocía bien la realidad social gallega, los problemas para subsistir y
que llevaban a muchos gallegos a emigrar a Ultramar. También sabía del inmenso
poder caciquil en Galicia. Estas situaciones le hicieron colaborar activamente
en la prensa, como en La Verdad, órgano del
republicanismo más radical. Sus denuncias sobre un desfalco en el Banco de
España le llevaron ante los tribunales en 1881, siendo condenado por injurias.
Pero eso no le amilanó. En Vigo fundó La
Propaganda, un nuevo medio del republicanismo federalista y con
tendencia al obrerismo. Dicha publicación estuvo activa hasta 1885 y fue
presentada en el Congreso de Barcelona de 1881 que, como es bien sabido, fue la
reunión donde se constituyó la Federación de Trabajadores de la Región
Española, tras la disolución de la Federación Regional Española de la AIT.
También asistió al Segundo Congreso, celebrado en Sevilla, en 1882, y donde
estableció contacto con importantes anarquistas como Juan Serrano y Antoni
Pellicer. En estos Congresos nuestro protagonista estaba ya evolucionando hacia
el anarquismo.
En ese mismo año de 1882 tuvo que
marchar a Madrid para cumplir la condena impuesta en Galicia y que era de
destierro. Allí se casó con Esperanza Serrano, hija de Juan Serrano. En 1884
tradujo el libro Dios
y el Estado de Bakunin, colaboró en La Revista Social y con la publicación mensual Acracia.
También enviaba trabajos a la publicación anarquista barcelonesa El Productor, dirigida por
destacados personajes del anarquismo como el mencionado Pellicer, Anselmo
Lorenzo y Rafael Farga. Mella declaró a principios del siglo XX que La Revista Social le hizo ser anarquista.
Su
suegro, Juan Serrano, le aconsejó que estudiara topografía. Eso hizo y ganó una
oposición. Fue destinado a Andalucía y allí, dada su gran inquietud social, se
interesó por la realidad de los jornaleros y entró en contacto con los
anarquistas andaluces. Es este momento en el que Mella atacó la estrategia de
la violencia. En Sevilla fundó varias publicaciones, como La Solidaridad. En
esta etapa andaluza acudirá a los dos primeros Certámenes Socialistas
celebrados en Reus (1885) y Barcelona (1889), presentado varios trabajos,
entre los que destacan un estudio sobre la emigración gallega, Diferencias
entre el comunismo y el colectivismo, La
anarquía: su pasado, su presente y su porvenir, La nueva utopía (novela
imaginaria), El crimen de Chicago, etc..
En 1895
regresó a Galicia. Al año siguiente refugió en su casa de Vigo a Josep Prat,
que huía de Barcelona por la persecución desencadenada a raíz del Proceso de
Montjuïc. Precisamente, desde la prensa denunció los fusilamientos que trajo
consigo el juicio. En esta época se intensificaron sus colaboraciones en la
prensa gallega, madrileña e internacional, tanto de Estados Unidos, como de
Argentina y Francia. Escribió los librosLombroso y los anarquistas (1896), Los sucesos de Jerez, La barbarie gubernamental en España (Estados Unidos, 1897), La ley del número (1899), Táctica socialista (1900), La coacción moral (1901), entre otras obras. Destacará
también la memoria La
cooperación libre y los sistemas de comunidad, que en 1900 llevó al
Congreso Revolucionario Internacional de París.
Mella
siguió trabajando de topógrafo, lo que le llevó a residir durante un tiempo en
Asturias. En esta época no estuvo muy activo, aunque fundaría con Eleuterio
Quintanilla el periódico Acción Libertaria. Fue una
etapa de fuertes disensiones y discusiones en el seno del anarquismo.
Mella no
era partidario de las teorías sobre la pedagogía integral de Ferrer i Guardia
porque siempre defendió un anarquismo puro, sin adjetivos. A raíz de los
sucesos de la Semana Trágica siguió trabajando en la prensa anarquista, en Acción Libertaria de Gijón y en El Libertario, publicaciones
asturianas. También colaborará en Acción
Libertaria, publicación madrileña, además de regresar a Vigo donde
se dedicaría a la construcción de la red de tranvías eléctricos, que pasó a
dirigir. No fue contrario a la creación de la CNT pero planteó algunos reparos.
En 1911 acudió al primer congreso de la Confederación representando a Asturias.
Mella fue
dejando su militancia de primera línea en el seno del anarquismo en torno a la
época en la que estalló la Gran Guerra, dedicándose de pleno a su profesión
hasta que le sorprendió la muerte en 1925.
jueves, 6 de agosto de 2015
Estados Unidos realiza el primer bombardeo atómico de la historia en Hiroshima sobre una población civil (6 Agosto de 1945)
Los
ataques nucleares fueron ordenados por Harry Truman, Presidente de los Estados
Unidos de América, tras su reunión con sus aliados Churchill y Stalin en la
Conferencia de Potsdam.
Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945, después de seis meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades japonesas.
El arma nuclear Little Boy fue lanzada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki.
Se estima que hacia finales de 1945, las bombas habían asesinado a 140.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, de los cuales la mitad fallecieron los mismos días de los bombardeos
Entre las víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. En ambas ciudades, la gran mayoría de las muertes fueron de civiles. Hirosima y Nagasaki eran dos ciudades muy secundarias desde el punto de vista militar por lo que no había justificación "técnica".
Sin embargo eran las dos ciudades de mayor tradición católica en Japón, desde el siglo XVI.
Urakami Tenshudo (Iglesia Católica en Nagasaki. Enero de 1946. Urakami fue el epicentro del bombardeo en Nagasaki y su catedral, destruida una de las iglesias más grandes de Asia.
Entre las víctimas de la bomba atómica de Nagasaki desaparecieron en un día dos tercios de la pequeña pero vivaz comunidad católica japonesa. Una comunidad casi desaparecida dos veces en tres siglos**.
Harry Truman, miembro del partido demócrata, firma la carta de las Naciones Unidas, que en su configuración y desarrollo real, es el primer jalón en la constitución de un Gobierno Mundial***.
Pero, por qué un individuo que viola la convención de La Haya, que prohíbe expresamente el bombardeo de ciudades con civiles, aunque haya objetivos militares incluidos en su perímetro(acápite 23), y provoca tal holocausto de inocentes no está demonizado, como Hitler. Parece que en este caso también se cumple el adagio de Maquiavelo:
“Aquellos que triunfan nunca resultarán avergonzados por el modo como hayan triunfado”
Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945, después de seis meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades japonesas.
El arma nuclear Little Boy fue lanzada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki.
Se estima que hacia finales de 1945, las bombas habían asesinado a 140.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, de los cuales la mitad fallecieron los mismos días de los bombardeos
Entre las víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. En ambas ciudades, la gran mayoría de las muertes fueron de civiles. Hirosima y Nagasaki eran dos ciudades muy secundarias desde el punto de vista militar por lo que no había justificación "técnica".
Sin embargo eran las dos ciudades de mayor tradición católica en Japón, desde el siglo XVI.
Urakami Tenshudo (Iglesia Católica en Nagasaki. Enero de 1946. Urakami fue el epicentro del bombardeo en Nagasaki y su catedral, destruida una de las iglesias más grandes de Asia.
Entre las víctimas de la bomba atómica de Nagasaki desaparecieron en un día dos tercios de la pequeña pero vivaz comunidad católica japonesa. Una comunidad casi desaparecida dos veces en tres siglos**.
Harry Truman, miembro del partido demócrata, firma la carta de las Naciones Unidas, que en su configuración y desarrollo real, es el primer jalón en la constitución de un Gobierno Mundial***.
Pero, por qué un individuo que viola la convención de La Haya, que prohíbe expresamente el bombardeo de ciudades con civiles, aunque haya objetivos militares incluidos en su perímetro(acápite 23), y provoca tal holocausto de inocentes no está demonizado, como Hitler. Parece que en este caso también se cumple el adagio de Maquiavelo:
“Aquellos que triunfan nunca resultarán avergonzados por el modo como hayan triunfado”
viernes, 31 de julio de 2015
La Mano Negra
En algún momento de principios del siglo XX, en el
barrio neoyorkino de Little Italy, un joven Vito Corleone, de origen Vito
Andolini, acude a un teatro musical con su amigo, que será su socio y consigliere,
Genco Abbandando. Genco quiere enseñarle a Vito a una actriz de la que se ha
enamorado. Cuando ella sale al escenario y ambos la están admirando, un hombre
se levanta algunas filas más adelante y Genco, cabreado, le insulta y le
conmina a que se quite. Cuando el hombre se vuelve, Genco se da cuenta de que
es don Fanucci, el mafioso del barrio, y le pide perdón humildemente. Vito le
pregunta quién es ese tipo y Genco, por toda respuesta, contesta: la Mano
Negra.
Ésta es la referencia a
este concepto que está más mano del común de los mortales de hoy en día (al
menos del común cinéfilo) sobre la Mano Negra. Pero es bastante más que una
organización mafiosa. En España, de hecho, tuvo otro significado, aunque sin
perder los elementos de secretismo y clandestinidad. Hoy quiero hablaros de esa
Mano Negra y del sonadísimo proceso judicial de que fue objeto, proceso en el
que se dictaron ocho condenas a muerte.
Estamos en el último
cuarto del siglo XIX. En Andalucía. Un lugar con extensas zonas rurales a las
que la mano policial y gubernamental llega malamente, a pesar de que hace ya
algunos años que el entonces jefe de gobierno Ramón María Narváez ha impulsado
la creación, precisamente, de la Guardia Civil para cambiar eso. En la zona de
influencia de la villa gaditana de Arcos de la Frontera se han producido
diversos hechos que han culminado con la muerte de algunas personas. Sin
embargo, las autoridades se encuentran con la sorpresa de que, al interrogar a
los parientes y deudos de las víctimas, estos niegan la existencia de
agresiones o asesinatos, y refieren extrañas, a menudo incoherentes, historias
de accidentes laborales y otras desgracias fatales. Las autoridades se
empeñarán en investigar estos hechos, y acabarán por encontrar un caso; todo un
caso.
Pero vayamos por partes.
Hablemos un poco, antes, de anarquismo.
En el congreso obrero de
La Haya, celebrado en 1872, el marxismo de Marx y Engels se separó
definitivamente, y de momento para siempre, del anarquismo que, con sus
diversos matices, fue desarrollado por autores como Proudhon, Bakunin o
Kropotkin. Asimismo, el anarquismo pronto se distinguió entre lo que se
denomina anarquismo individualista y anarquismo comunista. Ambas ideologías propugnan
la eliminación de la propiedad privada, pero mientras una la acepta para los
bienes de consumo, la otra va al copo y exige la total colectivización de todo
y defiende ideas como el egalitarismo, es decir que en una unidad de
producción, por ejemplo una empresa, todo el mundo gane exactamente lo mismo.
La primera revolución de
izquierdas de la Historia de España es La Gloriosa de 1868, madre de una
Constitución, la de 1869, que es quizá la más bella de todas las constituciones
hechas en España. Esta revolución levantó ciertas ilusiones entre los grupos
obreristas, pero lo cierto es que tras la reacción conservadora que se produjo
en toda Europa tras la revuelta de la Comuna en París, la Internacional obrera
fue ilegalizada en España. Aun así, los grupos anarquistas sobrevivieron de
forma semiclandestina. El final del sueño republicano tras la entrada de Pavía
en el Congreso y la saguntada provocó una persecución cerril
por parte del nuevo régimen restaurador en la persona de los anarquistas, los
cuales, como reacción lógica, se radicalizaron, abrazando el anarquismo
comunista y la metodología de la acción directa, que fácil y rápidamente deriva
en el simple y puro terrorismo. Será un anarquista italiano con nombre de
entrenador del Jerez CF, Angiolillo, quien mate a Cánovas, el gran
representante de ese régimen represor.
A partir de 1881, el
régimen de la Restauración abre un poco la mano, y es el momento en el que se
produce el enfrentamiento entre los dos grandes focos, y las dos grandes
sensibilidades, del anarquismo español. Porque anarquistas los había en muchos
lugares, pero sus principales viveros eran el campo andaluz (del sur de
Andalucía sobre todo, ya que el norte, Jaén sobre todo, siempre ha sido de una
orientación más marxista) y las industrias catalanas. En ambos casos hablamos
de obreros y jornaleros que trabajaban por salarios de miseria, pero las
miserias eran distintas, porque los catalanes, con un nivel de vida un poco
mejor y con unos patronos algo más dialogantes que los terratenientes, tenían
aspiraciones a ser legales y poder, por lo tanto, negociar, con dureza, pero
negociar. El anarquismo andaluz, consciente de que la negociación es poco menos
que imposible, es en aquellos tiempos, sin embargo, un anarquismo de
enfrentamiento y acción directa; como lo acabará siendo también el catalán,
pero más tarde.
Mientras el anarquismo
catalán ambiciona la creación de una confederación del trabajo (cosa que hará
en la segunda década del siglo XX), el anarquismo andaluz deriva hacia otro
modelo: el modelo de sociedades secretas, pequeñas células de juramentados,
dedicados al atentado personal, el secuestro de terratenientes y el incendio de
cosechas como método de presión. La Mano Negra.
Allá por 1883, y como
respuesta a estos atentados, las fuerzas económicas del sur andaluz, sobre todo
las gaditanas y jerezanas, deciden actuar contra estos grupúsculos, y montan la
investigación de esos presuntos crímenes, comandada por el sargento Oliver.
El salto cualitativo en
las investigaciones lo dio un comandante de la Benemérita, llamado Pérez
Monforte según mis noticias, el cual encuentra un día un cuadernillo de notas
manuscrito. Este cuadernillo, cuyo contenido y origen son hoy aún discutidos,
se tomó por parte de los investigadores como ejemplar de la sociedad secreta la
Mano Negra, es decir como prueba fehaciente de la existencia de esta sociedad
secreta o, diríamos hoy, célula terrorista de legales.
El inicio del documento
es una prueba más de literatura anarquista, no exenta de interesante carga
lírica: «Cuando existe en la tierra para el bienestar de los hombres ha sido
creado por la actividad fecunda de los trabajadores; la absurda y criminal
organización social hace que aquéllos produzcan mientras que los ricos se
quedan el fruto de su esfuerzo; debe mantenerse un odio profundo hacia todos
los partidos políticos; es ilegítima cualquier propiedad adquirida con el
trabajo ajeno, aunque sólo sea por la renta y el interés; y sólo es realmente
legítima la lograda por el trabajo personal y directo».
Según dichos estatutos,
la Mano Negra trabajaba mediante un denominado Tribunal Popular, que era el que
decidía las acciones a tomar. Revelar la existencia de la Mano Negra estaba
prohibido y el castigo por hacerlo, en una dicotomía la verdad un poco radical,
podía ser «suspensión temporal o muerte violenta». Los miembros de la sociedad
secreta estaban obligados a seguir sus vidas y mantener sus oficios,
percibirían una especie de sueldo pero nunca podrían comentar con nadie su
cuantía e ingresaban en la organización, como en las bandas y en las mafias,
mediante la realización de «un servicio», más que probable eufemismo de acción
terrorista. El objetivo de la Mano Negra era, literalmente, «castigar los
crímenes de los burgueses por todos los medios a su alcance, bien a través del
fuego, el hierro, el veneno o mediante cualquiera otra manera». En otro punto,
los estatutos recuerdan que «es deber de los miembros enseñar a sus hijos y en
general a todos los trabajadores a tener odio a los ricos y a todo el que
quiera dominarlos o pretenda vivir a costa del trabajo de los demás».
El descubrimiento de los
Estatutos de la Mano Negra fue un hecho de gran importancia, porque puso en
manos de los representantes políticos y sociales de la zona la prueba
irrefutable de que el gobierno Sagasta tenía que usar la mano dura contra la
mano negra. En muy pocas semanas, Sagasta cumplió con lo que se esperaba de él.
Nombró un juez especial e incluso habilitó un edificio concreto, el convento de
Santa Catalina en Cádiz, como cárcel para los detenidos. Se tomaron medidas
legales y administrativas, entre ellas el reforzamiento de los efectivos de la
Guardia Civil en la zona y el desplazamiento del general Polavieja a la
provincia. En apenas unas semanas, centenares de jornaleros fueron detenidos y
encarcelados, acusados de ser miembros de la Mano Negra. Llegaron a ser más de
mil. La verdad es que bastaba la sospecha de un terrateniente para que alguien
fuese trincado.
Para entonces, el asunto
de la Mano Negra había alcanzado el estatus de asunto de interés nacional.
Entre mayo de 1883 y septiembre de 1884 se celebraron la friolera de 74 juicios
distintos, en los que fueron condenados más de 100 imputados, doce de los
cuales lo fueron a muerte.
De toda esta miríada de
asuntos destacan cuatro como los grandes juicios de la Mano Negra. Se trata de
los asesinatos de Fernando Olivera, Antonio Vázquez, Bartolomé Gago y el
matrimonio formado por Juan Núñez y María Labrador.
Olivera fue atacado por
dos individuos, Cristóbal Durán y Jaime Domínguez, el 11 de agosto de 1882.
Falleció dos días después de una peritonitis que se le presentó por las
agresiones.
Por su parte, el
matrimonio Núñez-Labrador fue bárbaramente asesinado el 3 de diciembre de 1882
en su granja de Trebujena. Por el asesinato fueron detenidos Juan Galán,
Francisco Moyuelo y Andrés Morejón.
Al día siguiente, en el
cortijo de la Parrilla, una partida formada por Cristóbal Fernández Torrejón,
Gregorio Sánchez Novoa, Manuel Gago, José León Ortega, Gonzalo Benítez, Antonio
Valero, Salvador Moreno Piñero, Rafael Giménez y Roque Vázquez asesinan a
Bartolomé Gago, más conocido como «Blanco de Benaocaz», y entierran su cadáver.
El 4 de enero de 1883,
es Antonio Vázquez quien muere en el ferrado de su propiedad en Grazalema, a
puñaladas de Francisco Prieto, Diego Maestre, José Doblado y Antonio Roldán.
A estos crímenes, para
los que hubo detenidos y posteriormente condenados, habría que añadir el crimen
de Bornos, donde es asesinado el labrador Antonio Heredia y heridos de
consideración su mujer Herminia Santaolalla y su hijo; el asesinato en su
domicilio de Grazalema de Juan Calvente Ríos; el de Rufino Giménez Antolín en
el Puerto de Santa María; la muerte a golpes de azadón de Román Benítez Gil en
Ribera de Gondomar; y el asesinato de Miguel García Biedma en el cortijo de
Bernala. Todos estos crímenes quedaron sin resolver, por no poder averiguarse
sus autores.
Los asesinos de Olivera
fueron condenados a cadena perpetua y a 17 años de reclusión, con lo que su
condena fue algo más leve. Sin embargo, los tres asesinos del ventero Antonio
Vázquez fueron condenados a muerte. Asimismo, en el juicio relativo al
matrimonio asesinado Juan Galán, que fue considerado autor de las dos muertes,
también fue condenado a la pena capital.
Pero el superproceso por
excelencia, sin lugar a dudas, es el del Blanco de Benaocaz. Es en este juicio
en el que se produce el récord, verdaderamente difícil de igualar, de ocho
penas de muerte en un solo fallo.
En el juicio hubo 16
imputados y se escuchó el testimonio de 48 testigos. Estos testigos, sin
embargo, no sirvieron para fijar la autoría del crimen. En realidad, ésta se
estableció procesalmente porque los propios imputados quisieron. El anarquismo
ibérico, en tanto que ideología rabiosamente individualista, ponía mucho el
acento en la asunción de responsabilidades. Manuel Gago, uno de los imputados,
confesó su participación casi fríamente. Confesó que había recibido la orden de
matar al Blanco, que para colmo era su primo. Eso, sin embargo, no le supuso
problema porque, declaró ante el juez, si le hubieran ordenado matar a su padre
lo mismo lo habría hecho.
El motivo del crimen no
fue que el asesinado fuese un explotador. Era un antiguo miembro de la
organización que se había apartado de la misma. Francisco y Pedro Corbacho,
Manuel y Bartolomé Gago, Cristóbal Fernández Torrejón, José León Ortega,
Gregorio Sánchez Novoa y Juan Ruiz fueron condenados a la pena de muerte por
asesinato con los agravantes de nocturnidad, premeditación, alevosía,
despoblado y cuadrilla. Por su parte Roque Vázquez, Gonzalo Benítez, Salvador
Moreno Piñero, Rafael Giménez Becerra, Agustín Martínez, Antonio Valero y
Cayetano Cruz fueron condenados a 17 años y 4 meses de reclusión. José
Fernández Barrios fue condenado sólo por responsabilidad civil, sin cárcel.
Tras la apelación al
Supremo, fallida, las ejecuciones se verificaron el 14 de junio de 1884, con el
mismo garrote vil que había segado la nuca del cura Merino. Participaron tres
verdugos, los de Madrid, Burgos y Albacete, percibiendo su soldada más una onza
de oro por ejecutado. Sólo hubo siete ejecuciones porque José León Ortega fue
eximido de la pena por haberse vuelto loco en la cárcel.
La Mano Negra murió con
el último de aquellos ajusticiados. Muchos de sus miembros fueron desterrados a
las colonias, aunque algunos volverían con cuentagotas años después, cuando sus
procesos se revisaron. Pero lo que no murió fue el anarquismo rural andaluz. A
principios de la última década del siglo, el bakuninista madrileño Félix
Grávalo se desplazó a Cádiz para captar adeptos y, bajo su organización, se
volvieron a levantar células ácratas. Suya fue la inspiración para la acción
del 8 de enero de 1892, cuando varios cientos de jornaleros intentaron tomar el
pueblo gaditano de La Caulina para crear en él un cantón anarquista. En los
gravísimos incidentes que siguieron fueron asesinadas dos personas, el viajante
José Soto y el escribiente Antonio Palomino, al parecer porque los alzados
encontraron que tenían las manos demasiado suaves para ser trabajadores. Por
estos actos fueron enviados al garrote José Fernández Lamela, Manuel Silva
Leal, Antonio Zarzuela Pérez y Manuel Fernández Reina; y a cadena perpetua
Félix Grávalo, Manuel Calvo Caro, Antonio González Macías y José Romero Lamas.
A partir de ahí el
anarquismo deriva hacia el anarcosindicalismo, y comienza a utilizar la huelga
como elemento de presión. Pero la violencia sigue ahí, como bien demuestran, ya
en la República, los hechos de Casas Viejas.
martes, 28 de julio de 2015
Manifiesto para una lucha contra las torturas y malos tratos en las cárceles del estado español
Si torturar es infligir a una persona, con cualquier utensilio o método, un
grave dolor físico o psicológico, con intención de castigarla u obtener algo de
ella (información, una confesión, obediencia, sumisión…), entonces, la cárcel y
el sistema penal cuyo centro ocupa, así como el régimen de dominación y
explotación capitalista a cuyo servicio está evidentemente la acción punitiva
del Estado, se pueden definir como máquinas de tortura. Sin embargo, por
razones que iremos explicando en el desarrollo de este texto, nos referiremos
en primer lugar a la tortura y a los tratos crueles, inhumanos o degradantes
más evidentes, es decir, el empleo de la violencia física directa, usados
rutinariamente por los agentes de la administración del Estado para alcanzar
los fines de la misma, y enseguida, a los que son consecuencia inmediata de su
funcionamiento “normal”.
Las primeras en constatar que los malos tratos y las torturas constituyen
un instrumento empleado sistemática y cotidianamente por los carceleros para
hacer funcionar la máquina penitenciaria son las propias personas presas.
Especialmente, algunas que ya se han significado a menudo por su actitud
rebelde frente a la institución y por una lucha permanente y desesperada contra
ella en defensa de su dignidad. Para los servidores de la dominación, su
actitud insumisa es razón suficiente para deslegitimar sus denuncias; para
nosotros, sucede precisamente lo contrario. En los relatos sobre sus
experiencias de lucha y sobre la represión consiguiente, constatan también la
ineficacia de los mecanismos institucionales de prevención contra la tortura y
la necesidad de otros. Desde luego que no confían en los “Jueces de Vigilancia
Penitenciaria” ni en el resto de tribunales y juzgados, ni en la “Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias”, ni en el “Defensor del Pueblo” y
denuncian incluso su complicidad en la creación de las condiciones de su
indefensión frente a la tortura.
Entidades nada sospechosas de radicalismo antisistema como el “Relator
especial”, el Comité contra la tortura, o el Comité de los Derechos del Niño de
la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y otras organizaciones más o menos gubernamentales han
denunciado también la existencia de la tortura en el territorio del Estado
español y la impunidad creciente con que se practica, así como ciertas
situaciones institucionales que la favorecen, como el régimen de incomunicación
de detenidos o de aislamiento de presos.
A pesar de la adhesión formal del Estado español a todos las convenciones,
protocolos y pactos internacionales de prevención de la tortura habidos y por
haber, hay muchos signos de que no existe voluntad política de erradicar esa
siniestra y repugnante práctica. Los gobernantes, legisladores y
administradores españoles participan fervorosamente en el ritual de la
impunidad: han instaurado la cadena perpetua de hecho; han apuntalado
legalmente el régimen FIES; mantienen y piensan mantener la detención
incomunicada; defienden a los torturadores cuando son denunciados, los indultan
cuando llega a condenárseles, y hasta los han ascendido o condecorado en varias
ocasiones.
También ha quedado demostrado el corporativismo de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado en defensa de su arbitrariedad represiva y la indulgencia
que, lo mismo que los políticos, les prodigan los tribunales y la mayor parte
de los medios de comunicación, por la que se hacen descaradamente cómplices de
sus abusos. Aunque no existe nada parecido a una opinión pública independiente,
a juzgar por su pasividad, se puede pensar fácilmente que la mayor parte de la
población acepta sin el menor escrúpulo el adoctrinamiento de los “creadores de
opinión”.
Por otra parte, los mecanismos recientemente creados en cumplimiento de los
acuerdos internacionales de prevención de la tortura suscritos por el Estado
español se amalgaman con los que ya no funcionaban. Designando como “Mecanismo
Nacional de Prevención” (de la tortura) al “Defensor del pueblo”, que no ha
mencionado la palabra tortura más que una sola vez desde su creación y la ha
borrado incluso de las siglas de su nuevo título europeo, y que en su primer
informe en ejercicio de sus nuevas funciones no menciona tampoco ni un solo
caso de la misma. O nombrando vocal español del Comité para la Prevención de la
Tortura del Consejo de Europa a un juez la Audiencia Nacional como Baltasar
Garzón, acostumbrado, en el ejercicio de sus funciones en ese tribunal de
excepción, a montar sus sensacionales sumarios sobre atestados policiales
consistentes en informaciones logradas dentro del régimen de incomunicación mil
veces denunciado como propiciador de la tortura, y en declaraciones de los
imputados conseguidas igualmente, sin preocuparse lo más mínimo por las
denuncias de haber sido torturados interpuestas las más de las veces por ellos.
Eso convierte en la práctica esas instituciones en nuevos “ritos de impunidad”,
mecanismos de ocultación y lavado de cara que garantizan la impunidad efectiva
de los torturadores en lugar de impedirla.
Existe una Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura,
compuesta de una cierta cantidad de grupos, con sede en diferentes puntos del
territorio del Estado español que, aunque bastante heterogéneos, tienen en
común su preocupación por el control, visibilización, denuncia y prevención de
la tortura desde la “sociedad civil”. Desde hace años, aparte de las
actividades propias de cada grupo, además de elaborar y difundir de forma
sostenida un discurso crítico muy coherente sobre el tema, vienen formando una
base de datos sobre la tortura cuyos contenidos van dando a conocer por medio
de informes anuales. Esos informes indican una cantidad importante de casos
denunciados (más de 7000 desde 2001), señalando asimismo el hecho evidente de
que la tortura está generalizada en todo el territorio del estado español, en
todos los lugares de encierro especialmente, y que han sido objeto de numerosas
denuncias todas las policías, carceleros y agentes de seguridad del Estado.
Informan también del imponente número de muertes bajo custodia que se producen
constantemente (853 desde 2001), poniendo en evidencia la destructividad de las
instituciones punitivas y especialmente de la cárcel.
Una gran cantidad de casos de violencia institucional, conocidos a pesar la
limitación de la implantación territorial y acceso a la información de los
colaboradores de la coordinadora y de una serie de mecanismos o filtros que
llevan a que en la mayor parte de las ocasiones no se denuncien las agresiones
sufridas: el hecho de que las torturas se producen en lugares ocultos, sin más
testigos que la persona torturada y sus torturadores que, evidentemente, se
encubren entre sí; el temor fundado a represalias ya que el denunciante queda a
merced de los denunciados; las contradenuncias típicas por “atentado”,
“resistencia”, “desobediencia” o “lesiones en los dedos de las manos de los
funcionarios”, que pueden traer incluso una nueva condena para el denunciante;
la superficialidad y cobardía de los exámenes médicos, mal hechos o que llegan
tarde; la presunción de veracidad que el sistema judicial otorga a “la
autoridad en el ejercicio de sus funciones”; la falta de “tutela judicial
efectiva” y la inoperancia de la fiscalía, con el frecuente archivo de las
denuncias y negligencia en las diligencias de investigación; la obstrucción
administrativa a su realización; la descalificación y criminalización de
quienes intentan apoyar a los denunciantes… Todo lo cual hace pensar que esos
casos conocidos sólo constituyen la punta del iceberg de los que verdaderamente
se producen.
Es esta triste situación la que, al hacer de la que nos ocupa una cuestión
de supervivencia para las personas presas, nos obliga a poner el acento en esos
aspectos más evidentes del empleo de la violencia como instrumento de
dominación por parte del Estado. Mirando para otro lado, nosotros también nos
convertiríamos en cómplices. Aunque no pretendamos discutir con la opresión
sobre los detalles de su propio ejercicio, no podemos callarnos ante esta
situación en la que las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en
su aspecto más brutal y descarnado son de uso cotidiano en manos de los agentes
del Estado en el ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, la cárcel es tortura en sí misma, violencia abrumadora sobre el
cuerpo de la persona presa, sobre sus sentidos, sus ritmos vitales, su
percepción y sus sentimientos; amenaza tremenda que impone a su mente un miedo
insuperable; factor conspicuo de alteración de conductas, de sumisión
aparentemente voluntaria, que imprime sobre la personalidad de sus víctimas un
estigma imborrable. Su impacto sobre las relaciones personales y sociales del
preso y sobre las personas cercanas a él es también enormemente destructivo. La
cárcel impone una relación de dependencia del preso con la administración
carcelera, una “relación de sujeción especial” donde la administración de su
derecho a la vida, o sea, de su muerte en vida, ha sido transferida al Estado y
predomina absolutamente sobre su libertad. Esa “sujeción especial” crea las
condiciones para la tortura de la misma manera que el régimen de incomunicación
de los detenidos o el de aislamiento de los presos.
Las infrahumanas condiciones de ese régimen de aislamiento; el desarraigo
social y familiar; las grandes condenas; el hacinamiento; el abandono
higiénico-sanitario; la indefensión jurídica; la sobreexplotación laboral; los
abusos de todo tipo, incluso sexuales. Pero también las condiciones del
encarcelamiento voluntario, que exigen la sumisión absoluta a un supuesto poder
terapéutico de la institución penitenciaria; el calvario “voluntariamente
asumido” hacia la reinserción en una sociedad injusta, opresiva y explotadora,
reinserción en la miseria… Todas esas prácticas y algunas otras, habituales y
hasta institucionalizadas en las prisiones españolas, permiten también aplicar
al “tratamiento” que impera en ellas los calificativos de cruel, inhumano y
degradante.
La cárcel, el sistema penal y todas las instituciones que alimentan el
poder punitivo del Estado no son para nosotros más que componentes de una
maquinaria social cuyo fin es mantener a los pobres sumisos y en situación de
dejarse explotar, por lo que en todos y cada uno de sus aspectos nos parecen
equiparables a la tortura. Por lo demás, un sistema social que recurre desde
siempre a la tortura hace pensar que la misma le es consustancial ¿Se puede
separar la tortura de la dominación de unos seres humanos sobre otros? No se
puede concebir este sistema sin tortura. Para acabar con la tortura hay que
acabar con el sistema. No creemos en una “sociedad civil” independiente del
Capital y del Estado capaz de imponerles el respeto a unos valores humanos de
los que por definición son enemigos.
Así pues, no se trata de discutir con la dominación sobre las
características del régimen que utiliza para imponerse, se trata de defendernos
y de defender a nuestra gente. En la situación actual de atomización social,
con la idiotrización consecuente, que hace que los oprimidos ni siquiera sean
capaces de señalar y nombrar lo que les oprime, el primer paso sería la unión,
el diálogo, la coordinación de esfuerzos, el intento de crear las condiciones para
la conciencia y para la acción comunes, de salir de la impotencia y de la
miseria en que nos encontramos. El Estado no ha reconocido jamás ningún derecho
si no se le ha obligado a hacerlo. No se trata de ser ciudadanos sino de
continuar siendo humanos. Si aún no hemos podido recuperar el poder que
perdiera la clase obrera de antaño al dejarse integrar política, social y
culturalmente en el Capital y en el Estado, o sea, en la sociedad-cárcel,
cultivemos al menos la fuerza que dan el apoyo mutuo, la conciencia lúcida, la
crítica intransigente, el diálogo igualitario, la dignidad humana compartida y
sostenida día a día en la lucha contra la injusticia y la opresión.
La iniciativa de esta campaña parte de dentro de las cárceles: unos sesenta presos, apoyados desde la calle por algunas personas y grupos solidarios han iniciado ayunos mensuales acompañados de denuncias a quien corresponda. Las represalias (regresiones de grado, aislamiento, traslados, intervención de comunicaciones, violación y censura de correspondencia, secuestro de publicaciones, intimidación, coacciones…) comenzaron incluso antes que los ayunos, cuando se estaba discutiendo colectivamente la propuesta inicial. Aun así, el propósito de los participantes es persistir en su denuncia pública el mayor tiempo posible. Todo depende de la extensión de la lucha dentro y fuera y de la atención que se le preste desde la calle, sin la cual todo se dirimiría sin salir de esa “relación de sujeción especial” entre torturador y torturado.
La iniciativa de esta campaña parte de dentro de las cárceles: unos sesenta presos, apoyados desde la calle por algunas personas y grupos solidarios han iniciado ayunos mensuales acompañados de denuncias a quien corresponda. Las represalias (regresiones de grado, aislamiento, traslados, intervención de comunicaciones, violación y censura de correspondencia, secuestro de publicaciones, intimidación, coacciones…) comenzaron incluso antes que los ayunos, cuando se estaba discutiendo colectivamente la propuesta inicial. Aun así, el propósito de los participantes es persistir en su denuncia pública el mayor tiempo posible. Todo depende de la extensión de la lucha dentro y fuera y de la atención que se le preste desde la calle, sin la cual todo se dirimiría sin salir de esa “relación de sujeción especial” entre torturador y torturado.
Pero no se trata sólo de las cárceles de la “Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias”, las mismas torturas y tratos crueles, inhumanos
y degradantes se dan en las cárceles para niños, incluso en los centros de
“protección”, en las de inmigrantes, en los psiquiátricos, en las comisarías,
en las calles… la violencia, la prepotencia y el cinismo de las “fuerzas del
orden” son moneda corriente. No se trata de asistir compasivamente a los
presos, sino de defender unidos la dignidad de todos. Tampoco se trata de apuntalar
los mecanismos institucionales de prevención de la tortura, se trata de fijar
la atención tanto sobre los unos como sobre la otra, lo mismo que sobre la
situación real de impunidad de los torturadores e indefensión de los
torturados, con la intención de hacerlas imposibles. Es una actitud defensiva,
no estamos hoy por hoy en situación de obligar a la dominación a hacer una cosa
u otra, pero al menos podemos conocer su verdadera naturaleza, denunciarla a
los cuatro vientos y resistir frente a ella en defensa de nuestra dignidad. Y
todo se andará.
Para ello, nos proponemos conseguir que se hable del asunto por medio de
movilizaciones y estrategias comunicativas abriendo un debate y una
investigación colectiva con procedimientos verdaderamente críticos y el
propósito de conocer y dar a conocer lo que pasa realmente, cómo y por qué,
conocimiento que es indispensable para intervenir efectivamente. Plantearnos
objetivos que se puedan alcanzar dotándonos de las herramientas útiles y
necesarias para ello, iniciando un proceso práctico basado en la relación
directa e igual entre los implicados, en la reflexión permanente y viva sobre
medios y fines, y en un planteamiento de autodefensa solidaria de los oprimidos
contra lo que nos oprime. Coordinar esfuerzos en esa perspectiva a través de la
comunicación directa y de acuerdos explícitos.
Esto es, por tanto, un llamamiento a la unión y coordinación de todos los
esfuerzos encaminados a la erradicación de la tortura ¡No podemos consentirla!
Si torturar es infligir a una persona, con cualquier utensilio o método, un
grave dolor físico o psicológico, con intención de castigarla u obtener algo de
ella (información, una confesión, obediencia, sumisión…), entonces, la cárcel y
el sistema penal cuyo centro ocupa, así como el régimen de dominación y
explotación capitalista a cuyo servicio está evidentemente la acción punitiva
del Estado, se pueden definir como máquinas de tortura. Sin embargo, por
razones que iremos explicando en el desarrollo de este texto, nos referiremos
en primer lugar a la tortura y a los tratos crueles, inhumanos o degradantes
más evidentes, es decir, el empleo de la violencia física directa, usados
rutinariamente por los agentes de la administración del Estado para alcanzar
los fines de la misma, y enseguida, a los que son consecuencia inmediata de su
funcionamiento “normal”.
Las primeras en constatar que los malos tratos y las torturas constituyen
un instrumento empleado sistemática y cotidianamente por los carceleros para
hacer funcionar la máquina penitenciaria son las propias personas presas.
Especialmente, algunas que ya se han significado a menudo por su actitud
rebelde frente a la institución y por una lucha permanente y desesperada contra
ella en defensa de su dignidad. Para los servidores de la dominación, su
actitud insumisa es razón suficiente para deslegitimar sus denuncias; para
nosotros, sucede precisamente lo contrario. En los relatos sobre sus
experiencias de lucha y sobre la represión consiguiente, constatan también la
ineficacia de los mecanismos institucionales de prevención contra la tortura y
la necesidad de otros. Desde luego que no confían en los “Jueces de Vigilancia
Penitenciaria” ni en el resto de tribunales y juzgados, ni en la “Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias”, ni en el “Defensor del Pueblo” y
denuncian incluso su complicidad en la creación de las condiciones de su
indefensión frente a la tortura.
Entidades nada sospechosas de radicalismo antisistema como el “Relator
especial”, el Comité contra la tortura, o el Comité de los Derechos del Niño de
la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y otras organizaciones más o menos gubernamentales han
denunciado también la existencia de la tortura en el territorio del Estado
español y la impunidad creciente con que se practica, así como ciertas
situaciones institucionales que la favorecen, como el régimen de incomunicación
de detenidos o de aislamiento de presos.
A pesar de la adhesión formal del Estado español a todos las convenciones,
protocolos y pactos internacionales de prevención de la tortura habidos y por
haber, hay muchos signos de que no existe voluntad política de erradicar esa
siniestra y repugnante práctica. Los gobernantes, legisladores y
administradores españoles participan fervorosamente en el ritual de la
impunidad: han instaurado la cadena perpetua de hecho; han apuntalado
legalmente el régimen FIES; mantienen y piensan mantener la detención
incomunicada; defienden a los torturadores cuando son denunciados, los indultan
cuando llega a condenárseles, y hasta los han ascendido o condecorado en varias
ocasiones.
También ha quedado demostrado el corporativismo de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado en defensa de su arbitrariedad represiva y la indulgencia
que, lo mismo que los políticos, les prodigan los tribunales y la mayor parte
de los medios de comunicación, por la que se hacen descaradamente cómplices de
sus abusos. Aunque no existe nada parecido a una opinión pública independiente,
a juzgar por su pasividad, se puede pensar fácilmente que la mayor parte de la
población acepta sin el menor escrúpulo el adoctrinamiento de los “creadores de
opinión”.
Por otra parte, los mecanismos recientemente creados en cumplimiento de los
acuerdos internacionales de prevención de la tortura suscritos por el Estado
español se amalgaman con los que ya no funcionaban. Designando como “Mecanismo
Nacional de Prevención” (de la tortura) al “Defensor del pueblo”, que no ha
mencionado la palabra tortura más que una sola vez desde su creación y la ha
borrado incluso de las siglas de su nuevo título europeo, y que en su primer
informe en ejercicio de sus nuevas funciones no menciona tampoco ni un solo
caso de la misma. O nombrando vocal español del Comité para la Prevención de la
Tortura del Consejo de Europa a un juez la Audiencia Nacional como Baltasar
Garzón, acostumbrado, en el ejercicio de sus funciones en ese tribunal de
excepción, a montar sus sensacionales sumarios sobre atestados policiales
consistentes en informaciones logradas dentro del régimen de incomunicación mil
veces denunciado como propiciador de la tortura, y en declaraciones de los
imputados conseguidas igualmente, sin preocuparse lo más mínimo por las
denuncias de haber sido torturados interpuestas las más de las veces por ellos.
Eso convierte en la práctica esas instituciones en nuevos “ritos de impunidad”,
mecanismos de ocultación y lavado de cara que garantizan la impunidad efectiva
de los torturadores en lugar de impedirla.
Existe una Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura,
compuesta de una cierta cantidad de grupos, con sede en diferentes puntos del
territorio del Estado español que, aunque bastante heterogéneos, tienen en
común su preocupación por el control, visibilización, denuncia y prevención de
la tortura desde la “sociedad civil”. Desde hace años, aparte de las
actividades propias de cada grupo, además de elaborar y difundir de forma
sostenida un discurso crítico muy coherente sobre el tema, vienen formando una
base de datos sobre la tortura cuyos contenidos van dando a conocer por medio
de informes anuales. Esos informes indican una cantidad importante de casos
denunciados (más de 7000 desde 2001), señalando asimismo el hecho evidente de
que la tortura está generalizada en todo el territorio del estado español, en
todos los lugares de encierro especialmente, y que han sido objeto de numerosas
denuncias todas las policías, carceleros y agentes de seguridad del Estado.
Informan también del imponente número de muertes bajo custodia que se producen
constantemente (853 desde 2001), poniendo en evidencia la destructividad de las
instituciones punitivas y especialmente de la cárcel.
Una gran cantidad de casos de violencia institucional, conocidos a pesar la
limitación de la implantación territorial y acceso a la información de los
colaboradores de la coordinadora y de una serie de mecanismos o filtros que
llevan a que en la mayor parte de las ocasiones no se denuncien las agresiones
sufridas: el hecho de que las torturas se producen en lugares ocultos, sin más
testigos que la persona torturada y sus torturadores que, evidentemente, se
encubren entre sí; el temor fundado a represalias ya que el denunciante queda a
merced de los denunciados; las contradenuncias típicas por “atentado”,
“resistencia”, “desobediencia” o “lesiones en los dedos de las manos de los
funcionarios”, que pueden traer incluso una nueva condena para el denunciante;
la superficialidad y cobardía de los exámenes médicos, mal hechos o que llegan
tarde; la presunción de veracidad que el sistema judicial otorga a “la
autoridad en el ejercicio de sus funciones”; la falta de “tutela judicial
efectiva” y la inoperancia de la fiscalía, con el frecuente archivo de las
denuncias y negligencia en las diligencias de investigación; la obstrucción
administrativa a su realización; la descalificación y criminalización de
quienes intentan apoyar a los denunciantes… Todo lo cual hace pensar que esos
casos conocidos sólo constituyen la punta del iceberg de los que verdaderamente
se producen.
Es esta triste situación la que, al hacer de la que nos ocupa una cuestión
de supervivencia para las personas presas, nos obliga a poner el acento en esos
aspectos más evidentes del empleo de la violencia como instrumento de
dominación por parte del Estado. Mirando para otro lado, nosotros también nos
convertiríamos en cómplices. Aunque no pretendamos discutir con la opresión
sobre los detalles de su propio ejercicio, no podemos callarnos ante esta
situación en la que las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en
su aspecto más brutal y descarnado son de uso cotidiano en manos de los agentes
del Estado en el ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, la cárcel es tortura en sí misma, violencia abrumadora sobre el
cuerpo de la persona presa, sobre sus sentidos, sus ritmos vitales, su
percepción y sus sentimientos; amenaza tremenda que impone a su mente un miedo
insuperable; factor conspicuo de alteración de conductas, de sumisión
aparentemente voluntaria, que imprime sobre la personalidad de sus víctimas un
estigma imborrable. Su impacto sobre las relaciones personales y sociales del
preso y sobre las personas cercanas a él es también enormemente destructivo. La
cárcel impone una relación de dependencia del preso con la administración
carcelera, una “relación de sujeción especial” donde la administración de su
derecho a la vida, o sea, de su muerte en vida, ha sido transferida al Estado y
predomina absolutamente sobre su libertad. Esa “sujeción especial” crea las
condiciones para la tortura de la misma manera que el régimen de incomunicación
de los detenidos o el de aislamiento de los presos.
Las infrahumanas condiciones de ese régimen de aislamiento; el desarraigo
social y familiar; las grandes condenas; el hacinamiento; el abandono
higiénico-sanitario; la indefensión jurídica; la sobreexplotación laboral; los
abusos de todo tipo, incluso sexuales. Pero también las condiciones del
encarcelamiento voluntario, que exigen la sumisión absoluta a un supuesto poder
terapéutico de la institución penitenciaria; el calvario “voluntariamente
asumido” hacia la reinserción en una sociedad injusta, opresiva y explotadora,
reinserción en la miseria… Todas esas prácticas y algunas otras, habituales y
hasta institucionalizadas en las prisiones españolas, permiten también aplicar
al “tratamiento” que impera en ellas los calificativos de cruel, inhumano y
degradante.
La cárcel, el sistema penal y todas las instituciones que alimentan el
poder punitivo del Estado no son para nosotros más que componentes de una
maquinaria social cuyo fin es mantener a los pobres sumisos y en situación de
dejarse explotar, por lo que en todos y cada uno de sus aspectos nos parecen
equiparables a la tortura. Por lo demás, un sistema social que recurre desde
siempre a la tortura hace pensar que la misma le es consustancial ¿Se puede
separar la tortura de la dominación de unos seres humanos sobre otros? No se
puede concebir este sistema sin tortura. Para acabar con la tortura hay que
acabar con el sistema. No creemos en una “sociedad civil” independiente del
Capital y del Estado capaz de imponerles el respeto a unos valores humanos de
los que por definición son enemigos.
Así pues, no se trata de discutir con la dominación sobre las
características del régimen que utiliza para imponerse, se trata de defendernos
y de defender a nuestra gente. En la situación actual de atomización social,
con la idiotrización consecuente, que hace que los oprimidos ni siquiera sean
capaces de señalar y nombrar lo que les oprime, el primer paso sería la unión,
el diálogo, la coordinación de esfuerzos, el intento de crear las condiciones para
la conciencia y para la acción comunes, de salir de la impotencia y de la
miseria en que nos encontramos. El Estado no ha reconocido jamás ningún derecho
si no se le ha obligado a hacerlo. No se trata de ser ciudadanos sino de
continuar siendo humanos. Si aún no hemos podido recuperar el poder que
perdiera la clase obrera de antaño al dejarse integrar política, social y
culturalmente en el Capital y en el Estado, o sea, en la sociedad-cárcel,
cultivemos al menos la fuerza que dan el apoyo mutuo, la conciencia lúcida, la
crítica intransigente, el diálogo igualitario, la dignidad humana compartida y
sostenida día a día en la lucha contra la injusticia y la opresión.
La iniciativa de esta campaña parte de dentro de las cárceles: unos sesenta presos, apoyados desde la calle por algunas personas y grupos solidarios han iniciado ayunos mensuales acompañados de denuncias a quien corresponda. Las represalias (regresiones de grado, aislamiento, traslados, intervención de comunicaciones, violación y censura de correspondencia, secuestro de publicaciones, intimidación, coacciones…) comenzaron incluso antes que los ayunos, cuando se estaba discutiendo colectivamente la propuesta inicial. Aun así, el propósito de los participantes es persistir en su denuncia pública el mayor tiempo posible. Todo depende de la extensión de la lucha dentro y fuera y de la atención que se le preste desde la calle, sin la cual todo se dirimiría sin salir de esa “relación de sujeción especial” entre torturador y torturado.
La iniciativa de esta campaña parte de dentro de las cárceles: unos sesenta presos, apoyados desde la calle por algunas personas y grupos solidarios han iniciado ayunos mensuales acompañados de denuncias a quien corresponda. Las represalias (regresiones de grado, aislamiento, traslados, intervención de comunicaciones, violación y censura de correspondencia, secuestro de publicaciones, intimidación, coacciones…) comenzaron incluso antes que los ayunos, cuando se estaba discutiendo colectivamente la propuesta inicial. Aun así, el propósito de los participantes es persistir en su denuncia pública el mayor tiempo posible. Todo depende de la extensión de la lucha dentro y fuera y de la atención que se le preste desde la calle, sin la cual todo se dirimiría sin salir de esa “relación de sujeción especial” entre torturador y torturado.
Pero no se trata sólo de las cárceles de la “Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias”, las mismas torturas y tratos crueles, inhumanos
y degradantes se dan en las cárceles para niños, incluso en los centros de
“protección”, en las de inmigrantes, en los psiquiátricos, en las comisarías,
en las calles… la violencia, la prepotencia y el cinismo de las “fuerzas del
orden” son moneda corriente. No se trata de asistir compasivamente a los
presos, sino de defender unidos la dignidad de todos. Tampoco se trata de apuntalar
los mecanismos institucionales de prevención de la tortura, se trata de fijar
la atención tanto sobre los unos como sobre la otra, lo mismo que sobre la
situación real de impunidad de los torturadores e indefensión de los
torturados, con la intención de hacerlas imposibles. Es una actitud defensiva,
no estamos hoy por hoy en situación de obligar a la dominación a hacer una cosa
u otra, pero al menos podemos conocer su verdadera naturaleza, denunciarla a
los cuatro vientos y resistir frente a ella en defensa de nuestra dignidad. Y
todo se andará.
Para ello, nos proponemos conseguir que se hable del asunto por medio de
movilizaciones y estrategias comunicativas abriendo un debate y una
investigación colectiva con procedimientos verdaderamente críticos y el
propósito de conocer y dar a conocer lo que pasa realmente, cómo y por qué,
conocimiento que es indispensable para intervenir efectivamente. Plantearnos
objetivos que se puedan alcanzar dotándonos de las herramientas útiles y
necesarias para ello, iniciando un proceso práctico basado en la relación
directa e igual entre los implicados, en la reflexión permanente y viva sobre
medios y fines, y en un planteamiento de autodefensa solidaria de los oprimidos
contra lo que nos oprime. Coordinar esfuerzos en esa perspectiva a través de la
comunicación directa y de acuerdos explícitos.
Esto es, por tanto, un llamamiento a la unión y coordinación de todos los
esfuerzos encaminados a la erradicación de la tortura ¡No podemos consentirla!
www.carceligualtortura.org
contacto@carceligualtortura.org
contacto@carceligualtortura.org
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
















































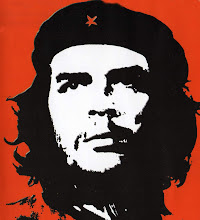.jpg)